La textura moral de la vida cotidiana
El estatuto cognitivo de la experiencia ordinaria

Vivimos en un mundo poblado de significados. Eso hace que para nosotros estar en el mundo implique un modo muy específico de estar, que es comprensivamente. Nuestra incorporación al mundo no es a un complejo simplemente fáctico de realidades naturales y artificiales, sino a un mundo organizado, y es por eso, en cuanto tal, una incorporación simbólica también, intencional. Todo cuanto nos rodea vehicula estructuras de conocimiento —valores, creencias, normas, aspiraciones comunes…— que hacen que vivir la realidad suponga para cada uno de nosotros vivirla significativamente, vivirla de acuerdo con algún sentido, y no poder vivirla más que así.
Y sin embargo, ninguno de nosotros ha tenido que descubrir el mundo por sí mismo para disponer de él significativamente. El significado se nos da a una con las cosas mismas de las que forma parte, sin que sea necesaria la mediación de un proceso reflexivo que nos permitiera llegar a él, identificarlo, probar su validez. Salvo en situación de crisis, porque entonces sí, entonces se hace preciso volver sobre los hechos para iluminarlos, buscarles un sentido que parece haberle quedado rezagado a una experiencia aparentemente absurda, que nos obliga a suspender el curso ordinario de las cosas y pararse a pensar.
Fuera de este caso, la cultura provee y dota a la vida cotidiana de códigos de significado suficientemente ciertos, fiables y, sobre todo, comunes, compartidos con otros. Todo discurre por los parámetros conocidos de la «normalidad de lo normal», como dice Spaemann[1], sin que exista contradicción alguna entre una actitud inmediatamente irreflexiva ante las cosas y su vivencia comprensiva, con un saber que no se siente urgido a un nuevo saber de su saber (un saber temático del saber común).
La experiencia viene dotada de significado y de valor
Esto, que parece cierto en el orden del conocimiento inmediato de las cosas —lo que los franceses adscriben al reino inapelable du vécu, de una experiencia inmediatamente expresiva de un sentido—, parece serlo también en lo relativo a su sentido normativo, esto es, a su valor. El mismo mundo que se nos impone como titular de un cierto significado, se nos da asimismo como preñado de un valor en el que convergemos también, tan inmediata como irreflexivamente, quienes nos sabemos partícipes de una misma situación y un igual destino. La vida cotidiana sería igual de imposible en un universo estúpido como en uno indiferente. Obrar, quiérase o no, es valorar.
Obrar es valorar
Tomemos “valor” aquí, antes que como atribución de una determinada significación a ciertos objetos, en virtud de cuya cualificación —utilitaria, afectiva, psicológica, etc.— adoptarían para nosotros la condición de “bienes” según nuestra relación con ellos, como creencias que en el orden práctico nos permiten definir nuestras elecciones en términos de sentido y, así, como la matriz de aquella significación que pueden recibir las cosas cuando se las ve integradas en el horizonte de la acción humana.
Se trata de un criterio no solo normativamente eficaz (en el sentido en que hablaba M. Rokeach, p. ej., de «creencias prescriptivas duraderas»[2]), sino también cognitivamente, ya que guiando la selección entre alternativas, le permiten al individuo comprender su propia acción y la de otros en tanto que dotadas internamente de sentido.
Los “valores”, en cualquier caso, no describen una posible dignidad que dichos objetos pudieran poseer independientemente de nuestro propio compromiso práctico o vital con relación a ellos. De hecho, tal es toda su consistencia en el fondo: no la que pudieran corresponderles en una posible “región trascendental”, sino la que reciben en el juicio por el que los hombres ponderan el significado de su relación con las cosas, sea prospectivamente, al abrigo de perspectivas morales con alcance universal, de sus intereses, preferencias y expectativas; o retrospectivamente, según sus formas de comprensión del mundo, sus experiencias, sus ideas, sus opiniones más o menos fundadas, etc.
¿Sujeto o término de valoración?

¿Somos entonces nosotros mismos el término de nuestras valoraciones, y no el objeto más bien que así juzgamos? C. S. Lewis dedicó unas páginas memorables a describir el colapso lingüístico al que arrastraría convertir las propias percepciones del sujeto en el término de sus valoraciones en lugar de la realidad objetiva[3].
¿Qué sentido tendría un lenguaje que solo sirviera para informar de los propios estados de la conciencia sin posibilidad real de trascenderla? Precisamente porque median en nuestro contacto con el mundo, no es el propio “yo” el objeto de sus valoraciones. Valorar vendría a ser en tal caso simplemente juzgarse a sí propio en relación con el mundo. Pero no es esto ni siquiera lo que experimenta –y en consecuencia sabe– cualquier sujeto cuando juzga: con su juicio es a la realidad a la que se refiere, viviéndose a sí mismo como ob-ligado a ella; no a sí mismo en tanto que excitado de algún modo por ella, como el sujeto de esa forma peculiar de percepción.
Del pluralismo a la tiranía del valor
Pluralidad y jerarquía de valores
En todo caso, en nuestra relación con las cosas, los valores no median de forma aislada, sino incorporados en sistemas que tenemos en común con otros. Todo valor, en realidad, coimplica otros, una pluralidad, y aún más, una jerarquía. Es precisamente de su posición en una jerarquía de donde el valor recibe su fuerza normativa, aquello que le hace valer efectivamente.
La idea de un valor único —explicaba J. Freund—, solitario y exclusivo con respecto a cualquier otro es filosóficamente un contrasentido. […] En su propio concepto el valor implica inevitablemente, so pena de no poder ser pensado, la pluralidad y la jerarquía[4].
También apuntó a ello el genio nietzscheano cuando hizo morir de risa a los antiguos dioses una vez uno de entre ellos pronunció «la palabra más atea de todas», según él, la palabra:
“¡Existe un único dios! […] Todos los dioses rieron entonces, se bambolearon en sus asientos y gritaron: “¿No consiste la divinidad precisamente en que existan dioses, pero no dios?”[5].
No es un problema teológico al que alude Nietzsche aquí, sino axiológico y, aún más, metafísico. El mismo que Weber, en su sociología, condensó en su idea del «politeísmo de los valores» (o guerra de dioses), que por no adecuarse más que a las apreciaciones subjetivas de los individuos, sin ajuste ontológico alguno, obliga a situarlos todos en un mismo horizonte inicial de legitimidad, de modo que es la propia voluntad (no la razón) la que debe romper de forma necesariamente arbitraria su equivalencia con tal de imprimir alguna dirección a la conducta.
En la práctica no todos los valores son equivalentes
Si bien se miran, “relativismo” axiológico y “fanatismo” son expresiones de un mismo fenómeno —un pluralismo de cuño subjetivista— como su cara y su cruz. El uno corroe la certidumbre del valor en un horizonte de insuperable contingencia; el otro, en cambio, la refuerza arbitrariamente en una única dirección. Es lo que explicaría C. Schmitt al subrayar cómo de nada puede valer ningún valor si en realidad, y sobre la base de cualquier criterio, no se hace valer: «la validez tiene que ser continuamente actualizada»[6]. Los “puntos de vista” devienen “puntos de ataque”.
Desde luego, la equivalencia no cabe entre todos los fines posibles. Aunque objetivamente y antes de cualquier determinación de la conducta, todas las posibilidades puedan presentarse ante nosotros como en igualdad de condiciones, no es posible permanecer indiferentes en un sentido práctico hacia todos ellos. Un estado de perplejidad semejante es la suspensión radical de la conducta. Urge decidir discriminando esa posible inicial indiscernibilidad, esa absoluta equivalencia —en realidad, puramente intelectual, abstracta—de objetivos. Esto, que quizá pueda plantearse en teoría, es insostenible en todo caso en el orden práctico.
La igualdad ideal de todos los valores cercena las posibilidades reales de la acción
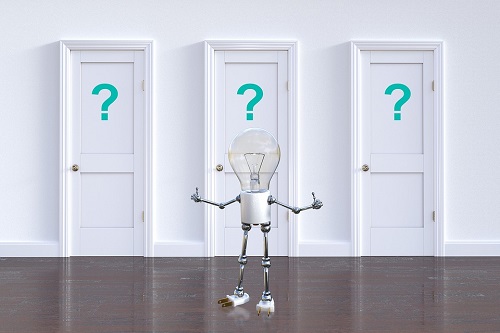
Si todos los fines a los que el individuo pudiera abrirse gozaran realmente de igual plausibilidad, si se le mostraran como absolutamente equivalentes en el sentido “falsamente liberal” (nihilista) del pluralismo igualitarista –«no importa qué, no importa dónde, no importa cómo»[7]–, al individuo no le sería posible verdaderamente decidirlos, pues incluso los criterios que le permitirían hacerlo constituirían para él un nuevo objeto de elección y, en consecuencia, un problema irresuelto antes de su decisión. Cuando no hay posibilidad de fundar las propias decisiones en un criterio previo, incluso axiomático, a la elección individual, la justificación de las propias preferencias queda enclaustrada en la sola subjetividad, con la consecuencia no sólo de descontextualizar las razones de la actuación propia, sino de privarla de una verdadera posibilidad de comunicación con otros.
Disolución fatal del sentido de los vínculos sociales, el principio de la igualdad ideal de todos los valores cercena las posibilidades reales de la acción, instaurando la anomia en el corazón del orden social, donde la máxima libertad posible coincide de hecho con la mayor incertidumbre. Tener opciones no basta para el ejercicio de la libertad: «las opciones —recuerda Dahrendorf— han de tener sentido»[8].
Y este sentido sólo adviene cuando existen criterios compartidos de elección: formas comunes de vida. Es decir, cuando no hay una absoluta indiferencia en el orden social ante las alternativas de valoración.
Si todo vale, nada vale
Porque si todo vale, si todas las opciones tienen idéntico valor, nada vale en realidad. Pese a la opinión común de cuño ideológico, un indiferentismo semejante más tiene que ver con el estado de naturaleza hobbesiano (la inicial indisponibilidad de un mundo cualitativamente indiferente), que con el ideal emancipatorio perseguido más recientemente en nombre de la libertad individual. En ella reina el temor y la inseguridad, sin criterios susceptibles de discusión para la ponderación de los fines que hacen razonables nuestros actos.
El «ethos» de la acción: sentido general de las instituciones
Los criterios que permiten a los individuos vivir sus relaciones en el tiempo como acontecimientos dotados internamente de sentido, no gozan de validez práctica ni son por tanto eficaces, más que cuando se ven refrendados por una instancia irreductible a la pura conciencia individual. Lo que hace de nuestras relaciones algo en verdad significativo, no son en efecto valores tomados abstractamente, ni opiniones o creencias solo —aunque ideas y creencias cumplan un papel importante—, sino esas «intenciones prácticas vivientes»[9], según U. Ferrer, que en cada orden social representan sus instituciones. Sin esta sedimentación en las formas de la cultura de las referencias normativas que nos permiten formular nuestros propios modos de resolver algunos de nuestros problemas vitales ordinarios, careceríamos de criterios suficientemente “probados” para programar la acción y hacerlo, además, con la necesaria confianza en su sentido.
Fuera de ese marco, nuestros fines no pasan de ser ideas, no objetivos verdaderamente prácticos ni, en consecuencia, realmente posibles. Si son capaces de tomar cuerpo para orientar la acción, es pasando por su incorporación institucional, que al sancionar ciertas intenciones frente a otras nos las “prueban”: confirman la forma segura —por habitual— de la acción conveniente en un escenario previamente limitado de alternativas.
La ayuda de las instituciones frente a los problemas
Por otra parte, al regular nuestros modos de enfrentarnos a algunos de esos problemas vitales, las instituciones en cierto sentido también nos los “desproblematizan”. Y esto significa:
1) que nos descargan, hasta cierto punto al menos, de nuestra absoluta responsabilidad frente a ellos, liberándonos de la engorrosa tarea de tener que diseñar personalmente los procedimientos que nos permitirían resolverlos, y
2) que respaldan además nuestra propia comprensión de su significado mediante la posibilidad real de comunicar con quienes compartimos de hecho tales prácticas, en la medida en que forman parte de un patrimonio de referencias comunes de sentido que uno mismo no ha creado, sino al que se ha visto introducido más bien (punto éste en el que cobran el máximo interés los procesos generales de la socialización primaria). Tanto nuestra acción, entonces, como nuestras expectativas sobre las posibles acciones de los otros, ganan en certidumbre, reduciendo la inseguridad subjetiva que entrañaría carecer de ese criterio, de esa medida compartida sobre la «normalidad de lo normal» que decía Spaemann[10]. Un orden disponible frente al caos[11].
De carecer si no de una forma suficientemente segura que imprimir a sus actos, habría de asumir el propio sujeto la responsabilidad no poco fastidiosa no solo de tener que decidir él mismo entre alternativas que se le presentarían como dotadas en principio de igual legitimidad, sin discriminación objetiva previa, sino de buscar también buenas razones para justificar su decisión en un sentido u otro ante sí mismo y los otros. Su propia acción la viviría como un problema rigurosamente suyo, es decir: como algo de su sola y total responsabilidad.
La tesis de Sartre

Es la tesis de Sartre: una vez adquiere la libertad conciencia de su radical soledad en el mundo («no tenemos —dice— detrás ni delante de nosotros, en el reino numinoso de los valores, justificaciones o excusas. Estamos solos, sin excusas. […] el hombre está condenado a ser libre»)[12], en cada finita elección el hombre elige en realidad a todo el hombre, un modo enteramente subjetivo de concebir lo humano: «en me choisissant, je choisis l’homme»[13]. Y por eso, prosigue,
no hay ninguno de nuestros actos que, creando al hombre que queremos ser, no cree al mismo tiempo una imagen del hombre tal como y consideramos que debe ser. Elegir ser esto o aquello es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos. […] De tal manera que nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que podríamos suponer, porque compromete a la humanidad entera[14].
¿Pero no es acaso una carga imposible esa de sostener la entera significación de nuestras elecciones sobre la fragilidad de la propia conciencia? Sin duda alguna que lo es. Por eso la angustia, el desamparo, la desesperación que el propio Sartre advertía con natural zozobra: el «sentimiento de su total y profunda responsabilidad»[15.
¿Qué sentido darle a una elección si se parte del supuesto de una libertad en el fondo ajena a la razón? Cuando el hombre no sabe qué elegir —y ni siquiera tampoco por qué debería hacerlo— el vértigo ante las alternativas se apodera inevitablemente de su espíritu. No la máxima libertad: la angustia. La conclusión de Sartre es bien conocida: el hombre es una pasión inútil. El proceso histórico se convierte en un devenir ciego y la vida, paralelamente, en una tensión hacia la nada.
Incorporado en una forma de vida, el sentido de mi acción es el bien común
Las cosas parecen ir por otro lado realmente en la vida cotidiana, donde cualquiera de nosotros vive sin la experiencia de tan oneroso fardo. En ningún caso elegir consiste en optar abstractamente por una fuente global de significación subjetiva, sino en fundar nuestras opciones en un marco no elegido que actúa como referente de cualquier posible elección. Nuestras instituciones permiten en el fondo eso, una cierta desindividualización de los procesos de resolución de nuestros problemas vitales, que sin alienarnos en la toma de nuestras decisiones —o no, al menos, necesariamente—, sí las desubjetiviza en la medida en que dejan de ser un problema estricta y absolutamente “mío”. Por el contrario, incorporado en prácticas compartidas intersubjetivamente —una forma de vida— el sentido de nuestros comportamientos no es sólo individual, ni mucho menos un acontecimiento psicológico íntimo o privado, sino primariamente común, un bien común en un sentido estricto.
El tratamiento desde las ciencias sociales
Hace años que la sociología encontró en este fenómeno de las instituciones —en su naturaleza, su origen y función como instancias portadoras de sentido—todo un filón para la comprensión del trasfondo normativo de nuestros vínculos sociales, de su conservación y de los procesos de su transformación en el curso histórico. Algo que además permite aclarar bastante el problema de la relación entre la subjetividad y su entorno social, necesariamente mediada por un tercer término de carácter transubjetivo.
Al tiempo, no obstante, que este interés se fue fortaleciendo, distintos publicistas y constitucionalistas de toda Europa dieron inicio a toda una tradición de pensamiento planteado en su origen como una alternativa a la reducción positivista entonces predominante de las fuentes del derecho, como medio de regulación social, a la sola voluntad legislativa.
Italia, Alemania y Francia
Tanto en Italia, primero, con Santi Romano en particular (L’ordinamento giuridico, 1918), como en Alemania (la Genossenschaftstheorie de Otto F. von Gierke) se dieron pasos decisivos en esa dirección. Pero será sobre todo en Francia donde el paradigma “institucionalista” halle su versión más cumplida con los trabajos de los autores adscritos al círculo de M. Hauriou, como Georges Renard (La théorie de l’institution, essai d’ontologie juiridique, 1930; L’institution, fondement d’une renovation de l’ordre social, 1933; La philosophie de l’institution, 1939), o el dominico Joseph T. Delos (“La théorie de l’institution”, 1931). Ejemplar al respecto es la caracterización por el primero de ellos en “La théorie de l’institution et de la fondation” (1925), según la cual una institución
es la idea de una obra o tarea que se realiza y mantiene jurídicamente en un entorno social, y para cuya realización se organiza un poder provisto de ciertos órganos; por su parte, entre los miembros del grupo social interesado en la realización de la idea, se producen manifestaciones de comunión dirigidas por los órganos del poder y reguladas procedimentalmente[16].
Tres elementos relevantes
Tres elementos hay especialmente relevantes en esta descripción: lo que antes llamábamos con Urbano Ferrer su “intención práctica” objetiva, que es lo que la dota de contenido más allá de su posible eficacia para el logro de ciertos fines sociales; la organización de un poder directivo para realizarla; y las manifestaciones de comunión entre sus miembros, entendida como la efectiva apropiación por parte de los individuos de la intencionalidad objetivada de manera estable en sus instituciones, en el sentido de la «legitimidad» de Seymour M. Lipset, de carácter básicamente valorativo, frente a la «eficacia», de naturaleza más bien instrumental[17].
De los tres, de los que el primero es fundamento, son los dos últimos los que han recibido posteriormente mayor atención, tomando al fenómeno a la vez como marco regulativo de los comportamientos sociales y como instancia de equilibrio en la dinámica social (mediación entre vida individual y unidad social). Esto mismo supondría luego su caída en cierta desgracia, hasta considerarla en ocasiones como un auténtico catalizador de intenciones reaccionarias. Acentuarán unos el carácter represivo y disciplinario de los procesos de internalización supuesta en la «comunión» de Hauriou (Wilhelm Reich y H. Marcuse); otros, su inercia y resistencia al cambio, como mecanismos al servicio del mantenimiento del poder (G. Gurtvich) y de la proyección de su “verdad” en las construcciones subjetivas de sentido (M. Foucault)[18].
¿Represión o civilización de la voluntad?
Pero es un error pensar los programas institucionales como una represión estrictamente externa a la autonomía individual. De hecho, la distancia entre la estructura de la subjetividad y las normas asumidas en sus procesos de socialización por los individuos nunca es igual a cero o plenamente exitosa: desde la incoherencia a la infidelidad, la conversión a una nueva fe o a otro paradigma ético, solo son posibles por la preservación de esa distancia. También nuestra reafirmación consciente en cualquier camino que hubiésemos tomado. Una socialización tan perfecta que hiciera de la vida subjetiva una simple reproducción automática de programas heredados, resultaría tan patológica —e improbable— como una infrasocialización que dejase el desarrollo vital en manos de una espontaneidad carente de todo programa “dado” de actuación.
Por lo demás, el ajuste del comportamiento individual a reglas, no se produce en los términos excéntricos que supone pensar que antes de su acción deba el sujeto acomodar sus preferencias a las sancionadas efectivamente por cualesquiera instituciones, normas sociales o costumbres. Más que instrumento opresivo de la subjetividad, las instituciones permiten darle determinada forma. En un sentido estricto, la civilizan. Por eso seguir una regla no implica para la voluntad personal su alienación, sino que, por el contrario, la hace posible, ya que le proporciona referencias racionales para su propia (auto)determinación. Y así como la vida social sin reglas más que descomponerse sencillamente no se da, no cabe tampoco el vacío institucional, por mucho que necesariamente cambien unas y otras instituciones en el tiempo y hasta puedan simplemente desaparecer. Socialmente siempre vamos del orden al orden: derogar exige hallarse en condiciones —y en buenas condiciones además— para crear.
¿Un horizonte siempre abierto de alternativas equivalentes?
En este preciso punto ciertos modelos liberales igualitarios (J. Rawls) tienden a converger con algunas otras posiciones derivadas del pensamiento crítico (M. Foucault, J.-F. Lyotard, G. Lapassade…). ¿Qué estatuto conceder, en efecto, a los vínculos intersubjetivos a la hora de prefigurar los fines de un “yo” que en las sociedades modernas tiende a percibirse realmente a sí mismo como siendo anterior a todos ellos, en el sentido de no basar inmediatamente en ellos el proceso de su propia construcción personal? El pluralismo moderno parece socavar ese «conocimiento dado por supuesto»[19] que representa para cada uno de nosotros ese patrimonio de significados compartidos sobre el mundo, la sociedad, la vida, la propia identidad… Todo se obliga a pasar por el tamiz de la interpretación personal según claves decididas por el propio sujeto en un horizonte siempre abierto de alternativas que se declaran equivalentes.
Tal es el caso de la «posición originaria» de los individuos de la que habla Rawls respecto de la libre formulación de sus «perspectivas morales omnicomprensivas»[20]. No fundadas en su participación en formas de vida definidas antes de su propia elección, tales perspectivas tampoco remitirían a una racionalidad pública que pudiera justificarlas salvo procedimentalmente, según lo que en general se concibiera como públicamente tolerable. Preferencias individuales –según el juicio moral sobre lo bueno: good– y expectativas públicas –según la conveniencia sobre lo recto: right–, se escinden como referencias normativas inconmensurables, que ni entiende las primeras por su participación en las segundas, ni la razón pública “neutral” tampoco desde su legitimación por una moral privada predominante.

Conclusión
La polémica entre liberales y comunitaristas que durante años centró el desarrollo de la filosofía política —sobre todo anglosajona, continental por asimilación—, ha conferido una nueva forma, esencialmente ética, a esta dialéctica, por otro lado sempiterna, entre individuo y sociedad. Una dialéctica que está bien lejos de haber sido resuelta, y que ha permitido en nuestro tiempo aflorar con mayor potencia que nunca el código genético más íntimo del pensamiento político moderno: el temor con que vivencia el sujeto su posición en un mundo radicalmente individualizado donde toda comunicación verdadera, esto es, la posibilidad de converger sin conflicto en torno a los mismos bienes, deviene un imposible. O sea, nuevamente, el estado natural: un constructo ideal.
NOTAS
[1] SPAEMANN, R., Crítica de las utopías políticas, Eunsa, Pamplona 1980, p. 62
[2] Vid. ROKEACH, M., The nature of Human values, Free Press, New York 1973.
[3] LEWIS, C. S., La abolición del hombre, Encuentro, Madrid 1998.
[4] FREUND, J., “Le pluralisme des valeurs”, en VV.AA., La fin d’un monde. Crise ou déclin?, Le Labyrinthe, París 1985, p. 10.
[5] NIETZSCHE, F., Así habló Zaratustra, Alianza, Madrid 1997, p. 260.
[6] SCHMITT, C., La tiranía de los valores, Hydra, Buenos Aires 2009, p. 132. Cfr. ARREGUI, J. V., La pluralidad de la razón, Síntesis, Madrid 2004, p. 239.
[7] FREUND, J., “Les problèmes nouveaux posés à la politique de nos jours”, Professions et entreprises, nº 685, 1978, p. 25.
[8] DAHRENDORF, R., En busca de un nuevo orden. Una política de la libertad para el siglo XXI, Paidós, Barcelona 2005, p. 47.
[9] FERRER, U., Filosofía moral, Editum, Murcia 1997, p. 38.
[10] SPAEMANN, R., Crítica de las utopías políticas, op. cit., p. 62
[11] Cfr. BERGER, P. L., & LUCKMANN, T., La construcción social de la realidad, Amorrortu, Buenos Aires 2005, p. 132.
[12] SARTRE, J.-P., L’existentialisme est un humanisme, Nagel, París 1970, p. 37.
[13] Ibid., p. 27.
[14] Ibid., pp. 26-27.
[15] Ibid., p. 28.
[16] HAURIOU, M., Aux sources du droit. Le pouvoir, l’ordre et la liberté, Presses Universitaires, Caen 1986, p. 96.
[17] Cfr. LIPSET, S. M., El hombre político. Las bases sociales de la política, Tecnos, Madrid 1987, p. 67 y ss. En realidad, ambos principios –eficacia y legitimidad– son indisociables, como explica WEBER, M., Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, F.C.E., México 1984, p. 25 y ss.
[18] Por eso para Foucault la acción contra la institución no debería encaminarse sólo a su reforma, dejando expedito el camino a la vigencia de su “verdad”, ni tampoco a ésta conservando su estructura funcional, sino a ambas simultáneamente: es la revolución propia de una concepción dispersa (microfísica) del poder. En efecto, «[e]l humanismo consiste en querer cambiar el sistema ideológico sin tocar la institución; el reformismo en cambiar la institución sin tocar el sistema ideológico. La acción revolucionaria se define, por el contrario, como una conmoción simultánea de la conciencia y de la institución; lo que supone que se ataca a las relaciones de poder allí donde son el instrumento, la armazón, la armadura», FOUCAULT, M., Microfísica del poder, La Piqueta, Madrid 1978, p. 40.
[19] BERGER, P. L. & LUCKMANN, T., Modernidad, pluralismo y crisis de sentido, Paidós, Barcelona 1997, p. 80.
[20] Sobre ello, vid. MACINTYRE, A., Justicia y racionalidad, Eiunsa, Barcelona 1994, p. 321; KYMLICKA, W., Filosofía política contemporánea, Ariel, Barcelona 1995, pp. 63-107, 228 y ss.; ARREGUI, J. V., La pluralidad de la razón, op. cit., pp. 225-246; CRISTI, R., “La crítica comunitaria a la moral liberal”, Estudios Públicos (Santiago de Chile), nº 69, 1998, pp. 47-68.
REPOSITORIO DE IMÁGENES DE LA TEXTURA MORAL DE LA VIDA COTIDIANA
Imagen 1: https://pixabay.com/es/photos/ciudad-hombre-de-pie-ni%C3%B1o-solo-guy-1759377/
Imagen 2: https://www.edicionesencuentro.com/libro/la-abolicion-del-hombre/
Imagen 3: https://pixabay.com/es/photos/signo-de-interrogaci%C3%B3n-elecci%C3%B3n-3839456/
Imagen 4: https://www.bloghemia.com/2019/06/el-pensamiento-de-jean-paul-sartre-en.html
Imagen 5: https://pixabay.com/es/photos/directorio-se%C3%B1alizaci%C3%B3n-escudo-nota-2713360/
About the author
Juan C. Valderrama Abenza
Profesor Titular de Historia de las Ideas y Formas Políticas e investigador principal del Grupo de Investigación interdisciplinar "Religión, Sociedad y Política" (G-ReSP) en la Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia). Sus líneas de investigación discurren en el marco de la Historia del Pensamiento Político y las relaciones entre Religión y Política

