Las aristas de la desigualdad
La desigualdad actual
La desigualdad se ha convertido en la nueva frontera de la justicia social, en el valor que domina el debate político actual. Razones no faltan. La globalización de los mercados, la automatización del trabajo y las crisis económicas están generando nuevas formas de desigualdad, agudas y persistentes, cuyas consecuencias para la vida de las personas y de las sociedades señalan con pesimismo analistas como Atkinson (2016), Milanovic (2018) y Stiglitz (2012). Las nuevas relaciones económicas están propiciando numerosas situaciones del tipo “the winner takes all”, en las que algunos pocos sujetos vencedores obtienen grandes beneficios mientras otros ven disminuir sus ingresos, desaparecer sus empleos o incluso sus profesiones como medios para ganarse la vida.
Estado de bienestar y desigualdad
El Estado de bienestar se ha encargado tradicionalmente de reducir la desigualdad de mercado con sus políticas fiscales y de transferencias monetarias (pensiones, prestaciones de desempleo, rentas mínimas, etc.). Para evitar que un aumento de la desigualdad en los mercados se traduzca en mayores desigualdades de renta disponible, el Estado debe incrementar su esfuerzo redistributivo.
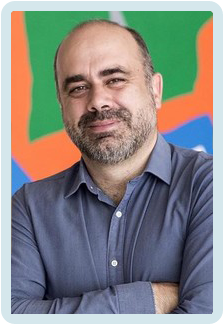
Sin embargo, como explica Pau Marí-Klose (2017) hacerlo tiene costes importantes, que capas crecientes del electorado se muestran reacias a aceptar. A medida que el Estado tiene que gastar más para garantizar la atención a los colectivos más desfavorecidos, resulta más difícil conseguir que los segmentos de la población que sufragan con sus impuestos el grueso del gasto social colaboren en el empeño. Esto ocasiona conflictos distributivos: colectivos que se sienten ninguneados, territorios que se consideran fiscalmente maltratados, élites que desvían sus rentas a paraísos fiscales, etc.
El auge de ciertos populismos de derechas se nutre, en buena medida, de esta insatisfacción, exacerbada en sociedades con marcadas fracturas étnicas, donde la pobreza y la exclusión se concentran fundamentalmente en categorías particularmente vulnerables, formadas por minorías y poblaciones inmigradas. Por su parte, el populismo de izquierdas alimenta el rechazo a las crecientes desigualdades señalando culpables y ofreciendo soluciones inmediatas basadas en medidas económicas con frecuencia ilusorias.
Consecuencias políticas, culturales y morales
La desigualdad tiene, sin duda, consecuencias políticas. La conexión entre avatares económicos y vida social genera a menudo estrategias partidistas que tratan de aprovechar el descontento de unos y otros, reclamando el voto de apoyo a sus propuestas salvadoras. Sin embargo, la relación entre la evolución de los mercados y la esfera pública es más amplia y más radical.
El disgusto creciente de amplias capas de la población con la desigualdad y sus consecuencias es síntoma de una enfermedad mayor, de orden no solo económico sino también cultural y moral. Pocos autores lo han señalado con tanta crudeza como Zygmunt Bauman (2001) cuando manifestaba su preocupación por el futuro de la sociedad del bienestar. Para este autor, el Estado del bienestar es uno de los grandes avances de la humanidad y un logro propio de sociedades civilizadas. A pesar de ello, su futuro está en riesgo, en tanto aquella cruzada ética que le dio origen no tiene asegurada su fuerza y dirección. Y sin ella, en nuestra sociedad mercantilizada no hay otra motivación suficiente, capaz de justificar el esfuerzo.
Los argumentos racionales no ayudan en este punto; seamos francos: no hay ninguna ‘buena razón’ por la que tengamos que ser los ‘guardianes de nuestros hermanos’, por la que tengamos que cuidarles o preocuparnos de ellos. En una sociedad orientada a la eficiencia y a la utilidad, los pobres e indolentes son inútiles y disfuncionales, y no pueden contar con ninguna demostración racional de su derecho a la felicidad. (Bauman 2001:82).
Se pone, así, de relieve que las aspiraciones a una mayor justicia e igualdad social se basan en un orden cultural y moral cuya vigencia en la esfera pública está en entredicho.
La tiranía del mérito

Las razones por las cuales unos ciudadanos deben cuidar de otros resultan cada vez más difíciles de explicar en una sociedad dominada por el éxito como ideal y con el mérito como criterio. Michael Sandel (2019) denuncia este problema como el de la “tiranía del mérito”. Para Sandel, en las actuales condiciones de desigualdad galopante y movilidad social estancada, reiterar el mensaje de que somos individualmente responsables de nuestro destino y merecemos lo que tenemos, erosiona la solidaridad y desmoraliza a las personas que se quedan atrás.
La idea de que el éxito depende solo del esfuerzo de cada uno tiene un efecto corrosivo en las sensibilidades cívicas: cuanto más nos concebimos como seres hechos a nosotros mismos, y autosuficientes, más difícil nos resulta aprender gratitud y humildad. Y sin estos dos sentimientos cuesta mucho preocuparse por los demás, ser conscientes de lo que debemos a otros. Las empresas globales y las identidades cosmopolitas nos han vuelto menos dependientes de nuestros conciudadanos, menos agradecidos por el trabajo que realizan y menos abiertos a las reclamaciones de solidaridad.
La ética basada en el éxito y el populismo
Sin embargo, el éxito de nuestros proyectos profesionales y vitales no se debe solo ni principalmente a nosotros mismos. Los talentos con que uno ha nacido, los medios que la familia de origen nos ha procurado, las oportunidades que hemos disfrutado, las redes sociales en que hemos prosperado, personal y profesionalmente, no son fruto de nuestro esfuerzo personal. Quizá unos las han aprovechado más que otros, pero sin ese apoyo y, también, algo de suerte, no se alcanza hoy un lugar confortable. Aun cuando el esfuerzo es importante, el éxito rara vez surge del trabajo duro, sin más. Por eso, arrogarse el mérito tiene algo de legitimación infundada. Para Sandel, la ética meritocrática fomenta, entre los ganadores, la soberbia y, entre los perdedores, la humillación y el resentimiento. Estos son los sentimientos morales que constituyen el trasfondo de la revuelta populista contra las élites.
Los liberales de centro izquierda llevan tiempo ofreciendo al electorado de clase trabajadora una mayor dosis de justicia distributiva, un acceso más equitativo y completo a los frutos del crecimiento económico. Pero lo que requieren esos votantes es un mayor grado de justicia contributiva, una oportunidad de ganarse el reconocimiento social y la estima que acompañan al hecho de contribuir a lo que otros necesitan y valoran. Reclaman, así, que se reconozca en su vida lo que prometía el ideal político moderno, tal como se ha proclamado en las sociedades democráticas. La igualdad económica no se entiende como un fin, sino un medio para un proyecto cultural y social de más calado.
La crisis de la ciudadanía democrática
El debate sobre la crisis de la ciudadanía moderna ha tratado con detalle esta cuestión (Alejandro 1993; Beiner 1993; Etzioni 2003; Llano 1999). En efecto, el ideal moderno de la ciudadanía contenía promesas de igualdad, libertad y solidaridad que hoy se contemplan con escepticismo por parte de amplias capas de la población. Es preciso preguntarse de nuevo qué significa hoy ser ciudadano y cómo se puede hacer realidad ese ideal. Las promesas de la ciudadanía se hacen problemáticas no solo porque las circunstancias externas dificultan su realización efectiva sino porque los mismos contenidos del ideal ciudadano se han vuelto confusos y, a menudo, contradictorios entre sí.
La ciudadanía democrática se propuso, ante todo, como un ideal de participación. En la tradición republicana, la ciudadanía consiste en la relación social que vincula entre sí a los miembros de una comunidad política y se ejerce mediante la participación en las estructuras de decisión sobre los asuntos de la comunidad de la que se forma parte. Ser ciudadano es la expresión cabal de la dignidad humana, la manifestación de la propia libertad, que se ejerce al implicarse en proyectos colectivos, al decidir sobre la vida personal y comunitaria. Esa es la condición del ciudadano, y es una condición universal en las sociedades democráticas, en las que la distancia entre autoridad y libertad queda superada a través de la representación. Las instituciones políticas modernas son instituciones representativas. Quien ocupa los puestos y participa en las decisiones no lo hace en nombre propio sino en nombre de muchos otros.
El poder no lo tiene el pueblo
Sin embargo, la representatividad de nuestras democracias lleva tiempo bajo sospecha. Es notoria la disociación entre los aspectos simbólicos (el discurso sobre la democracia) y los aspectos sustantivos (lo que en realidad ocurre) dentro del sistema: la creencia en que el poder emana del pueblo soberano contrasta con la convicción, más o menos cínica, de que las verdaderas fuentes de creación de la opinión pública son otras, y que los partidos, los medios de comunicación y los grupos de interés son los protagonistas en detrimento de los ciudadanos. Los problemas sociales, tal y como los viven los individuos, son gestionados no a través de un auténtico diálogo ciudadano sino mediante un sistema cuyos centros de poder real están cada vez más lejos de la conciencia cotidiana. La dinámica de la Unión Europea y de las diversas áreas políticas y económicas supranacionales refuerzan constantemente esa percepción.

Esta distancia ha alimentado una cultura política en la que el ideal de ciudadanía queda reducido a un título jurídico de acceso a un conjunto de derechos garantizados por el Estado. Se reduce lo político participativo a lo meramente jurídico porque se entiende que no es posible técnicamente una participación efectiva. Max Weber afirmaba que la democracia participativa queda limitada por el proceso de racionalización, pues exige un conocimiento específico sólo accesible a la burocracia administrativa. Como consecuencia, la ciudadanía es hoy principalmente un rol pasivo. Por utilizar la expresión de Michael Walzer:
hoy, los ciudadanos son espectadores que votan.
Los ciudadanos como meros clientes
La idea de que los partidos han de tratar a los ciudadanos como “clientes” a los que han de satisfacer se encuentra, sin embargo, con dificultades crecientes. Por un lado, la reclamación de derechos potenciales es tan amplia como el deseo o, al menos, como las posibilidades de victimización de las diferentes situaciones personales o colectivas, mientras que la capacidad de respuesta del sistema es limitada. El problema no es sólo de asignación de recursos económicos escasos. Los conflictos se agudizan cuando las reclamaciones resultan antagónicas entre sí o contradictorias con la definición misma de la estructura política que las atiende, como ocurre cuando entran en juego los derechos culturales e identitarios de las minorías, que con frecuencia generan conflictos para la mayoría establecida. El sistema político sufre, así, una sobrecarga de expectativas que conduce a su clausura autorreferencial (Luhmann).
Desde hace tiempo, en las sociedades occidentales, las razones para reconocer o no derechos de la ciudadanía ya no están referidas a una identidad compartida, sino que son artificiales, pragmáticas y, por ello, resultan fácilmente autorreferenciales. Responden, sobre todo, a intereses políticos electorales, más que a una deliberación acerca de lo justo o equitativo, categorías que se estiman demasiado onerosas para la esfera pública.
La ciudadanía reduce sus dimensiones efectivas
Como reacción a esta disociación entre lo público y la búsqueda de la vida buena, el ideal ciudadano se repliega al interior de las relaciones comunitarias y se realiza como participación en asociaciones de escala reducida. La ciudadanía se percibe y se vive, entonces, como la participación efectiva en relaciones sociales distintas de las generadas por el Estado o por el mercado. El discurso de la sociedad civil (Walzer 1995; Salamon et al. 2017) reclama la especificidad de las formas originarias, auténticas, de relacionalidad y asociación entre personas, en cuya base está no una consideración abstracta de la eficacia instrumental sino un entendimiento recíproco apoyado en tradiciones compartidas acerca de valores sustantivos. La definición de la ciudadanía en términos inmediatos, opuestos a la tecnoestructura, supone la existencia de una identidad colectiva originaria, previa a la constitución misma del sistema político-administrativo.
La ciudadanía entendida en clave de consumo
Sin embargo, fundamentar la ciudadanía en una particular identidad pre-política es una vía llena de obstáculos, que da lugar, como se ha comprobado repetidamente, a la generación de conflictos poco menos que insolubles. Por eso, una vía de conceptualización más pragmática que, en la práctica termina por imponerse, es la que concibe la ciudadanía como una categoría primordialmente de orden económico.
En efecto, en las sociedades occidentales, los requisitos exigidos para conceder el permiso de residencia se reducen a tener suficiente capacidad de gasto. La ciudadanía es, de nuevo, participación pero participación en el mercado. Lo público por antonomasia es el mercado, mientras que todo lo no económico queda relegado al ámbito de lo privado. El debate público en las sociedades actuales se centra casi exclusivamente en decidir entre las diversas estrategias de articulación de los factores económicos relevantes. El papel del Estado es garantizar los derechos de los individuos que, en una sociedad mercantilizada, parecen consistir, sobre todo, en su capacidad para consumir. El problema es que, como sociedad, no tenemos razones suficientes para explicar por qué.
¿Y por qué deberíamos solucionar la desigualdad?
Las justificaciones políticas de los derechos sociales, es decir, las razones por las cuales unos ciudadanos tienen la obligación de cuidar de otros siguen permanecen en la oscuridad. Una vía de argumentación es la de tipo funcional: hay que ser solidarios porque de las desigualdades excesivas se siguen males peores, en forma de malestar, riesgos y conflictos sociales. Pero esta vía no es suficiente: si existiera otro modo de evitar tales riesgos y conflictos no habría por qué ser solidario en absoluto. Así parecen pensar quienes se llevan sus dineros a paraísos fiscales para evitar pagar los impuestos que el Estado les reclama.
Más allá de las consideraciones económicas están, de nuevo, las consideraciones culturales y morales: la solidaridad necesita apoyarse en buenas razones, en razones por las cuales ser solidario forma parte del bien al que aspiramos como sociedad. Pero esto solo es posible si reconocemos la existencia de un bien común, por el que merece la pena esforzarse, más allá del bien individual que cada uno persigue.
¿Qué aporta cada individuo al bien común?
El bien común no consiste en la suma de bienes individuales. No consiste en que todos los ciudadanos puedan acceder a ciertos bienes individuales necesarios para llevar un nivel de vida decente. Esa visión del bien común, que lo define como la capacidad de un sistema político para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en tanto que consumidores, no supera los límites de la lógica mercantil. Otros enfoques rechazan esa visión consumista del bien común y señalan que es necesaria una concepción de orden cívico (Sandel 2019).
La construcción del bien común comienza por una reflexión crítica sobre nuestras propias preferencias, y su capacidad para generar vidas dignas y florecientes. Pero este juicio es un juicio moral y no lo puede proporcionar el mercado. Lo que cada persona puede aportar a la vida social va más allá de su contribución económica: la esfera pública no se reduce a un conjunto de transferencias monetarias ni el bien común se reduce a ciertas distribuciones de renta.
Comunidades de deliberación
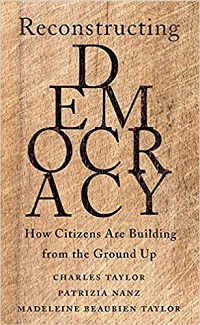
Hannah Arendt describía la esfera pública como la deliberación abierta entre ciudadanos iguales sobre los fines que comparten y su acción común. ¿Es aún posible este tipo de deliberación en nuestros días? Charles Taylor y sus colaboradoras (2020) han propuesto algunas ideas y experiencias que promueven ese tipo de diálogo deliberativo, al menos a escala local y regional. Entre ellas, la práctica de la participación en comités, sostenidos por las instituciones políticas, pero abiertos a una pluralidad de personas no afiliadas, capaces de hacer llegar su voz y sus puntos de vista a foros más amplios. La diversidad de edad, género, ocupación y origen étnico de quienes participan en esas prácticas, facilita la emergencia de una comunidad de deliberación, generadora de una poderosa conciencia de agencia colectiva y de posibilidades en las comunidades locales. Tales comunidades deliberativas favorecen la confianza y la aparición de nuevas solidaridades inclusivas entre quienes participan.
Mediante procesos participativos, con todas sus limitaciones, cabe esperar un despliegue de creatividad y un aumento de la capacidad para demandar cosas concretas de los niveles políticos más altos. No pocos casos de éxito de participación local en diversos países manifiestan las posibilidades efectivas de movilización política que albergan las comunidades, como camino realista para revitalizar la democracia.
Dimensión relacional del bien común
Las experiencias de participación local ponen de relieve la dimensión relacional del bien común. Un aspecto del bien común al que se suele prestar poca atención es de los llamados “bienes relacionales” (Donati 2019; Donati y Solci 2011, Donati y Calvo 2014). Un bien relacional, como la confianza, la cooperación, el capital social, etc., es un producto real, indivisible, no fraccionable, de bienes y servicios consistentes en relaciones humanas, que se pueden obtener y disfrutar sólo conjuntamente con aquellos que participan en tales relaciones. Es un bien en el sentido de una realidad –externa a los sujetos, pero generada por ellos- que satisface exigencias humanas de tipo relacional. Como tal, es la propiedad emergente de contextos sociales compartidos donde las condiciones estructurales y la agencia de los participantes operan sobre la base del principio de reciprocidad social.
Los bienes relacionales consisten en relaciones y sólo en relaciones sociales, no en aportaciones individuales ni en una realidad colectiva –una estructura, un sistema, una totalidad- de la que el bien se desprenda como consecuencia o efecto derivado. Se distinguen de los bienes privados, que son producidos o disfrutados individualmente. Tampoco son bienes públicos, en tanto que éstos son resultado de relaciones anónimas y vinculantes de un sistema sobre sus componentes. Ni los bienes privados ni los bienes públicos, para ser producidos y disfrutados, requieren necesariamente relaciones de reciprocidad social entre los sujetos que los participan. En cambio, los bienes relacionales, sí.
¿Qué son los bienes relacionales?
La característica fundamental del bien relacional es que reclama una forma voluntaria de compartir. Se trata de bienes que no son competitivos según la lógica de los juegos de suma cero. Son propios de las redes informales y de las redes asociativas, particularmente en aquellas esferas sociales auto-organizadas que no son estrictamente dependientes del Estado –que opera mediante el poder político, el mandato, la ley- ni del mercado –que opera mediante el dinero y el sistema relativo de precios. Para advertir lo propio de los bienes relacionales, es preciso asumir un enfoque de observación adecuado. No se trata de buscar realidades objetivas –cosas- que los individuos fabriquen conjuntamente para repartirse después. Tampoco son realidades subjetivas –emociones, ideas, valores- coincidentes en un conjunto de personas. Son relaciones sociales y como tales hay que valorarlas.
La definición relacional de lo social abre la puerta a un tipo de políticas de intervención, que se caracteriza por actuar no sobre individuos o colectivos, sino sobre relaciones y mediante relaciones. Para este tipo de política social no existen sujetos y objetos aislados, sino tramas de relaciones en las que los sujetos y objetos se definen relacionalmente. Estas políticas sociales presuponen el contexto relacional previo a la intervención y, también, anticipan sus efectos emergentes, es decir, las nuevas relaciones que surgen como consecuencia de la propia intervención, entre los destinatarios y entre éstos y quienes llevan a cabo tal intervención.

Los problemas sociales y la desigualdad
Desde este punto de vista, los principales problemas de la sociedad no son los problemas económicos. La disponibilidad de recursos económicos es solo una de las aristas (y con frecuencia no la más importante) de los problemas sociales. Decir que un problema es “social” significa que en esa realidad están en juego relaciones que son vividas como problemáticas por las personas implicadas o por la sociedad. Las patologías sociales se manifiestan como incapacidad para la acción deseada, bien por hallarse atrapado en el interior de redes o sistemas sociales esclerotizantes o, bien, por la ruptura o distorsión de las relaciones sociales hacia el puro individualismo. Por eso, el gran reto de la vida social consiste no tanto en redistribuir riqueza o en hacer accesibles bienes materiales, sino en facilitar y gestionar relaciones sociales –actuales, potenciales y virtuales- de modo que se reduzcan las patologías y los efectos perversos.
Las políticas de la igualdad olvidan con frecuencia la pluridimensionalidad del bien humano, individual y común, y lo reducen a sus aspectos más cuantificables. Mediante la definición de indicadores pueden mostrar los avances o retrocesos de los efectos de sus políticas. Buscan así la aprobación de los votantes pero, en el proceso, pierden la capacidad de comprender lo que de verdad estiman los ciudadanos.
Una vía de solución a la desigualdad
Cabe pensar en un bienestar más amplio y más diverso. El Estado de bienestar puede generar bienes para sus ciudadanos no solo de tipo económico sino también de tipo relacional. Un Estado de bienestar relacional no es una utopía. Es la forma política de una sociedad relacional (Donati y García Ruiz 2020). Su principio básico es proporcionar mayores niveles de bienestar a través de la construcción de redes sociales que puedan empoderar a las personas mediante variadas formas de cooperación entre agentes sociales, con el objetivo de producir bienes relacionales. El papel del Estado en una sociedad relacional no es definir soluciones para los individuos sino coordinar y sostener la capacidad de las personas para idear, diseñar, discutir y llevar a cabo sus proyectos de acción. Es esta una forma de igualdad más difícil de gestionar pero, sin duda, más duradera.
REFERENCIAS DE LAS ARISTAS DE LA DESIGUALDAD
Alejandro, R. (1993). Hermeneutics, Citizenship and the Public Sphere, Albany: State University of New York Press.
Atkinson, A. B. (2016). Desigualdad: ¿Qué podemos hacer? México: Fondo de Cultura Económica.
Bauman, Z. (2001). The individualized society, Londres: Polity Press.
Beiner, R., 1993, Theorising citizenship, State University of New York Press.
Donati, P. (2019). Discovering the relational goods: their nature, genesis and effects. International Review of Sociology, 29(2), 238-259.
Donati, P., y Calvo, P. (2014). New Insights into Relational Goods. Recerca: revista de pensament i anàlisi, (14), 7-17.
Donati, P., y García Ruiz, P. (2020) Sociología Relacional. Una lectura de la sociedad emergente. Prensas Universitarias de Zaragoza (en prensa).
Donati, P. y Solci R. (2011). I beni relazionali. Che cosa sono e quali effetti producono. Turín: Bollati Boringhieri.
Etzioni, A. (2003). My brother’s keeper: A memoir and a message. Nueva York: Rowman & Littlefield Publishers.
Llano, A. (1999) Humanismo cívico, Barcelona. Ariel.
Marí-Klose, P. (2017). Ocho lecciones sobre la desigualdad. Fundación Juan March. Disponible en https://fundacionjuanmarch.medium.com
Milanovic, B. (2018). Desigualdad mundial: un nuevo enfoque para la era de la globalización. México: Fondo de Cultura Económica.
Salamon, L. M., Sokolowski, S. W., y Haddock, M. A. (2017). Explaining civil society development: A social origins approach. JHU Press.
Sandel, M. (2019). La tiranía del éxito, Barcelona: Debate.
Stiglitz, J. E. (2012). El precio de la desigualdad: el 1% de población tiene lo que el 99% necesita. Madrid: Taurus.
Taylor, C., Nanz, P., & Taylor, M. B. (2020). Reconstructing Democracy: How Citizens Are Building from the Ground Up. Cambridge: Harvard University Press.
Walzer, M. (Ed.). (1995). Toward a global civil society. Berghahn Books.
DIRECTORIO DE IMÁGENES DE LAS ARISTAS DE LA DESIGUALDAD
Imagen inicial: https://pixabay.com/es/photos/pobreza-barrios-de-tugurios-pobres-4242348/
Imagen 1: https://transparencia.aragon.es/OBDEAR/equipo
Imagen 2: https://www.casadellibro.com/libro-la-tirania-del-merito-que-ha-sido-del-bien-comun/9788418006340/11613701
Imagen 3: https://www.ias.edu/sites/default/files/styles/related_teaser_small/public/images/featured-thumbnails/ideas/Screen-Shot-2016-02-25-at-12.49.43-PM.png?h=8298d917&itok=PeNGcvZs
Imagen 4: https://www.marcialpons.es/libros/reconstructing-democracy/9780674244627/
Imagen 5: https://es.pusc.it/node/1124
About the author

Pablo Emilio García Ruiz
Pablo García Ruíz es Profesor titular de Sociología en la Universidad de Zaragoza
