Capítulo 1.- Génesis de la cristiandad. La confesionalidad del Estado
1.1. Unidad originaria de Iglesia-Estado y subjetividad personal
§ 1. Indiferenciación originaria de la subjetualidad civil y la eclesiástica
§ 2. La subjetividad en la polis. Antígona, Sócrates, Epicuro y el ateísmo
§ 3. De la “Devotio iberica” a los ejércitos nacionales
1.2. Formación de la Cristiandad. Unificación reflexiva de individuo y comunidad
§ 4. Esencia del Estado. El Edicto de Tesalónica (380) y la cohesión social
§ 5. Contenido común de las conciencias individuales. Identidad colectiva
§ 6. La Cristiandad. Desde el Edicto de Tesalónica a la primera cruzada (1096)
1.3. Emergencia del individuo y primera desconfesionalización del Estado
§ 7. Emergencia del hombre moderno. Urbanización y órdenes mendicantes
§ 8. La primera desconfesionalización del Estado. Felipe IV y Bonifacio VIII
§ 9. Estado nacional y Estados pontificios. De Avignon al edicto de Granada (1492)
§ 10. De Trento (1545) a Westfalia (1648). Unificación de las conciencias nacionales
1.4. Reglamentación de la vida religiosa en el Antiguo Régimen
§ 11. Ordenamiento sacramental y civil. Del privilegio paulino a Trento
§ 12. Expulsiones de moriscos, judíos, ángeles y demonios. Inquisición y policía
§ 13. Del control medieval de la fe al control moderno del sexo
§ 14. De los relatos revelados antiguos al deísmo ilustrado
§ 15. Ortodoxia medieval y ortodoxia moderna. La Reforma y Trento
1.1. Unidad originaria de Iglesia-Estado y subjetividad personal
§ 1. Indiferenciación originaria de la subjetualidad civil y la eclesiástica
Los seres humanos hacen la digestión, no porque sepan la fisiología del sistema nutritivo, observaba Hegel, sino porque la sabe nuestro cuerpo, porque la sabe la naturaleza. De modo análogo, los niños no se hacen adolescentes ni los adolescentes adultos porque se lo hayan explicado y sepan cómo tienen que hacerlo. Puede suceder que lo sepan, pero no crecen por eso.
El espíritu subjetivo, individual y colectivo, crece por la asimilación consciente de contenidos, pero también y sobre todo, por el incremento de su alcance, de su capacidad de comprensión, y por su capacidad de integración de contenidos cada vez más heterogéneos y complejos en formas cada vez más homogéneas y simples. El crecimiento del espíritu individual y colectivo es, por así decir, aumento de tallas.
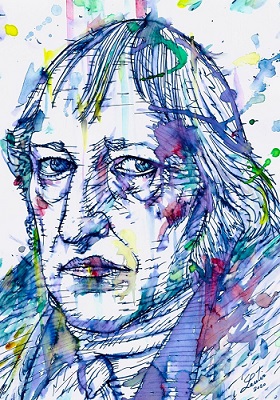
Lo que Hegel denomina experiencia de la conciencia, a saber, la experiencia de que los conocimientos y creencias que el hombre tiene de niño “se les quedan pequeños” cuando llega a la adolescencia, los de la adolescencia se les quedan pequeños cuando se hace adulto, los del adulto se les quedan pequeños cuando se hace mayor, y así sucesivamente, es la experiencia del crecimiento del espíritu individual, pero también del espíritu colectivo, de la subjetualidad religiosa y política, jurídica y económica.
Ese crecimiento del espíritu no solo es perceptible en el ámbito religioso como experiencia del paso de la fe de niño a la fe de adulto, como dice Pablo (I Cor 13, 11-13). Es también crecimiento y desarrollo histórico de la subjetividad individual y de la subjetualidad social, de las instituciones propias de las esferas de la cultura. No se trata solo de un crecimiento en complejidad organizativa y burocrática, como indican Weber y Luhman, es también un crecimiento del espíritu “hacia sí mismo y hacia el acto”, como dice Aristóteles[1].
La experiencia de la conciencia de Hegel, las vueltas y re-vueltas de la reflexión de Vico (“corsi e ricorsi”) o los estadios del conocimiento de Comte y Durkheim, no son acumulación de experiencias del mismo tipo, o de un mismo nivel, sino paso a contenidos de distinto género, cambios a nuevos modos de comprensión y a nuevos modos de existencia por parte de los sujetos singulares y de las instituciones.
Puede señalarse un paralelismo en el proceso de diferenciación de la conciencia que el niño tiene del padre y de la madre, y la que tiene de sus hermanos, con el proceso de desarrollo de la conciencia que el individuo tiene históricamente respecto de la tribu y de las instituciones en las que se gesta como conciencia individual, y con la que tiene de las conciencias institucionales y de las instituciones mismas.
Por lo que se refiere a la religión, en la Edad Contemporánea los cambios se vivencian frecuentemente como decadencia, pérdida de los valores tradicionales, secularización, muerte de Dios, descristianización, etc., y se suelen atribuir al individuo y a la comunidad desde el punto de vista moral, como si esos cambios fueran responsabilidad de ellos.
No se trata de que no se pueda adoptar ese enfoque. Se trata de que no es el único, ni, sobre todo, el más adecuado para el conocimiento y la comprensión de los procesos culturales históricos. El enfoque de la responsabilidad personal es quizá el más adecuado si se supone que se ha llegado al momento de los tiempos últimos, de la escatología definitiva, si se supone que el mundo se va a terminar este año o este quinquenio. Pero esa posibilidad, aunque por supuesto no es imposible, no se tiene en cuenta en el enfoque de esta filosofía de la religión.
Las visiones apocalípticas que han tenido vigencia en el siglo XX, han descrito el fin de la religión y la completa ruina económica y moral del mundo, y han impregnado especialmente las esferas de la religión y la política. En el siglo XXI la secularización empieza a verse también como un proceso con cierto sentido positivo para la religión.
En los cuatro volúmenes anteriores de esta filosofía de la religión se ha visto la forma con que se configura la religión desde la sensibilidad y la acción inmediata en el paleolítico, a saber, como culto; desde la imaginación y la voluntad normativa en el neolítico, como religión de la moral; desde el logos expresado por el intelecto y el conocimiento intelectual de lo sagrado en el Calcolítico; como religión de la revelación, y desde el espíritu amoroso que encuentra a su fundamento en el fondo de sí mismo en la Antigüedad, como religión de la oración.
En este volumen se estudia la religión en cuanto que actividad de la persona jurídica que representa a la sociedad civil y que encarna, por una parte, la comunidad religiosa institucional, la Iglesia, y, por otra, la comunidad política institucional, el Estado.
En tanto que actividad de una persona jurídica bifronte, o de dos personas jurídicas articuladas entre sí, la Iglesia y el Estado, la religión de la cristiandad se universaliza geográficamente mediante la colonización empírica del planeta, sin especiales consideraciones para la subjetividad individual, para la persona física en tanto que sujeto de la religión. A diferencia de los cristianismos orientales, el de occidente es un cristianismo de sentido profético, que tiene la forma de una narración y un proyecto histórico empírico.
La cristiandad se entiende a sí misma como un proyecto histórico empírico, portadora de un mensaje de valor trascendental, y que a la vez sitúa la libertad individual en el nivel de valor máximo (dignidad). Por eso no puede evitar entrar en contradicción consigo misma, en esa contradicción que Hegel advierte en-tre la positividad o particularidad de la religión y su espiritualidad o universalidad.
La subjetividad individual asume, desde el comienzo de la era axial, y en muy buena medida debido a las reflexiones cristianas, un protagonismo cada vez mayor, que también se difunde al resto del planeta, y que sitúa la conciencia individual y los derechos subjetivos por encima de la objetividad de las instituciones y como fundamento de ellas. Esta supremacía de la subjetividad personal marca el sentido de la época histórica, el sentido de la cultura occidental, como Hegel pone también de manifiesto.
Este creciente protagonismo de la subjetividad personal se hace presente también en la comunidad religiosa, por encima de lo institucional objetivo, como resulta visible en la Reforma a comienzos de la modernidad.
La primacía de la subjetividad personal se generaliza y agudiza en la era digital, en la que los individuos y las instituciones religiosas buscan la forma adecuada de articulación entre ellos.
En el primer capítulo de este volumen se va a examinar la diferenciación y autonomización de la subjetualidad civil y de la subjetualidad religiosa, a partir de una subjetualidad social originaria indiferenciada, y simultáneamente la formación de la autoconciencia subjetiva individual, en el seno de la comunidad civil y de la comunidad religiosa, y en confrontación con la diferenciación de ellas entre sí.
Se trata del proceso de autonomización y diferenciación de la conciencia individual, que por primera vez Hegel describe en Antígona. Al tener que elegir entre los nuevos dioses de la polis, representados por los mandatos del nuevo rey de Tebas, Creonte, y los mandatos de las antiguas divinidades familiares de la tribu, que quedan asimiladas por la ciudad y tienen que integrarse en ella, la heroína se encuentra a solas con su conciencia y tiene que apoyarse en ella.
Este proceso, a escala de la historia completa de Europa, presenta muchos conflictos de ese mismo tipo en variedades análogas, tipo que no siempre puede reconocerse como el conflicto mediante el que se alcanza la madurez de la conciencia individual, institucional y social.
NOTAS
[1] Aristóteles, Acerca del alma, II, 5, 417b 6-7, Madrid: Gredos, 1978.
About the author
Jacinto Choza ha sido catedrático de Antropología filosófica de la Universidad de Sevilla, en la que actualmente es profesor emérito. Entre otras muchas instituciones, destaca su fundación de de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica (SHAF) en 1996, Entre sus última publicaciones figuran, entre otras: Filosofía de la basura: la responsabilidad global, tecnológica y jurídica (2020), y Secularización (2022).

