Confianza y desconfianza en el seno de la familia en My Son John (1952) de Leo McCarey

Resumen
En esta sexta contribución dedicada a My Son John (Mi hijo John, 1952) de Leo McCarey comenzamos situando My Son John en las coordenadas personalistas sobre la familia como “obra de amor” tal y como la presenta Paul Archambault en su obra en francés con ese título. En el primer apartado nos detenemos en profundizar en esta visión de la familia que le da una mayor solidez que otras propuestas que la miden por sus aspectos exclusivamente individuales o por sus funcionalidades políticas.
En el siguiente apartado seguimos recogiendo las aportaciones de Archambault por medio de la estructura de la obra. Destacamos que se tratado de un libro que nace de la propia experiencia y que se encuentra especialmente atento a las invasiones totalitarias que pueden afectar a la familia, particularmente cuando se la somete al poder del Estado por medio de la tecnología, asuntos de fácil relación con My Son John.
A partir del apartado tercero y hasta el décimo nos fijamos en la obra de Simone Weil, que nos ayudan a comprender el personaje de Lucille Jefferson (Helen Hayes) en My Son John. En ese apartado tercero recogemos la propuesta crítica de la pensadora francesa de origen juicio sobre una concepto de persona abstracta que se olvidase que la dignidad la tienen cada ser humano en su singularidad de carne y hueso.
En el cuarto describimos la comprensión de Weil sobre el valor del ser humano concreto cuando afirma que “en el fondo del corazón de todo ser humano, algo que, a pesar de toda la experiencia de los crímenes cometidos, sufridos y observados, espera invenciblemente que se le haga el bien y no el mal”. y la desarrollamos.
En el quinto entendemos como para Weil el valor de cada ser humano conduce hacia lo impersonal, no hacia el subjetivismo particularista. Captar lo impersonal requiere un ejercicio de atención a la altura de cada ser concreto que en ningún caso debe subordinarse a la colectividad.
En el sexto rastreamos el camino que Simone Weil sigue para localizar el valor más profundo del ser humano y este es el del acercamiento a los oprimidos por la desgracias.
En el séptimo encontramos las razones de la pensadora que permiten comprender la misteriosa alianza entre la desgracia y la verdad, que sólo se alcanza cuando se escucha a los oprimidos por la desgracia poniéndose en su lugar.
En el octavo atendemos a las razones que Weil expone para considerar que justicia, verdad y belleza estás hermanadas, son aliadas y esa es la esperanza más firme para los aplastados por el sufrimiento.
En el noveno volvemos a reflexionar sobre el amplio reflejo de todos estos aspectos en My Son John y la importancia que tiene el sentido del castigo en Simone Weil para entender el final de la película.
En el décimo avanzamos en el texto filosófico fílmico apuntando el sufrimiento de Lucille Jefferson ante el enfrentamiento entre su marido Dan (Dean Jagger) y su hijo John (Robert Walker).
En la conclusión, recogemos que en esta contribución hemos podido comprobar cómo el amor familiar y la propia debilidad de la madre, de Lucille Jefferson, es el dique que contiene la confianza frente a los embates del pensamiento estratégico. Especialmente Simone Weil nos lo ha permitido comprobar y nos ha impulsado a una creatividad que no se rinda ante el auténtico bien. Con sus palabras terminamos.
Ese orden impersonal y divino del universo tiene como imagen entre nosotros la justicia, la verdad, la belleza. Nada inferior a esas cosas es digno de servir de inspiración a los hombres que aceptan morir.
Por encima de las instituciones destinadas a proteger el derecho, las personas, las libertades democráticas, hay que inventar otras destinadas a discernir y a abolir todo lo que, en la vida contemporánea, aplasta a las almas bajo la injusticia, la mentira y la fealdad.
Hay que inventarlas, pues son desconocidas, y es imposible dudar acerca de si son indispensables. (Weil 2020b: 40)
Palabras clave:
Simone Weil, Paul Archambault, persona, sagrado, sufrimiento, desgracia, verdad, belleza, justicia, “familia, obra de amor”.
Abstract:
In this sixth contribution dedicated to Leo McCarey’s My Son John (1952), we begin We begin by placing My Son John within the personalist coordinates of the family as a “work of love,” as presented by Paul Archambault in his French work of the same title. In the first section, we delve deeper into this vision of the family, which gives it greater solidity than other proposals that measure it exclusively by its individual aspects or political functions.
In the next section, we continue to draw on Archambault’s contributions through the structure of the work. We emphasize that this is a book born of personal experience and that it is particularly attentive to the totalitarian invasions that can affect the family, particularly when it is subjected to the power of the state through technology, issues that are easily related to My Son John.
From the third to the tenth section, we look at the work of Simone Weil, which helps us understand the character of Lucille Jefferson (Helen Hayes) in My Son John. In the third section, we examine the French thinker’s critical proposal regarding a concept of the abstract person that forgets that dignity belongs to each human being in their uniqueness of flesh and blood.
In the fourth section, we describe Weil’s understanding of the value of the concrete human being when she states that “deep in the heart of every human being, something that, despite all the experience of crimes committed, suffered, and observed, invincibly hopes that good will be done to them and not evil”. We then develop this idea further.
In the fifth chapter, we understand how, for Weil, the value of each human being leads toward impersonal, not toward particularistic subjectivism. Grasping the impersonal requires an exercise of attention at the level of each concrete being, which in no case should be subordinated to the collective.
In the sixth chapter, we trace the path that Simone Weil follows to locate the deepest value of human beings, which is that of drawing close to those oppressed by misfortune.
In the seventh, we find the thinker’s reasons for understanding the mysterious alliance between misfortune and truth, which can only be achieved by listening to those oppressed by misfortune and putting ourselves in their place.
In the eighth, we look at the reasons Weil gives for considering that justice, truth, and beauty are linked, that they are allies, and that this is the strongest hope for those crushed by suffering.
In the ninth, we reflect again on the broad reflection of all these aspects in My Son John and the importance of the meaning of punishment in Simone Weil for understanding the ending of the film.
In the tenth, we move forward in the philosophical film text, noting the suffering of Lucille Jefferson in the confrontation between her husband Dan (Dean Jagger) and her son John (Robert Walker).
In the conclusion, we note that in this contribution we have been able to see how family love and the weakness of the mother, Lucille Jefferson, is the dam that holds back confidence in the face of the onslaught of strategic thinking. Simone Weil in particular has allowed us to see this and has inspired us to a creativity that does not give up on the true good. We conclude with her words.
That impersonal and divine order of the universe is reflected among us in justice, truth, and beauty. Nothing less than these things is worthy of inspiring men who accept death.
Above and beyond the institutions designed to protect rights, individuals, and democratic freedoms, we must invent others designed to discern and abolish everything in contemporary life that crushes souls under injustice, lies, and ugliness.
They must be invented, for they are unknown, and there can be no doubt that they are indispensable. (Weil 2020b: 40)
Keywords:
Simone Weil, Paul Archambault, person, sacred, suffering, misfortune, truth, beauty, justice, “family, work of love”.
1. LA FAMILLE OEUVRE D’AMOUR (1950) DE PAUL ARCHAMBAULT Y MY SON JOHN (1952) DE LEO McCAREY (I): EL MENSAJE
La centralidad de la visión antropológica y del papel de la familia
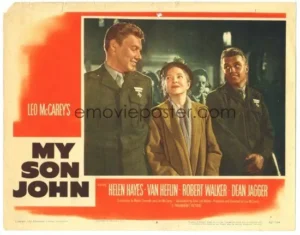
La perspectiva propia de nuestra investigación sobre el personalismo fílmico nos ha llevado a ser muy sensibles a poner nuestra mirada en la centralidad de la familia para comprender bien My Son John (Mi hijo John, 1952) de Leo McCarey. En la tercera contribución dedicada al estudio de la película[1], explícitamente titulada “La apelación a una antropología de la familia para comprender My Son John (1952) de Leo McCarey, comenzamos ya a incidir de una manera muy directa en esta consideración acudiendo a la lectura de obras de Francesco D’Agostino (D’Agostino, 1991) y Gabriel Marcel (Marcel, 2022d). En la cuarta, “Fuerza y debilidades de la familia Jefferson en My Son John (1952) de Leo McCarey”[2], fue la obra de Jean Lacroix (Lacroix, 1993), y ella nos permitió introducir las aportaciones de Gabriel Madinier (Madinier, 1961)[3] y Paul Archambault (Archambault, 1950), así como las iluminadoras reflexiones sobre estas aportaciones de Augusto Sarmiento (Sarmiento, 1999). En la quinta, inmediatamente anterior a esta, “Apología de la vida privada y de la mujer en My Son John (1952) de Leo McCarey”[4] sobre todo nos hemos centrado en la obra capital de Emmanuel Mounier (Mounier, 1976).
La familia como obra de amor, según Paul Archambault
Ahora nos parece oportuno volver sobre la obra de Paul Archambault por dos razones. Primera, por su proximidad (1950) al estreno de My Son John (1952), lo que resulta indiciario de estar compartiendo el clima cultural de la posguerra a la segunda guerra mundial. Segunda, porque hay en ella una reflexión muy explícita sobre la contraposición entre la misión propia de la familia y los afanes totalitarios, que ya se vislumbraban en la Francia posterior a la Segunda Guerra Mundial.
El propio autor sintetiza hacia el final de La famille, oeuvre d’amour sus ideas principales.
Al término de nuestros estudio, tenemos aquí de nuevo sus ideas inspiradoras.
La familia es la obra misma del amor.
El amor es la vez el principio, el medio y el fin. El principio, porque ella solo puede nacer dignamente, humanamente, de un gesto de amor. El medio, porque el amor es necesario para su duración, su cohesión, su virtud educativa, purificadora, liberadora, unificadora. El fin, porque su razón de ser es asegurar la presencia y el camino del amor en el mundo.
Es por esto que ella es el lugar de nuestras más grandes alegrías. Pero por esto también que ella pueda ser el lugar nuestros más grandes dolores. Amar es entregarse a la alegría, pero al mismo tiempo exponerse al dolor. Ser amado es adquirir el doble poder de dar alegría y causar sufrimiento. El privilegio y el maleficio son inseparables.
En todo caso, para nuestra alegría y para nuestro dolor, las dos causas están indisolublemente vinculadas. Nosotros vamos a tener que volverlo a decir una vez más. (Archambault, 1950: 109).[5]
Ella es la madre que ha intentado formar una familia desde esa alegría desde ese dolor, desde el amor por su marido y sus hijos
Esta es la perspectiva adecuada para leer My Son John, y para hacerlo desde la perspectiva del personaje de Lucille Jefferson (Helen Hayes). Ella es la madre que ha intentado formar una familia desde esa alegría y desde ese dolor, desde el amor por su marido y sus hijos. La película no nos muestra esos años felices en los que los hijos crecieron dando alegrías. Hay alusiones parciales, como hemos comprobado en el texto filosófico fílmico de la contribución anterior[6]. Los hijos pequeños, Ben (James Young) y Chuck (Richard Jaeckel), parecen haber sido unos jóvenes poco problemáticos. Al contrario sus éxitos como jugadores de fútbol americano los han hecho muy populares. En cambio el mayor, John (Robert Walker), es descrito como su madre como el quejica, pero también el más brillante, que pudo llegar más lejos en sus estudios.
Ahora todas esas referencias han cambiado como de golpe. Ben y Chuck han sido movilizados al frente de la guerra de Corea, dejando en la madre el dolor de la separación y de la incertidumbre, y, como veremos en esta contribución, la rebeldía íntima contra un mundo que entiende la guerra como una necesidad. John lleva una trayectoria nada transparente que inquieta a sus padres. Especialmente la madre sufre el enfrentamiento antagónico que John tiene con su padre, Dan (Dean Jagger) y sus ideas ultra reaccionarias.
2. LA FAMILLE OEUVRE D’AMOUR (1950) DE PAUL ARCHAMBAULT Y MY SON JOHN (1952) DE LEO McCAREY (II): LA ESTRUCTURA
Un libro experimentado, vivido, porque es en la vida donde está la más profunda verdad
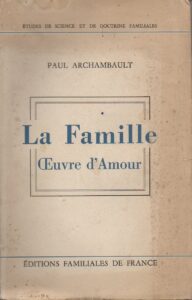
La estructura del libro de Archambault es perfectamente armónica. La introducción, “En la vida…” (pp. 5-6) el autor refleja el carácter optimista de la obra, sin sonrojos ni excusas, como un acto de fe en las posibilidades del destino humano (p. 5). Un libro experimentado, vivido, porque es en la vida donde está la más profunda verdad. (p. 6).
El capítulo primero, “Amar y ser amado” (pp. 7-16) es una cara exposición del ser humano desde la antropología del amor[7], sin orillar quienes son los enemigos intelectuales de su propuesta. Los identifica tanto en el aspecto práctico (puritanos, libertinos, quiméricos desencantados), como en el teórico (teologías maniqueas, Freud y sus discípulos, nietzscheanos y existencialistas como Sartre, algunos románticos… (p. 7, n.1). Al finalizar este primer capítulo se desarrolla un primer Excursus sobre Eros y Ágape, mostrando la actualidad de esta vieja contraposición[8].
De amor a la familia, la necesidad antropológica de amor por parte del hombre se realiza y se expresa en una familia, en la medida en que la familia nace del amor y se revitaliza por él
En el Capítulo segundo “Del amor a la familia” (pp. 20-27), justifica cómo la necesidad antropológica de amor por parte del hombre se realiza y se expresa en una familia, en la medida en que la familia nace del amor y se revitaliza por él (p. 26). Lo acompaña un segundo Excursus que bajo el título “Recordatorio de algunos hechos” (pp. 28-30) repasa las diversas expresiones de la familia, para situar el ideal que hoy supone la familia frente a la lógica del Estado totalitario: “un centro de derechos y de deberes, de libertades y de responsabilidades, distinto de cualquier otro y anterior en derecho a cualquier otro” (pp. 29-30), En el Excursus 3, “La cuádruple misión de la familia” (pp. 31-33), la concreta en estos cuatro aspectos, biológico (por medio de la función procreadora), educativo (a través de su propia tarea educativa), social (papel social, frente a la disgregación individualista y la absorción totalitaria) y espiritual (vocación espiritual que permita el pleno desarrollo de la persona humana).
El amor ennoblece la comprensión de la sexualidad humana, sin hedonismos ni puritanismos
El capítulo tercero está dedicado a “Trampas y recursos de la sexualidad” (pp. 34-40), y en él se justifica cómo el amor ennoblece la comprensión de la sexualidad humana, sin hedonismos ni puritanismos. El capítulo cuarto incide en “Un hombre y una mujer” (pp. 41-45), como la realidad antropológica que justifica la ley del amor y el fundamento de la familia. El capítulo quinto continúa justificando las propiedades del matrimonio como la relación que define la familia y lo rotula con un significativo “Para siempre…”. (pp. 46-52).
Un amor voluntariamente estéril no es un verdadero amor. Una familia donde el niño es excluido deliberadamente no es verdaderamente una verdadera familia
El capítulo sexto entra en uno de los temas cruciales en la comprensión de la familia de Paul Archambault. Bajo el epígrafe “Familia numerosa o « Family Planning[9] » (pp. 53-61). Una tema que en los años cincuenta del siglo pasado se concebía como muy relevante, porque en definitiva planteaba dos intromisiones en la soberanía familiar. Por un lado, la del poder político a través de sus políticas de regulación de natalidad. Por otro lado, una intervención de la técnica en la creciente sofisticación de los medios anticonceptivos.[10] Archambault sostiene la tesis fuerte de la familia numerosa —en el sentido de familia abierta a la vida—, y la ancla en la lógica del amor.
Un amor voluntariamente estéril no es un verdadero amor. Una familia donde el niño es excluido deliberadamente no es verdaderamente una verdadera familia. […] La familia normal es la familia fecunda, la familia numerosa. (p. 53).
Por otra parte, la familia numerosa constituye un medio educativo muy superior a la familia restringida , donde el niño es a veces dedicado al egoísmo, a veces forzado en su desarrollo. (Archambault, 1950: 54).
Es una posición humanista y personalista, esforzándose por definir un estilo de vida conyugal que tendría en cuenta todos los dones y todas las solicitudes de la condición humana
Archambault justifica que su defensa de la familia numerosa no es por motivos moralistas, sino antropológicos, por una posición humanista y personalista.
La posición que nosotros hemos querido definir en estas páginas no es una posición moralista, si se entiende por moral un un conjunto de tabús y de imperativos incondicionados ante los cuales habría que inclinarse sin discusión. Es una posición humanista y personalista, esforzándose por definir un estilo de vida conyugal que tendría en cuenta todos los dones y todas las solicitudes de la condición humana.
Pero ella integra un cierto ideal moral, una cierta aspiración moral que resumiremos con mucho gusto en las tres posturas siguientes:
-
primado de la creación sobre la posesión, del ser sobre el tener;
-
primado del esfuerzo sobre la facilidad, del riesgos obre la seguridad;
-
primado de la libertad disciplinada y de la restricción inteligente sobre el capricho y el dejar hacer. (Archambault, 1950: 54).
En qué consiste la visión de la familia como una comunidad de amor abierta a la vida, lo que puede ser considerado como una precedente sólido del modelo que se deriva de la Carta de los Derechos de la Familia
Nos hemos detenido en este capítulo más que en el resto porque creemos que refleja con claridad en qué consiste la visión de la familia como una comunidad de amor abierta a la vida, lo que puede ser considerado como una precedente sólido del modelo que se deriva de la Carta de los Derechos de la Familia (Pontificio-Consejo-para-la-familia, 1983); (Peris-Cancio, 2002). En el Excursus cuatro, Archambault plantea “EL punto de vista demográfico” (pp. 62-63), en el que no niega las tesis de Malthus, sino que considera que invitan no a una reducción de la población sino a una aplicación de la inteligencia para solucionar los problemas de producción.
En el capítulo séptimo, “Amor y matrimonio” (pp. 64-70), el autor insiste en su tesis de que “el matrimonio es el amor encarnado, el amor dentro del mundo”, lo que responde a que “el hombre es un ser encarnado, un ser dentro del mundo” (p. 70) sobre todo frente a las demandas individualistas que lo consideran meramente un contrato. En el octavo apuesta por la transición “De la familia cerrada a la familia abierta” (pp. 71-79), una manera de desarrollar lo que planteaba Emmanuel Mounier (Mounier, 1976) acerca de que la intimidad de la familia no la convierte en un reducto cerrado, sino en un agente de transformación desde los valores espirituales más profundos.
Los peligros que amenazan a la familia se encuentran siempre en una misma posición, a saber, el delirio de querer configurar la familia desde el dictado del poder con la ayuda de la técnica
En el Excursus quinto Archambault plantea el reto de “La familia y los regímenes totalitarios”. A raíz de una obra del René Savatier insiste en que los peligros que amenazan a la familia se encuentran siempre en una misma posición, a saber, el delirio de querer configurar la familia desde el dictado del poder con la ayuda de la técnica. Esa amenaza se vivió con toda virulencia en el nazismo y se sigue viviendo en los regímenes marxistas. Pero podrá continuar estando presente en otras aspiraciones tecnocráticas, que pretenden “sustituir en el conjunto complejo de tradiciones, de sentimientos y de reglas sobre las que reposa todavía una parte importante de la vida social, por el juego de un aparato administrativo en manos de un Estado omnipresente y omnicompetente, en nombre de una ciencia positiva puesta en obra por un cuerpo de ingenieros sociales, demógrafos, eugenistas o pedagogos” (p. 81).
En el Excursus 6 sobre “El movimiento familiar francés” presenta ese ejercicio de asociacionismo familiar que puede poner freno a las pretensiones totalitarias del Estado Moderno contra la familia, que Archambault concentra en la siguiente propuesta: “representación de las familias; defensa de los derechos e intereses de la familia; ayuda material a las familias; educación mutua de las familias: tales son los cuatro grandes tareas que se presentan a un ‘cuerpo familiar’”. (p. 83).
Frente a una visión de la autoridad jerárquica, Archambault aboga por una autoridad atemperada por la práctica de las concesiones recíprocas
El capítulo noveno trata de “La comunión conyugal” (pp. 85-99), del tipo de relación que tiene que cultivarse entre los esposos y el reparto de tareas que debe afrontarse en consecuencia. Frente a una visión de la autoridad jerárquica, Archambault aboga por una autoridad atemperada por la práctica de las concesiones recíprocas (p. 92). Lo veremos refleja en My Son John, específicamente en el texto filosófico fímico de esta contribución. La dificultad de la vida común es la de hacerse dos y uno, uno y dos. (p. 97).
El Excursus 7 que viene a continuación Archambault lo dedica a “La condición femenina” (pp. 100-101). El autor con acierto destaca que no bata una igualdad formal para que la mujer goce de los mismos derechos que el hombre, porque en realidad, especialmente en las familias pobres, sus cargas son muy superiores. Y la solución tampoco lo ve en la crispación de un resentimiento de revancha como se lee en Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. La verdadera solución apunta mejor a profundizar en la ayuda mutua entre el hombre y la mujer.
Una revisión de la explicación habitual de la autoridad de los padres sobre los hijos, abogando por insistir en el elemento afectivo del amor por los hijos
El capítulo décimo aborda “La comunidad familiar” (pp. 102-113), una revisión de la explicación habitual de la autoridad de los padres sobre los hijos, abogando por insistir en el elemento afectivo del amor por los hijos. El Excursus 8 se centra en “La preparación a la vida familiar” (pp. 110-113). Coherente con la visión que el autor ha desarrollado con respecto a las misiones de la familia son cuatro los aspectos que propone cuidar: 1º) Iniciación y educación sexual; 2º) Enseñanza del cuidado; 3º) Preparación psicológica; 4º) experiencia pedagógica.
El capítulo undécimo se plantea “El más allá del amor” (pp. 114-121), es decir la dimensión trascendente del amor conyugal, particularmente presente en el matrimonio cristiano, pero abierta a toda filosofía que aspire a un Tú absoluto, citando para ilustrar este punto la obra de Marcel, De la negación a la invocación (Marcel, 2004).
Responder a las cuestiones que la familia plantea es responder a las distintas preguntas sobre el amor
La conclusión de la obra se presenta con el rótulo “Las opciones del amor” (pp. 122-126) porque en síntesis lo que el autor ha planteado es que una civilización como la del siglo XX, con su estado de la conciencia humana, el amor y la familia son un mismo problema. Tanto en lo personal como en lo social y lo doctrinal. Responder a las cuestiones que la familia plantea es responder a las distintas preguntas sobre el amor.
El recorrido que hemos hecho sobre la obra de Paul Archambault nos permite enriquecer el contexto en el que se desarrolla My Son John, algo que necesitamos recuperar y no dar por supuesto. Toda la obra de McCarey anteriormente desarrollada había puesto su énfasis en la fuerza de la relación que culmina en el amor y se desarrolla en la familia. Lo hemos venido comprobando a lo largo de nuestra investigación, con especial intensidad en lo que se ha venido llamando sus comedias cristianas —Going My Way, 1944; The Bells of St. Mary´s, 1945 y Good Sam, 1948—. Ahora la novedad puede surgir del personaje de Lucille Jefferson (Halen Hayes). Es ella la que sostiene la visión de amor en la familia, sustentada por su sinceridad religiosa, frente a los deslizamientos hacia lo ideológico que experimentan su esposo Dan (Dean Jagger) con respecto a la Legión, y su hijo John (Robert Walker) en lo que finalmente se revela como su afiliación comunista. Vamos a profundizar en esta perspectiva con la ayuda de textos de Simone Weil.
3. “LA PERSONA Y LO SAGRADO” DE SIMONE WEIL CON RESPECTO A LUCILLE JEFFERSON (HELEN HAYES) EN MY SON JOHN DE LEO McCAREY (I): LA DEFENSA DEL SER HUMANO SIN ABSTRACCIONES
La defensa de la persona, ¿es una abstracción o algo que tiene que ver con el ser humano concreto de carne y hueso?

Simone Weil (1909-1943) presenta un pensamiento difícil de clasificar, pero profundamente genuino. En algunos de sus planteamientos es capaz de llevar el personalismo a su más radical necesidad de esclarecimiento. La defensa de la persona, ¿es una abstracción o algo que tiene que ver con el ser humano concreto de carne y hueso?. “La persona y lo sagrado” (Weil, 2000b) es un texto tardío suyo, que se publicó en una obra que recoge otras obras de la misma época, los llamados Escritos de Londres (2000a).
Allí presenta un texto en el que aboga por el ser humano concreto en lugar de por su consideración de persona. Eso le hacía dudar sobre el acierto del personalismo, especialmente el cultivado por Jacques Maritain. Carmen Herrando ha matizado acertadamente esta posible polémica (Herrando, 2023: 57-62). Y creemos que personalismos como el de Gabriel Marcel (Marcel, 2022b), Julián Marías (1996) o Juan Manuel Burgos (2017) no tendrían ningún problema en sostener que la persona no es una abstracción, sino siempre algo único e irrepetible.
En cada hombre hay algo sagrado. Pero no es su persona. Tampoco es la persona humana. Es él, ese hombre, simplemente
Sin embargo, sostener con la fuerza que sostienen Weil donde reside el valor de la persona permite que lo pongamos en relación con la actuación del personaje de Lucille Jefferson en My Son John y la expresividad con la que muestra el amor por su familia y cada uno de sus miembros por ellos mismo. Hagamos un recorrido por el texto de Weil antes de regresar al personaje de Lucille.
«Usted no me interesa». Esta es una frase que un hombre no puede dirigir a otro hombre sin cometer crueldad y herir a la justicia.
«Su persona no me interesa». Esta frase puede tener lugar en una conversación afectuosa entre amigos próximos, sin herir lo que de más delicadamente receloso hay en la amistad.
Por lo mismo diremos sin rebajarnos: «Mi persona no cuenta», pero no: «Yo no cuento».
Es la prueba de que el vocabulario de la moderna corriente de pensamiento llamada personalismo es erróneo. Y en este dominio, donde hay un error grave de vocabulario, es difícil que no haya un error grave de pensamiento.
En cada hombre hay algo sagrado. Pero no es su persona. Tampoco es la persona humana. Es él, ese hombre, simplemente.
Ahí va un transeúnte por la calle, tiene los brazos largos, los ojos azules, un espíritu por el que pasan pensamientos que ignoro, pero que quizá sean mediocres.
Ni su persona, ni la persona humana en él, es lo que para mí es sagrado. Es él. Él por entero. Los brazos, los ojos, los pensamientos, todo. No atentaré contra ninguna de esas cosas sin escrúpulos infinitos. (Weil 2020b: 17).
Es imposible definir el respeto a la persona humana. No solo es imposible de definir con palabras… tampoco puede ser concebida; no puede ser definida, delimitada mediante una operación muda del pensamiento
¿Dónde reside lo sagrado de la persona? Weil comienza considerando donde no se puede encontrar. Las palabras se ven en la necesidad de remitirse a algo que está más allá de ellas. Por eso quererlo atrapara a través del lenguaje resulta un gran error. Y sólo si se reconoce esta falacia estaremos en condiciones de ir a buscar en la dirección correcta.
Es imposible definir el respeto a la persona humana. No solo es imposible de definir con palabras. Muchas nociones luminosas están en el mismo caso. Pero esta noción tampoco puede ser concebida; no puede ser definida, delimitada mediante una operación muda del pensamiento.
Tomar como regla de la moral pública una noción imposible de definir y de concebir es dar paso a toda clase de tiranía
La noción de derecho, lanzada a través del mundo en 1789, ha sido, a causa de su insuficiencia interna, impotente para ejercer la función que se le confiaba. (Weil 2020b: 17-18).
4. “LA PERSONA Y LO SAGRADO” DE SIMONE WEIL CON RESPECTO A LUCILLE JEFFERSON (HELEN HAYES) EN MY SON JOHN DE LEO McCAREY (II): LA APELACIÓN AL FONDO DEL CORAZÓN HUMANO QUE EMERGE EN LA PREGUNTA «¿POR QUÉ SE ME HACE DAÑO?»
En el fondo del corazón de todo ser humano, algo que, a pesar de toda la experiencia de los crímenes cometidos, sufridos y observados, espera invenciblemente que se le haga el bien y no el mal
Esa otra dirección consiste en apelar al corazón humano, a su continua esperanza en el bien. Esa es la verdadera fuente del respeto por cada persona humana. Pero el punto de partida es la experiencia del dolor. Precisamente es esa negatividad la que muestra que no tiene la última palabra, pues siempre está unida a una esperanza.
Desde la más tierna infancia y hasta la tumba hay, en el fondo del corazón de todo ser humano, algo que, a pesar de toda la experiencia de los crímenes cometidos, sufridos y observados, espera invenciblemente que se le haga el bien y no el mal. Ante todo es eso lo que sagrado en cualquier ser humano.
El bien es la única fuente de lo sagrado. Únicamente es sagrado el bien y lo que está relacionado con el bien. […].
Cada vez que surge, desde el fondo del corazón humano, el lamento infantil que Cristo mismo no pudo contener: «¿Por qué se me hace daño?», hay ciertamente injusticia. Pues si, tal como sucede a menudo, tan solo es el efecto de un error, entonces la injusticia consiste en la insuficiencia de la explicación.
Los que infligen los golpes que provocan ese grito ceden a móviles diferentes según caracteres y momentos. Algunos encuentran, en algunos momentos, voluptuosidad en ese grito. Muchos ignoran que ha sido proferido. Pues se trata de un grito silencioso que suena solamente en el secreto del corazón. (Weil 2020b: 18-19).
En los que han sufrido demasiados golpes, como los esclavos, esa parte del corazón a la que el mal infligido hace gritar de sorpresa parece muerta. Pero jamás lo está del todo
De lo que se trata, por tanto, es de no endurecerse, de no hacerse sordos a esos gritos, sino de escucharlos verdaderamente. No desde posicionamientos ideológicos, ni desde credos políticos, sino desde el encuentro con la persona de carne y hueso que los sufren, aunque sean precisamente ellos los que se encuentren más tentados de silenciar su propia voz.
En los que han sufrido demasiados golpes, como los esclavos, esa parte del corazón a la que el mal infligido hace gritar de sorpresa parece muerta. Pero jamás lo está del todo. Tan solo ya no puede gritar. Se mantiene en un estado de gemido sordo e ininterrumpido.
Pero incluso en quienes el poder del grito está intacto, ese grito no consigue expresarse hacia dentro ni hacia afuera con palabras seguidas. Lo que sucede a menudo es que las palabras que intentan traducirlo suenan completamente falsas.
Ello es tanto más inevitable cuanto que aquellos que más a menudo tienen ocasión de sentir que se les hace un daño son los que menos saben hablar. Nada más horroroso, por ejemplo, que ver en un tribunal a un desgraciado balbucear ante un magistrado que lanza ocurrencias graciosas en un lenguaje elegante. (Weil 2020b: 19).
La única facultad humana verdaderamente interesada en la libertad pública de expresión es esa parte del corazón que grita contra el mal
La imagen del magistrado ante el desgraciado (tiene el sentido del profundamente herido) creemos que resulta muy eficaz para mostrar hasta qué punto se puede se sordo ante el verdadero dolor humano. Y que resulta imposible respetar la dignidad humana si se ha producido se ejercicio de cerrazón. Por eso la propuesta de Simone Weil arranca precisamente de esa primera y primigenia atención hacia lo que hace sufrir a nuestro prójimo.
A excepción de la inteligencia, la única facultad humana verdaderamente interesada en la libertad pública de expresión es esa parte del corazón que grita contra el mal. Pero como no sabe expresarse, la libertad es poca cosa para ella. Primero se requiere que la educación pública sea tal que le proporcione, en la mayor medida posible, medios de expresión. Después se requiere un régimen, para la expresión pública de las opiniones, que esté menos definido por la libertad que por una atmósfera de silencio y de atención en la que ese grito débil y torpe pueda hacerse oír. Finalmente se requiere un sistema de instituciones que, en la mayor medida posible, ponga en las funciones de mando a los hombres capaces y deseosos de oírlo y entenderlo. (Ibidem).
Está claro que un partido ocupado en la conquista o la conservación del poder del gobierno tan solo discierne, en esos gritos ruido. Reaccionará de manera diferente si ese grito molesta el de su propia propaganda o por el contrario lo refuerza
El planteamiento de Weil es radical, pero no desencarnado. No pide nada que no pueda estar al alcance de nuestra humanidad vivida en su verdad. Lo que denuncia son esos modos de actuar que han hecho de los oídos sordos al sufrimiento humano su norma de conducta. Algo gravemente corroborado por la sociedad mediática de nuestros días, que tanta barbarie es capaz de consumir a modo de imágenes.
Está claro que un partido ocupado en la conquista o la conservación del poder del gobierno tan solo discierne, en esos gritos ruido. Reaccionará de manera diferente si ese grito molesta el de su propia propaganda o por el contrario lo refuerza. Pero en ningún caso es capaz de una atención tierna y adivinadora que pudiera discernir su significado.
Lo mismo puede decirse, aunque en grado menor, de las organizaciones que por contagio imitan a los partidos, esto es, en la vida pública dominada por el juego de los partidos, de todas las organizaciones, incluidos, por ejemplo, los sindicatos y también las iglesias.
Por supuesto que los partidos y organizaciones similares son igualmente ajenos a los escrúpulos de la inteligencia. (Weil 2020b: 20).
5. “LA PERSONA Y LO SAGRADO” DE SIMONE WEIL CON RESPECTO A LUCILLE JEFFERSON (HELEN HAYES) EN MY SON JOHN DE LEO McCAREY (III): LA REFERENCIA A LO IMPERSONAL
La persona no es lo que proporciona este criterio. El grito de dolorosa sorpresa que infligir un mal suscita en el fondo del alma no es algo personal. No basta con atentar contra la persona y sus deseos para hacerlo brotar

El siguiente paso que Simone Weil da para alejarse de un personalismo malentendido es la referencia a lo impersonal. Quizás lo podamos entender mejor si en lugar de esa expresión literal de la autora nos refiriéramos a lo “meramente subjetivo”. Porque lo que Simone Weil denuncia es algo muy propio de la modernidad y de la Ilustración, en las que la dimensión subjetiva ha quedado desconectada del contecto con la realidad. Y poco consuela en el caso de Kant que a esa subjetividad se le otorgue un carácter trascendental y una facultad normativa, si desconoce de modo directo lo impersonal que sustenta el valor de cada persona. En My Son John cada vez que John, con sus estudios universitarios, humilla con su retórica a sus padres, está expresando esa subjetividad que se siente superior.
La persona no es lo que proporciona este criterio. El grito de dolorosa sorpresa que infligir un mal suscita en el fondo del alma no es algo personal. No basta con atentar contra la persona y sus deseos para hacerlo brotar. Brota siempre a causa de la sensación de un contacto con la injusticia a través del dolor. Constituye siempre, tanto en el último de los hombres como en Cristo, una protesta impersonal.
Muy a menudo también se alzan gritos de protesta personal, pero estos no tienen importancia; se puede provocar tantos como se quiera sin violar nada sagrado.
Lo que es sagrado, lejos de ser la persona, es lo que en un ser humano es impersonal.
Todo lo que en un hombre es impersonal es sagrado, y solo eso. (Ibidem).
Lo que es sagrado en la ciencia es la verdad. Lo que es sagrado en el arte es la belleza. La verdad y la belleza son impersonales. Todo esto es demasiado evidente
Sólo saliendo de un subjetivismo (con frecuencia expresado en el modo de hacer de los escritores, los artistas e incluso los científicos) se accede a lo sagrado. Y la verdad y la belleza marcan la indicación de cómo llegar a ese ámbito. De lo que se trata es de tener confianza en el aprendizaje de las formas que nos suministra la educación, en expresión actual de Josep Maria Esquirol (Esquirol, 2024).
La verdad y la belleza habitan ese dominio de las cosas impersonales y anónimas. Es él el que es sagrado. El otro no lo es, o si lo es, es solo como podría serlo una mancha de color que, en un cuadro, representara una hostia.
Lo que es sagrado en la ciencia es la verdad. Lo que es sagrado en el arte es la belleza. La verdad y la belleza son impersonales. Todo esto es demasiado evidente.
Si un niño hace una suma, y si se equivoca, el error lleva la marca de su persona. Si procede de manera perfectamente correcta, su persona está ausente de toda la operación.
La perfección es impersonal. La persona en nosotros es la parte del error y del pecado en nosotros. Todo el esfuerzo de los místicos se ha dirigido siempre a obtener que deje de existir en su alma alguna parte que diga «yo». (Weil 2020b: 21).
El tránsito a lo impersonal sólo se opera mediante una atención de una cualidad rara y que solo es posible en la soledad. No solo la soledad de hecho, sino la soledad moral
Lo impersonal se opone también al colectivismo. Por lo tanto, a lo que en otros contextos se puede presentar como “despersonalización”, que si bien no es la expresión propiamente empleada por Simone Weil, manifiesta el mismo contenido de que la presión social vacíe de contenido a las personas concretas.
Pero la parte del alma que dice «nosotros» es aun más peligrosa.
El tránsito a lo impersonal sólo se opera mediante una atención de una cualidad rara y que solo es posible en la soledad. No solo la soledad de hecho, sino la soledad moral. No se lleva a cabo jamás en quien se piensa a sí mismo como miembro de una colectividad, como parte de un «nosotros».
Los hombres en colectividad no tienen acceso a lo impersonal, ni siquiera en sus formas inferiores. Un grupo de seres humanos ni siquiera puede hacer una suma. Una suma se opera en un espíritu que olvida momentáneamente que existe algún otro espíritu.
Lo personal se opone a lo impersonal, pero existe un tránsito de lo uno a lo otro. No hay tránsito de lo colectivo a lo impersonal. Es preciso que primero se disuelva una colectividad en personas separadas para que la entrada en lo impersonal sea posible.
Solamente en este sentido la persona participa algo más de lo sagrado que la colectividad.
No solo la colectividad es ajena a lo sagrado, sino que desorienta proporcionando una falsa imitación.
El error que atribuye a la colectividad un carácter sagrado es idolatría; en cualquier tiempo, en cualquier país, es el crimen más extendido. (Weil 2020b: 21-22).
Una colectividad es mucho más fuerte que un hombre solo; pero, para existir, toda colectividad necesita operaciones, entre las cuales la suma es el ejemplo elemental, que solo se llevan a cabo en un espíritu en estado de soledad
Simone Weil advertía con claridad acerca de la que una falsa comprensión de dónde reside el valor de la persona humana tienen los mismos efectos que el desconocimiento verbal de su dignidad. Sólo entendiendo lo que está más allá de la persona (lo impersonal) se acierta en atisbar el valor de cada uno de los sres humanos.
El ser humano no escapa a lo colectivo más que elevándose por encima de lo personal para penetrar en lo impersonal. En ese momento hay algo en él, una parcela de su alma, sobre la que nada de lo colectivo puede ejercer su influencia. Si puede enraizarse en el bien impersonal, es decir, si puede llegar a ser capaz de extraer de ello una energía, entonces todas las veces que piense que es su obligación, podrá dirigir contra cualquier colectividad una fuerza ciertamente pequeña pero real, sin apoyarse en ninguna otra.
Hay ocasiones en las que una fuerza casi infinitesimal es decisiva. Una colectividad es mucho más fuerte que un hombre solo; pero, para existir, toda colectividad necesita operaciones, entre las cuales la suma es el ejemplo elemental, que solo se llevan a cabo en un espíritu en estado de soledad.
Esta necesidad hace posible una influencia de lo impersonal sobre lo colectivo, si tan solo se supiera estudiar un método para usarla.
Cada uno de los que han penetrado en el dominio de lo impersonal encuentra allí una responsabilidad respecto a todos los seres humanos. La de proteger en ellos no la persona, sino todo lo que de frágiles posibilidades de tránsito a lo impersonal encierra la persona. (Weil 2020b: 23).
Además, el peligro más grande no es la tendencia de lo colectivo a comprimir a la persona, sino la tendencia de la persona a precipitarse, a ahogarse en lo colectivo. O quizá el primer peligro no es sino el aspecto aparente y engañoso del segundo
Hay que destacar esta declaración en profundidad que realiza Simone Weil a favor de la persona concreta pobre y desvalida, pero con capacidad de centrarse ella misma y entrar en lo impersonal con fuerza creadora de su ser más auténtico. Puede ser objeto de discusión, pero difícilmente se encuentra una ponderación tan positiva de la kénosis de Cristo como fuerza social (Flp 2: 8). Y al mismo tiempo rompe con unas de las contradicciones más propias de la mentalidad moderna: la considerar que hay una escisión entre teoría y práctica (Kant, 2006). No hay tal: simplemente lo que hace falta es acceder a lo impersonal que impregne la convicción sobre el carácter sagrado del ser humano,
Es a esos, en primer lugar, a los que debe dirigirse la llamada al respeto hacia el carácter sagrado de los seres humanos. Pues para que una llamada tal exista, es preciso que se dirija a seres susceptibles de oírla.
Resulta inútil explicarle a una colectividad que en cada una de las unidades que la componen hay algo que no debe violar. En primer lugar una colectividad no es alguien a no ser por ficción; no tiene existencia a no ser abstracta; hablarle es una operación ficticia. Y después, si fuera alguien, sería alguien que solo está dispuesto a respetarse a sí mismo.
Además, el peligro más grande no es la tendencia de lo colectivo a comprimir a la persona, sino la tendencia de la persona a precipitarse, a ahogarse en lo colectivo. O quizá el primer peligro no es sino el aspecto aparente y engañoso del segundo.
Si es inútil decirle a la colectividad que la persona es sagrada, igualmente es inútil decirle a la persona que ella misma es sagrada. No puede creerlo. No se siente sagrada. La causa que impide que la persona se sienta sagrada es que, efectivamente, no lo es. (Weil 2020b: 22-23).
6. “LA PERSONA Y LO SAGRADO” DE SIMONE WEIL CON RESPECTO A LUCILLE JEFFERSON (HELEN HAYES) EN MY SON JOHN DE LEO McCAREY (IV): EL ACERCAMIENTO A LOS OPRIMIDOS POR LA DESGRACIA
El camino es otro
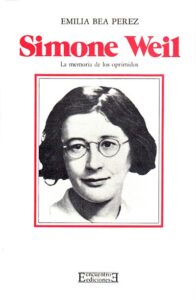
¿Por qué no lo es? Porque el carácter sagrado no le viene a la persona por un proceso de reconocimiento generalizado. Apuntarse a esa estrategia que copia la filosofía ilustrada puede ser el error de la filosofía personalista que es incapaz de acercarse a la suerte de los más desvalidos. El camino es otro.
En el hombre, la persona es algo desamparado, que tiene frío, que corre buscando refugio y calor.
Eso lo ignoran aquellos para quienes está —o espera estar— cálidamente envuelta de consideración social.
Esa es la razón de que la filosofía personalista haya nacido y se haya extendido no en medios populares sino entre los escritores que, debido a su profesión, poseen o esperan adquirir un nombre y una reputación.
Las relaciones entre la colectividad y la persona deben ser establecidas con el único objetivo de apartar lo que es susceptible de impedir el crecimiento y la germinación misteriosa de la parte impersonal del alma.
Para ello, es preciso que alrededor de cada persona haya espacio, un grado de libre disposición del tiempo, posibilidades para el tránsito hacia grados de atención cada vez más elevados, soledad, silencio. Igualmente, es preciso que esté en ambiente cálido, para que el desamparo no la constriña a ahogarse en lo colectivo.
Si tal es el bien, parece difícil ir mucho más lejos, en el sentido del mal, de lo que ya ha ido la sociedad moderna, democrática. Sobre todo, una fábrica moderna no está quizá tan lejos del límite del horror. Allí a todo ser humano se le hostiga continuamente, voluntades ajenas lo molestan, y al mismo tiempo el alma está en el frío, el desamparo y el abandono. El hombre precisa un silencio cálido, y se le da un tumulto glacial. (Weil 2020b: 24).
Una y otra aguijonean al pueblo para que corra por la vía del mal
El camino, por tanto, pasa por acercarse a las personas que sufren en su propio ser la desgracia, la herida profunda que parece hacer de su vida dolor y fracaso. Pero no como a veces se ha pensado desde la órbita marxista porque encierren en sí mismas un potencial revolucionario. No, lo que ofrecen son enormes posibilidades de resistencia frente a otros señuelos que distraen e impiden su verdadero bien.
En una sociedad inestable los privilegiados tienen mala conciencia. Unos la esconden con aire desafiante y dicen a las masas: «Es del todo conveniente que no tengáis privilegios y yo sí». Otros les dicen con benevolencia: «Reclamo para todos vosotros una parte igual en los privilegios que poseo».
La primera actitud es odiosa. La segunda carece de sentido común. También es demasiado fácil.
Una y otra aguijonean al pueblo para que corra por la vía del mal, para que se aleje de su único y verdadero bien, que no está en sus manos, pero que, en cierto sentido, le es muy próximo. Se encuentra mucho más cerca de un bien auténtico, que sería fuente de belleza, de verdad, de gozo y de plenitud, que aquellos que le conceden su piedad. Pero no encontrándose en ello y no sabiendo cómo llegar, todo ocurre como si estuviera infinitamente lejos. Los que hablan en su lugar, o le hablan, son igualmente incapaces de comprender tanto el desamparo en el que está como la plenitud de bien que casi está a su alcance. Y a él le resulta indispensable ser comprendido. (Weil 2020b: 29).
En todos los problemas punzantes de la existencia humana, solo hay elección entre el bien sobrenatural y el mal
Recordemos aquellos pasajes de su biografía en los que Simone Weil optó por estar cerca de los que experimentan la malheur, la desgracia. No habla desde la lejanía. Es la proximidad hacia la realidad de los que sufren la que le permite hablar con autoridad. Y la que le sitúa en las antípodas de un discurso de la moderación, de corte aristotélico.
La desgracia[11] en sí misma es inarticulada. Los desgraciados suplican silenciosamente que se les proporcione palabras para expresarse. Hay épocas en las que no se les concede. Hay otras en las que se les proporciona palabras, pero mal escogidas, ya que quienes las escogen son ajenos a la desgracia que interpretan.
Al pensamiento le repugna pensar la desgracia tanto como a la carne viva le repugna la muerte.[…].
Lo que, siendo indispensable para el bien, es imposible por naturaleza, siempre es posible sobrenaturalmente.
El bien sobrenatural no es una especie de suplemento del bien natural, de lo que algunos, con la ayuda de Aristóteles, querrían persuadirnos para nuestra mayor comodidad. Sería agradable que así fuera, pero no lo es. En todos los problemas punzantes de la existencia humana, solo hay elección entre el bien sobrenatural y el mal.
Poner en boca de los desgraciados palabras que pertenecen a la región mediana de los valores, tales como democracia, derecho o persona, es hacerles un presente que no es susceptible de aportarles ningún bien y que les hace inevitablemente mucho mal.
Esas nociones no tienen su lugar en el cielo, están suspendidas en el aire y, por esta misma razón, son incapaces de morder la tierra. (Weil 2020b: 29-30).
El criterio para la elección de las palabras es fácil de reconocer y de emplear. Los desgraciados, inundados por el mal, aspiran al bien. Solo hay que darles palabras que expresan únicamente el bien, el bien en estado puro
La insistencia de Weil con respecto a encontrar otro lenguaje para los que sufren la desgracia es ya una toma de posición desde las catástrofes del siglo XX: la Primera Guerra Mundial, la fallida Revolución Proletaria en Rusia, la Segunda Guerra Mundial… En todos estos desastres no hay palabras que puedan suministrar criterios para el bien. Pero la pensadora francesa no deja de marcar la senda de por dónde se tiene que construir este lenguaje.
Solo la luz que cae continuamente del cielo le proporciona a un árbol la energía que hunde profundamente en la tierra las poderosas raíces. En verdad, el árbol está enraizado en el cielo.
Solo lo que viene del cielo es susceptible de imprimir realmente una marca sobre la tierra.
Si se quiere armar eficazmente a los desgraciados, solo hay que poner en sus bocas palabras cuya morada propia se encuentra en el cielo, por encima del cielo, en el otro mundo. No hay que temer que sea imposible. La desgracia dispone al alma a recibir ávidamente, a beber todo lo que venga de aquel lugar. Son los proveedores y no los consumidores los que faltan para este tipo de productos.
El criterio para la elección de las palabras es fácil de reconocer y de emplear. Los desgraciados, inundados por el mal, aspiran al bien. Solo hay que darles palabras que expresan únicamente el bien, el bien en estado puro. Diferenciarlas es fácil. Las palabras a las que se les puede añadir algo que designe un mal son ajenas al bien puro. (Weil 2020b: 30).
Un idiota de pueblo, en el sentido literal de la palabra, que ama realmente la verdad, aun cuando tan solo emitiera balbuceos, es en cuanto al pensamiento infinitamente superior a Aristóteles
Simone Weil emplea entonces la diferencia entre genio (unido a captar la verdad) y talento (unido a dar explicaciones convincentes no necesariamente verdaderas) a las figuras, respectivamente, de Platón y de Aristóteles. No se trata, por tanto, de igualar a los desgraciados y los intelectuales. Lo que ella busca es encontrar ese punto de sabiduría que se ha podido perder tanto en Aristóteles como la Ilustración y otros pensadores o literatos que no han entrado en los bienes impersonales.
Para estar seguro de decir lo que hay que decir, basta ceñirse, cuando se trata de las aspiraciones de los desgraciados, a las palabras y a las frases que expresan siempre, en todas partes, en todas las circunstancias, únicamente el bien.
Es uno de los dos únicos servicios que se les puede hacer con las palabras. El otro consiste en encontrar palabras que expresen la verdad de su desgracia; que, a través de circunstancias exteriores, hagan perceptible el grito lanzado siempre en silencio: «¿Por qué se me hace daño?».
Un idiota de pueblo, en el sentido literal de la palabra, que ama realmente la verdad, aun cuando tan solo emitiera balbuceos, es en cuanto al pensamiento infinitamente superior a Aristóteles. Está infinitamente más próximo a Platón de lo que Aristóteles lo haya estado nunca. Es un genio, mientras que a Aristóteles solo le conviene la palabra talento. (Weil 2020b: 31).
7. “LA PERSONA Y LO SAGRADO” DE SIMONE WEIL CON RESPECTO A LUCILLE JEFFERSON (HELEN HAYES) EN MY SON JOHN DE LEO McCAREY (V): LA ALIANZA ENTRE VERDAD Y DESGRACIA
Hay alianza natural entre la verdad y la desgracia, porque una y otra son suplicantes mudos, eternamente condenados a permanecer sin voz ante nosotros
Eso no quiere decir que el hombre simple de pueblo pueda estar satisfecho con su situación. Habitualmente no lo estará por lo que necesitará que se le diga. Hay una alianza eterna, piensa Weil, entre verdad y desgracia.
Si un hada le propusiera [al hombre simple, al idiota de pueblo] cambiar su suerte por un destino análogo al de Aristóteles, lo sabio, por su parte, sería rechazarlo sin dudar.
Pero de todo eso no sabe nada. Nadie se lo ha dicho. Todo el mundo le dice lo contrario. Hay que decírselo. Hay que alentar a los idiotas, a la gente sin talento, a la gente de talento mediocre o apenas superior a la media y que son genios. No hay que temer que se vuelvan orgullosos. El amor a la verdad siempre está acompañado de humildad. El genio real no es más que la virtud sobrenatural de la humildad en el dominio del pensamiento.
[…] Hay alianza natural entre la verdad y la desgracia, porque una y otra son suplicantes mudos, eternamente condenados a permanecer sin voz ante nosotros.
Del mismo modo que un vagabundo, acusado ante el tribunal por haber cogido una zanahoria de un campo, está plantado ante el juez que, cómodamente sentado, desgrana elegantemente preguntas, comentarios y bromas, mientras que el otro consigue apenas balbucear, así también está plantada la verdad ante una inteligencia ocupada en establecer elegantemente opiniones. (Weil 2020b: 31-32).
Escuchar a alguien es ponerse en su lugar mientras habla. Ponerse en el lugar de un ser cuya alma está mutilada por la desgracia o en peligro inminente de serlo es anonadar la propia alma
La desgracia tiene la capacidad de liberar el lenguaje, pero a precio de experimentar un desgarro en el alma. Para Simone Weil es un grado más profundo de sufrimiento, que con frecuencia espanta.
Del mismo modo que la verdad es algo distinto de la opinión, así la desgracia es algo distinto del sufrimiento. La desgracia es un mecanismo para triturar el alma; el hombre que se encuentra así capturado es como un obrero atrapado por los dientes de una máquina. No es más que una cosa desgarrada y sanguinolenta.
[…] La desgracia, cuando la distancia material o moral permite verla solo de una manera vaga, confusa, sin distinguirla del simple sufrimiento, inspira a las almas generosas una tierna piedad. Pero cuando un juego cualquiera de circunstancias hace que repentinamente en algún lugar se revele desnuda, como si fuera algo que destruye, una mutilación o una lepra del alma, nos estremecemos y retrocedemos. Y los propios desgraciados experimentan el mismo estremecimiento de horror ante sí mismos.
Escuchar a alguien es ponerse en su lugar mientras habla. Ponerse en el lugar de un ser cuya alma está mutilada por la desgracia o en peligro inminente de serlo es anonadar la propia alma. Es más difícil de lo que el suicidio lo sería para un niño contento de vivir. Por ello a los desgraciados no se les escucha. Están en el estado en el que se encontraría alguien a quien se le hubiera cortado la lengua y hubiera olvidado momentáneamente su lesión. Sus labios se agitan y ningún sonido llega a nuestros oídos. De ellos mismos se apodera rápidamente la impotencia en el uso del lenguaje, a causa de la certeza de no ser oídos. (Weil 2020b: 34-35).
Es una atención intensa, pura, sin móvil, gratuita, generosa. Y esa atención es amor
¿No hay esperanza para los aplastados por la desgracias? No la hay de manera superficial o con fórmulas que no impliquen compromiso. Lo que se requiere es infinitamente más exigente. En expresión de Simone Weil “puro amor”.
Por este motivo no hay esperanza para el vagabundo en pie ante el magistrado. Si a través de sus balbuceos sale algo desgarrador, que taladra el alma, no será oído por el magistrado ni por el público. Es un grito mudo. Y los desgraciados entre sí son casi siempre igual de sordos unos con otros. Y cada desgraciado, bajo la coacción dela indiferencia general, intenta por medio de la mentira o la inconsciencia volverse sordo consigo mismo.
Solo la operación sobrenatural de la gracia hace que el alma pase a través de su propio anonadamiento hasta el lugar en el que se cosecha esa especie de atención que es la única que permite estar atento a la verdad y a la desgracia. Es la misma para los dos objetos. Es una atención intensa, pura, sin móvil, gratuita, generosa. Y esa atención es amor.
En la medida en que la desgracia y la verdad tienen necesidad, para ser oídas, de la misma atención, el espíritu de la justicia y el espíritu de la verdad son una misma cosa. El espíritu de la justicia y de la verdad no es más que una cierta especie de atención, que es puro amor. (Weil 2020b: 31-32).
8. “LA PERSONA Y LO SAGRADO” DE SIMONE WEIL CON RESPECTO A LUCILLE JEFFERSON (HELEN HAYES) EN MY SON JOHN DE LEO McCAREY (VI): JUSTICIA, VERDAD Y BELLEZA COMO HERMANA Y ALIADAS
Todo lo que procede del amor puro está iluminado por la belleza resplandeciente… Justicia, verdad, belleza son hermanas y aliadas. Con estas tres palabras tan hermosas no hace falta buscar otras

La justicia y la verdad tienen, por tanto, una lógica común que reclama asimismo a la belleza. Para Simone Weil no hacen falta más palabras para alentar al desgraciado, al herido por la desgracia.
Debido a una disposición eterna de la Providencia, todo lo que un hombre produce en cualquier ámbito, cuando el espíritu de la justicia y de la verdad lo domina, está revestido de una belleza resplandeciente.
La belleza es el misterio supremo aquí abajo. Es algo resplandeciente que solicita la atención, pero no le proporciona ningún móvil para perdurar. La belleza promete siempre y no da jamás nada; suscita un hambre, pero en ella no hay alimento para la parte del alma que intenta aquí abajo saciarse; solo tiene alimento para la parte del alma que mira. Suscita el deseo, y hace sentir claramente que en ella no hay nada que desear, ya que se quiere ante todo que nada en ella cambie. Si no se buscan recursos para salir del delicioso tormento que inflige, el deseo poco a poco se transforma en amor, y se forma un germen de la facultad de atención gratuita y pura.
Cuanto más repelente es la desgracia, más soberanamente hermosa es la expresión de la desgracia. (p. 35).
[…] Todo lo que procede del amor puro está iluminado por la belleza resplandeciente. (p. 36).
[…] Justicia, verdad, belleza son hermanas y aliadas. Con estas tres palabras tan hermosas no hace falta buscar otras. (Weil 2020b: 36).
La justicia consiste en vigilar para que no se haga daño a los hombres. Se le está haciendo daño a un ser humano cuando grita interiormente: «¿Por qué se me hace daño?»
Simone Weil sabe concretar con pleno acierto en qué consiste la justicia de un modo que difícilmente sea refutable o deje fuera alguna situación. Descender a la desgracia (una postración que sin duda se encuentra próxima a Cristo crucificado en aljuma medida) incluye a toda persona que sufre, especialmente de manera desgarradora.
La justicia consiste en vigilar para que no se haga daño a los hombres. Se le está haciendo daño a un ser humano cuando grita interiormente: «¿Por qué se me hace daño?». Se equivoca a menudo en cuanto intenta darse cuenta de qué mal sufre, quién se lo inflige, por qué se le inflige. Pero el grito es infalible.
El otro grito que se oye a menudo: «¿Por qué el otro tiene más que yo?», se refiere al derecho. Hay que aprender a distinguir los dos gritos y hacer que se acalle el segundo tanto cuanto se pueda, con la menor brutalidad posible, echando mano de un código, de tribunales ordinarios y de la policía. Para formar espíritus capaces de resolver los problemas pertenecientes a ese ámbito, basta la Escuela de Derecho.
Pero el grito «¿Por qué se me hace daño?» plantea problemas muy diferentes, para los que es indispensable el espíritu de la verdad, de la justicia y del amor. (Ibidem).
Son los hombres los que tienen que vigilar que no se les haga daño a los hombres. Si se le hace daño a alguien, el mal penetra verdaderamente en él; no solo el dolor, el sufrimiento, sino el horror mismo del mal
Resulta necesario destacar esta hábil diferenciación que realiza Simone Weil entre lo que sería la práctica necesaria del Derecho para resolver problemas de convivencia, con respecto a aquello en lo que consiste dar respuesta al verdadero sufrimiento humano. Es algo misterioso, pero que no deja de convocar a la acción. Es responsabilidad de los hombres evitar hacerse daño unos a otros.
En toda alma humana asciende continuamente la petición de que no se le haga daño. El texto del Pater dirige esta petición a Dios. Pero Dios sólo tiene el poder de preservar del mal a la parte eterna de un alma que ha entrado en contacto real y directo con él. El resto del alma, y el alma entera para cualquiera que no ha recibido la gracia del contacto real y directo con Dios, está abandonada a los quereres de los hombres y al azar de las circunstancias.
Por eso, son los hombres los que tienen que vigilar que no se les haga daño a los hombres. Si se le hace daño a alguien, el mal penetra verdaderamente en él; no solo el dolor, el sufrimiento, sino el horror mismo del mal. Del mismo modo que los hombres tienen el poder de transmitirse el bien unos a otros, también tienen el poder de transmitirse el mal. Se le puede transmitir el mal a un ser humano adulándolo, proporcionándole bienestar, placeres; pero lo más corriente es que los hombres transmitan el mal a los hombres haciéndoles daño. (Weil 2020b: 37).
El mal infligido desde fuera a un ser humano, bajo forma de herida, exaspera el deseo de bien y suscita automáticamente la posibilidad de un remedio. Cuando la herida ha penetrado profundamente, el bien deseado es el bien perfectamente puro
Quien leyendo estas frases alguien estuviera tentado de pensar que Simone Weil practica un culto al dolor sin esperanza erraría completamente. Todo lo fía al crecimiento del deseo de bien.
La Sabiduría eterna, sin embargo, no deja al alma humana enteramente a merced del azar de los acontecimientos y del querer de los hombres. El mal infligido desde fuera a un ser humano, bajo forma de herida, exaspera el deseo de bien y suscita automáticamente la posibilidad de un remedio. Cuando la herida ha penetrado profundamente, el bien deseado es el bien perfectamente puro. La parte del alma que pregunta «¿Por qué se me hace daño?» es la parte profunda que en todo ser humano, incluso el más envilecido, ha permanecido desde la primera infancia perfectamente intacta y perfectamente inocente.
Preservar la justicia, proteger a los hombres de todo mal, es ante todo impedir que se les haga daño. Para aquellos a quienes se ha hecho daño, es borrar las consecuencias materiales, poner a las víctimas en una situación en que la herida, si no se ha hecho muy profunda, sea curada naturalmente gracias al bienestar. Pero para aquellos a quienes la herida ha desgarrado toda el alma, es además y ante todo calmar la sed dándoles de beber el bien perfectamente puro.(Ibidem)
9. “LA PERSONA Y LO SAGRADO” DE SIMONE WEIL CON RESPECTO A LUCILLE JEFFERSON (HELEN HAYES) EN MY SON JOHN DE LEO McCAREY (VII): EL AMPLIO REFLEJO EN LA PELÍCULA Y EL SENTIDO DEL CASTIGO
Pero ahora el recorrido que hace con Lucille Jefferson (Helen Hayes) posee un arco más amplio. Regresemos por los pasajes que van marcando su fragilidad y su sufrimiento

McCarey ha presentado en la pantalla modos de expresión de la inocencia y de la debilidad que encontraban un excelente contexto interpretativo en la obra de Simone Weil. Lo pudimos comprobar en The Kid from Spain (Torero a la fuerza) (Peris-Cancio, Marco, & Sanmartín Esplugues, 2022: 440-444). Pero ahora el recorrido que hace con Lucille Jefferson (Helen Hayes) posee un arco más amplio. Regresemos por los pasajes que van marcando su fragilidad y su sufrimiento. En la primera escena la vemos Asomarse en rompa interior, mostrándose en una púdica desnudez, a la vez emblema de su fragilidad. Luego la vemos rezando muy hacia dentro ante la mirada atenta de sus dos hijos que parten hacia el frente. La comida de despedida se ve todavía más apesadumbrada por la ausencia del hijo mayor.
Ante las tribulaciones propias de la edad y las terribles circunstancia de los hijos movilizados, la solución que le ofrece el doctor es medicalizarla: se la tiene por una mujer que desvaría en lugar de por alguien que sufre la locura de la guerra; acoge de todo corazón y busca recuperar a su hijos John, quien se encuentra en unas coordenadas ideológicas que le hacen mirarla con superioridad, y no duda en engañarla; padece igualmente que la tosquedad patriotera de su marido sea rápida en descalificar a su hijo como enemigo; se asfixia literalmente ante los desencuentros que ambos experimentan.
Esta parte inocente del alma del criminal tiene que recibir alimento y tiene que crecer, hasta que ella misma se constituya en tribunal en el interior del alma
Cuando hacia el final de la película descubra el doble juego de su hijo con pruebas evidentes del FBI, entiende el discurso del hijo grabado para la Universidad como un castigo necesario para quien no detectó a tiempo que se le estaba utilizando para actuar contra los vínculos de confianza propios de la familia y de la comunidad. Ella, que creyó en su rectitud de intención y en su idealismo a la hora de defender principios humanitarios, se encuentra con la dimensión de engaño y de la necesaria reparación. De nuevo Simone Weil nos suministra pistas interpretativas muy iluminadoras.
Puede existir la obligación de infligir el mal para suscitar esa sed y así colmarla. En eso consiste el castigo. Los que se han vuelto ajenos al bien, hasta el punto de que intentan extender el mal a su alrededor, solo pueden ser reintegrados al bien infligiéndoles un mal. Hay que infligírselo hasta que en el fondo de ellos mismos se despierte la voz perfectamente inocente que dice con asombro: «¿Por qué se me hace daño?». Esta parte inocente del alma del criminal tiene que recibir alimento y tiene que crecer, hasta que ella misma se constituya en tribunal en el interior del alma, para juzgar los crímenes pasados, para condenarlos y, después, con el socorro de la gracia, para perdonarlos. Entonces, la operación del castigo ha culminado; el culpable está reintegrado en el bien y debe ser pública y solemnemente reintegrado en la sociedad.
El castigo no es más que eso: … el procedimiento para proporcionar el bien puro a los hombres que no lo desean. (Weil 2020b: 37-38).[12]
Sin esa visión de profundidad sobre el personaje de Lucille no se puede entender My Son John en toda su interpelación antropológica
A modo de síntesis Leo McCarey dibuja el personaje de la ladre de Lucille Jefferson como una encarnación del deseo del bien, que resiste frente a prácticas cada vez más oscuras en el ambiente que le rodea. La lógica de la guerra convencional que le arrebata a sus hijos menores y los lleva al frente; las artimañas de la guerra fría que alteran la paz familiar; el fanatismo del padre que ve en su hijo en un enemigo; la búsqueda abstracta del bien humano que lleva al hijo a sumir un lenguaje de la solidaridad que comienza por negar las relaciones que la constituyen.
Sin esa visión de profundidad sobre el personaje de Lucille no se puede entender My Son John en toda su interpelación antropológica.
10. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (VIII): EL SUFRIMIENTO DE LUCILLE JEFFERSON ANTE EL ENFRENTAMIENTO ENTRE SU MARIDO DAN (DEAN JAGGER) Y SU HIJO JOHN (ROBERT WALKER)
«Mi día ha sido un poco… Un poco solitario. Lo siento madre. Prometo prestarte más atención”
En la contribución anterior dejábamos a Stedman (Van Heflin) que rompía la factura de la reparación de su guardabarros en presencia de Lucille Jefferson (recordamos, Helen Hayes). En el momento anterior había señalado que él también tenía una madre maravillosa. Si tenemos en cuenta que Stedman es un agente del FBI rastreando información sobre John Jefferson (Robert Walker) nos resulta fácil deducir que el elogio ha formado parte de su técnica de manipulación. La rectitud en el bien de Lucille se ve rodeada de turbias estrategias. Ahora, tras el fundido, vemos a John que entra rápidamente en la casa de sus padres. Se le con sombrero y abrigo.
John Jefferson (En adelante, JJ, mientras pasa rápidamente el umbral de la puerta): “¿Madre?”. (Sigue caminando y se ve al fondo el comedor de la casa).
Lucille Jefferson (En adelante LJ, sólo su voz): “¿Sí, John?. (Se la escucha desde arriba de las escaleras. Él pasa por el lado de éstas y se quita el sombrero. Lleva un libro en la mano. Se ve a la madre que baja alegre por las escaleras, dando saltitos). Me dijiste que llegarías a casa temprano. (Se acerca a John y le abraza. Cuando se separan se le queda mirando). ¿Has tenido un buen día”.
John (Positivo): “Estupendo”.
LJ (Con la manos atrás): “Mi día ha sido un poco…”.
JJ (Adelantándose): “Un poco solitario. Lo siento madre. Prometo prestarte más atención”. (Ella le ayuda a quitarse el abrigo).
LJ (Resignada): “Así lo espero, John… (Mientras estira el abrigo). Has tenido una conferencia desde Washington…”.
«Probablemente era una llamada rutinaria de mi oficina… No, fue desde una cabina. Oí como caían un montón de monedas…”
Lucille con el breve diálogo muestra una vez más su posición marginal, lo atenta que está hacia aquellos que le guardan la misma atención. La alusión a la conferencia va a comenzar a desenmascarar la situación real de John, algo que su madre no percibirá inmediatamente, aunque no le dejará de sembrar alguna inquietud.
JJ (Mientras toma el abrigo para colgarlo): “¿Quién era?”.
LJ (Circunspecta): “No dejaron ningún nombre”.
JJ (Con una ligera inquietud): “Hm… ¿Dejaron algún mensaje?”.
LJ (Con algo de intención en su sonrisa): “Era una chica, John”. (Se da un golpecito en la mano y vuelve a uno de sus temas de preocupación con respecto a su hijo).
JJ (Despejando cualquier duda): “¡Oh, no, madre!. (Dando apariencia de normalidad). Probablemente era una llamada rutinaria de mi oficina”.
LJ (Mostrando su capacidad de atención). “No, fue desde una cabina. (Hace el gesto de que unas cosas bajan). Oí como caían un montón de monedas…”.
JJ (Insistiendo ante ello): “Ningún mensaje”.
LJ (Segura): “No. Ella dijo que volvería a llamar más tarde”.
JJ (Cambiando de tema, con los brazos cruzados): “¿Dónde está padre?”.
LJ (Señalando con un gesto hacia el piso superior): “Está arriba con sus notas“.
JJ (Expectante): “Oh, espero que le hayan servido de ayuda para su discurso”.
LJ (Juntando las manos con algo de vacilación): “Buen, dijo…”. (En este instante se ve al padre que baja por las escaleras).
Dan Jefferson (Dean Jagger, en adelante DJ): “¿John?”. (Va leyendo unas notas en el papel).
JJ (atento): “¿Padre?”.
“Bueno, siento no haber estado contigo esta mañana… La culpa ha sido tanto tuya como mía. Comí rápido porque tenía que marcharme”
La presencia del padre va a ser una auténtica irrupción. Tiene bien definido lo que quiere hacer: enfrentarse con su hijo. Para ello el primer paso es apartar a la madre de la conversación, lo que hace de manera poco delicada, remitiendo a su obligación de tener la cena preparada con cierto autoritarismo. En consonancia con lo que llevamos reflexionado sobre Lucille, McCarey muestra este geste de confinamiento de ella en la cocina como una deliberada postergación del amor familiar que ella encarna.
DJ (Acaba de bajar las escaleras, se quita el lápiz que tenía en los labios y se detiene justo delante de su esposa): “¿Está ya la cena?”.
LJ (Captando que quiere dejarle fuera de su conversación con John): “Ahora mismo”. (Dan seguido de John caminan hacia el salón. Dan con las gafas puestas va leyendo las hojas de su discurso, con un gesto de mal disimulada contención por medio de apretar los labios).
JJ (Detrás de su padre, disculpándose como antes hiciera con Lucille): “Bueno, siento no haber estado contigo esta mañana”.
DJ (Que ya la dejado los papeles sobre la mesa de trabajo que hay en el salón, haciendo innecesaria la disculpa): “La culpa ha sido tanto tuya como mía. Comí rápido porque tenía que marcharme”. (Ambos se sienta, Dan en una silla junto a la mesa, John en el sillón).
JJ (Con las manos en las rodillas, un gesto un tanto amanerado que repite con frecuencia): “¿Encontraste útiles mis notas?”.
«Entonces quiero que sepas que soy tan consciente como tú de que la legión es una gran fuerza al servicio del bien… y que ha de ser cuidadosa evitando el peligro de utilizar mal su poder… ¿No crees que los que luchan puedan pensar? ¿O que, según tú, sólo sirven para desangrase?”
Es notoria la diferencia de la relación de John con su padre si la comparamos con que mantiene con su madre. Aquí ya no hay esos gestos de afecto, de deseos de estar juntos. La barrera de las ideas diferentes supone también un distanciamiento entre sus personas.
DJ (En primer plano, mientras se quita las gafas de leer): “Francamente , sobre esto te quería hablar, John…”.
JJ (Anticipándose, pues ya temía esa reacción mala, en primer plano Dan de espaldas y enfrente John en el gesto ya indicado): “Espero que compartas mis puntos de vista, padre, porque no quisiera que dijeras cosas que no sientes. Entonces quiero que sepas que soy tan consciente como tú de que la legión es una gran fuerza al servicio del bien… (Hace un gesto de levantar el dedo y de inclinarse hacia adelante, lo que dota a su expresión de un elemento teatral, forzado, de escasa autenticidad)… y que ha de ser cuidadosa evitando el peligro de utilizar mal su poder”.
DJ (En el plano, reaccionando con suspicacia ante estas palabras, mirando a su hijo con la cabeza ligeramente ladeada): “¿No crees que los que luchan puedan pensar?. ¿O que, según tú, sólo sirven para desangrase?”.
JJ (Acusando el golpe de haber sido interpretado del pero modo posible): “¡Oh, padre!”.
«Nosotros los legionarios debemos luchar para que el poder siga en manos del Pueblo. Y si permitimos que sea el estado quien nos dé la libertad también el Poder podrá quitárnosla»
La reacción de dan venía sobre todo de haber leído las sugerencias de su hijo. Su esposa había sugerido que John le ayudase a redactar un escrito más brillante, dada la formación universitaria del joven. Pero la falta de sintonía entre padre e hijo había quedado todavía más en evidencia.
DJ (Poniéndose las gafas de leer, a la defensiva): “Entonces, ¿dónde está mi primera frase?: ‘Nosotros los legionarios debemos luchar para que el poder siga en manos del Pueblo. Y si permitimos que sea el estado quien nos dé la libertad también el Poder podrá quitárnosla’. Oh, tú no has reescrito esto… sólo lo has tachado todo con un bolígrafo azul”. (En ese punto Dan no ha hecho sino reflejar la escritura constitucional americana, el gobierno de pueblo, por el pueblo y para el pueblo[13]. Sin embargo el tono con el que lo hace suena a enfrentamiento y exclusión, como si solo unos pudieran ser los intérpretes del pueblo y los que no pensaran como ellos sus enemigos. Se trata de una transmutación totalitaria de un discurso liberal».
JJ (Concesivo, abriendo los brazo y arqueando las cejas, para restar importancia a la diferencia de opiniones): “¡Pon la frase otra vez!”.
DJ (En el plano, muy firme): “Seguro que lo hará”.
JJ (Sólo su voz, porque en el plano aparece Lucille en la cocina que remueve el contenido de un puchero mientras no puede evitar escuchar): “¡Pon todo el discurso como estaba!. ¡A mí no me importa!”.
«Cuando el Estado deniega los derechos otorgados por Dios… se rige como fuente de libertad… la libertad está condenada…»
La confrontación ideológica está servida y Lucille asiste con sufrimiento a un debate en el que se olvida el efecto entre padres e hijos, entre hijos y padres.
DJ (Se escucha sólo su voz): “”Es lo que tengo intención de hacer. (Ahora de nuevo en el plano con John). Escribí: ‘Cuando el Estado deniega los derechos otorgados por Dios… (Con John en el plan escuchando) y se rige como fuente de libertad… (Dan en el plano moviendo significativamente las manos) … la libertad está condenada…”. (Con John en el plano).
JJ (Despectivo): “Eso ni siquiera es idea tuya, ¿verdad?”.
DJ (En el plano, tomado desde abajo): “No, la copié. ¿Qué importa eso?”.
JJ (En el plano con los brazos cruzados en el mismo tono de superioridad): “Copiarla no la hace buena”. (Pero sabemos[14] que la idea de que los derechos son otorgados por Dios es algo que introdujo Jefferson en la Declaración de Independencia por lo que el argumento de autoridad no está errado. Lo que confunde a Dan es hacer de esto un argumento de imposición de sus ideas y no de verdadero respeto al otro).
DJ (La cámara toma un plano más abierto, en el que John se encuentra en primer término sentado con su habitual gesto de poner las manos en las rodillas y Dan de pie, con las gafas en la mano derecha con la que gesticula. Defendiendo su posición): “La copié y es buena”.
“Como tu padre que soy, tú y yo vamos a tener una conversación, una buena conversación sin tu madre, y es sobre ti, hijo… Bueno, si te apetece, padre”
Dan está dispuesto a acorralar a su hijo, a verlo como un adversario a batir, sin concederle ningún crédito. Sabe que eso no es lo que desea su esposa que haga, por lo que para evitarle lo que él considera un disgusto procura mantenerla al margen.
DJ (Camina por delante de su hijo hacia el primer término y dice a John): “Espera aquí. (Sigue caminando hasta llegar a la cocina y así mirar cómo su esposa sigue guisando. Ella a continuación se mueve y lo mira sin decir nada. Dan regresa hacia el lugar donde se encuentra su hijo, mientras suena una música suave y nostalgia). John…”.
JJ (Temiendo por donde va a ir Dan, se escucha su voz): “¡Padre!. No volvamos otra vez sobre eso”.
DJ (En el plano, inclinándose y mirando hacia la derecha donde está Lucille en la cocina. Luego mira a su izquierda y el plano recoge a John situado por debajo de él, que va a encender un cigarrillo. Habla con voz baja señalando con el dedo): “Como tu padre que soy, tú y yo vamos a tener una conversación, una buena conversación sin tu madre, y es sobre ti, hijo”.
JJ (Fumando con aparente tranquilidad, sin mostrarle reconocimiento a su autoridad): “Bueno, si te apetece, padre”.
DJ (Insistiendo con voz baja): “Pero no sé si a ti te gustará. Ya te he dicho que estamos alerta. Estamos alerta”. (Obsérvese que el nosotros es el de la legión, no el nosotros ni de su matrimonio, ni, por supuesto de su familia).
JJ (Mirando hacia delante, ahora con algo de preocupación: “Ya lo has dicho antes”.
«Sí. Y pareces uno de esos muchachos por los que debemos permanecer alerta… He dicho que pareces uno de ellos, no que tú lo seas…. porque si creyera que fueses uno de ellos, te echaría a tiros a la calle, y te daría lo que te mereces»
Desde ese nosotros de la legión, Dan se concede verter toda la sospecha sobre su hijo. Va a ser el punto de ruptura del clima familiar que Lucille estaba temiendo que se pudiera dar. Por eso Dan quiere mantenerla al margen. Su amor por la familia es un impedimento para los objetivos de la legión.
DJ (Con la misma voz amortiguada: “Sí. Y pareces uno de esos muchachos por los que debemos permanecer alerta”.
JJ (Girándose hacia él, dolido): “¿Uno de esos muchachos?”.
DJ (Subiendo un poco el tomo de voz, dentro del sigilo): “He dicho que pareces uno de ellos, no que tú lo seas…. (John sigue mirando al frente mientras lo escucha)… porque si creyera que fueses uno de ellos, te echaría a tiros a la calle, y te daría lo que te mereces”.
JJ (Haciendo ver la deriva totalitaria del presunto liberalismo de su padre y la legión, lo mira con disgusto): “Sin juico, ¿eh?”.
DJ (Con un plano de Lucille que mira desde una ventana que hay en la cocina on cortinilla): “Oh, ahora estás del lado equivocado, y sabes de lo que te estoy hablando”. (De nuevo el plano con Dan y John mirándose en plano americano). Porque como padre tuyo quiero saber donde vas a estar situado”.
«Porque como padre tuyo quiero saber donde vas a estar situado…. Creo que esto te puede ayudar. (Se levanta) Por lo pronto estaré en el baño. Me lavaré las manos y me arreglaré para la cena»
Vamos a dejar nuestro texto filosófico fílmico en este momento que parece un compás de espera. Como veremos más adelante, McCarey prefiere con frecuencia que sean los hechos los que iluminen aquello a lo que no lleguen las palabras. Lo podremos ver en el desarrollo sucesivo de la película.
JJ (Evitando contestar, con el cigarro en la mano): “Creo que esto te puede ayudar. (Se levanta). Por lo pronto estaré en el baño. (Mientras camina hacia allí y su padre le mira y le sigue). Me lavaré las manos y me arreglaré para la cena”. (Su respuesta indirecta es volver al contexto familiar del que Dan quiere extraerlo. Más adelante comprobaremos que no sólo es Dan quien actúa con estrategia. De momento John parece un joven con sus propias ideas (Emerson 2010a) que parece estar acorralado. Pero en realidad tampoco él se mueve ya con fidelidad a su familia).
DJ (Siguiéndole mientras suben ambos las escaleras): “Te acompaño. (Suena la música y luego el teléfono. Lucille Jefferson sigue mirada alarmada desde la ventana de la cocina. Camina hacia el teléfono).
11. BREVE CONCLUSIÓN
En la próxima contribución seguiremos con el texto filosófico fílmico que desarrolla My Son John, y continuaremos reflexionando sobre cómo se va infeccionando del virus de la desconfianza. En esta hemos podido comprobar cómo el amor familiar y la propia debilidad de la madre, de Lucille Jefferson, es el dique que contiene la confianza frente a los embates del pensamiento estratégico. Especialmente Simone Weil nos lo ha permitido comprobar y nos ha impulsado a una creatividad que no se rinda ante el auténtico bien. Con sus palabras terminamos nuestro capítulo de hoy.
Ese orden impersonal y divino del universo tiene como imagen entre nosotros la justicia, la verdad, la belleza. Nada inferior a esas cosas es digno de servir de inspiración a los hombres que aceptan morir.
Por encima de las instituciones destinadas a proteger el derecho, las personas, las libertades democráticas, hay que inventar otras destinadas a discernir y a abolir todo lo que, en la vida contemporánea, aplasta a las almas bajo la injusticia, la mentira y la fealdad.
Hay que inventarlas, pues son desconocidas, y es imposible dudar acerca de si son indispensables. (Weil 2020b: 40).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aglan, A. (2024). Introduction. En M. Picard, L’homme du néant (págs. 7-18). Chêne-Bourg, Suisse: La Baconnière.
Archambault, P. (1950). La Famille oeuvre d’amour. Paris: Éditions Familiales de France.
Archambault, P. (1965). El equívoco natalista. En G. Madinier, & P. Archambault, Limitación de nacimientos y conciencia cristiana (págs. 75-87). Valencia: Fomento de Cultura.
Arendt, H. (2004). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Taurus, 2004.
Arendt, H. (2024) Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. Barcelona: Penguin.
Ballesteros, J. (1994). Sobre el sentido del derecho. Madrid: Tecnos.
Ballesteros, J. (2018). Derechos sociales y deuda. Entre capitalismo y economía de mercado. Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho (37), 1-21.
Ballesteros, J. (2021). Domeñar las finanzas, cuidar la naturaleza. Valencia: Tirant Humanidades.
Bauman, Z. (2016). Extraños llamando a la puerta. Barcelona: Paidós.
Bea Pérez, E. (1992). Simone Weil. La memoria de los oprimidos. Madrid: Encuentro.
Benedicto XVI. (2006). Dios es amor. Carta encíclica «Deus caritas est». Madrid: BAC.
Bergson, H. (2020). Las dos fuentes de la moral y de la religión. (J. De Salas, & J. Atencia, Trads.). Madrid: Trotta.
Blake, Richard A. «The Sins of Leo McCarey» Journal of Religion & Film: Vol. 17: Iss. 1, Article 38., 2013: 1-30.
Bogdanovich, P. (1998). Who the Devil Made It? Conversations with Legendary Film Directors. New York: Ballantine Brooks.
Bogdanovich, P. (2008). Leo McCarey. 3 de octubre de 1898-5 de julio de 1969. En P. Bogdanovich, El Director es la estrella. Volumen II. Madrid: T&B EDITORES.
Buber, M. (2017). Yo y tú. (C. Díaz Hernández, Trad.). Barcelona: Herder.
Buber, M. (2020). El principio dialógico. (J.-R. Hernández Arias, Trad.). Madrid: Hermida Editores.
Burgos, J. M. (2012). Introducción al personalismo. Madrid: Palabra.
Burgos, J. M. (2015). La experiencia integral. Un método para el personalismo. Madrid: Palabra.
Burgos, J. M. (2017). Antropología: una guía para la existencia. Madrid: Palabra.
Burgos, J. M. (2018). La vía de la experiencia o la salida del laberinto. Madrid: Rialp.
Burgos, J. M. (2021). Personalismo y metafísica. ¿Es el personalismo una filosofía primera? Madrid: Ediciones Universidad de San Dámaso.
Burgos, J. M. (2023). La fuente originaria. Una teoría del conocimiento. Granada: Comares.
Carroll, S. (1943). Everything Happens to McCarey. Esquire, 57. 01 de mayo.
Cava, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2013). Neuronas Espejo: Empatía y Aprendizaje. Web del Máster de Resolución de Conflictos en el Aula. Obtenido de https://online.ucv.es/resolucion/neuronas-espejo/.
Cavell, S. (1979a). The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality and Tragedy. New York: Oxford University Press. [Cavell, S. (2003). Reivindicaciones de la razón. Madrid: Síntesis].
Cavell, S. (1979b). The World Viewed. Reflections on the Ontology of Film. Enlarged edition. Cambridge, Massachusetts / London, England: Harvard University Press. [Cavell, S. (2017). El mundo visto. Reflexiones sobre la ontología del cine. (A. Fernández Díez, Trad.). Córdoba: Universidad de Córdoba].
Cavell, S. (1981). Pursuits of Happiness. The Hollywood Comedy of Remarriage. Cambridge MA: Harvard University Press. [Cavell, S. (1999). La búsqueda de la felicidad. La comedia de enredo matrimonial en Hollywood. (E. Iriarte, & J. Cerdán, Trads.). Barcelona: Paidós-Ibérica].
Cavell, S. (1988). In Quest of the Ordinary. Lines of Scepticism and Romanticism. Chicago: The University of Chicago Press. [Cavell, S. (2002a). En busca de lo ordinario. Líneas del escepticismo y romanticismo. Madrid: Ediciones Cátedra].
Cavell, S. (1990). Conditions Handsome and Unhandsome. The Constitution of Emersonian Perfectionism. The Carus Lectures, 1988. Chicago & London: The University of Chicago Press.
Cavell, S. (1992). The Senses of Walden. Chicago: Chicago University Press. [Cavell, S. (2011). Los sentidos de Walden. (A. Lastra, Trad.). Valencia: Pre-Textos].
Cavell, S. (1996a). Contesting Tears. The Hollywood Melodrama of the Unknown Woman. Chicago: The University of Chicago Press. [Cavell, S. (2009). Más allá de las lágrimas. (D. Pérez Chico, Trad.). Boadilla del Monte, Madrid: Machadolibros].
Cavell, S. (1996b). A Pitch of Filosophy. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. [Cavell, S. (2002b). Un tono de filosofía. Ejercicios autobiográficos. Madrid: A. Machado Libros, S.A.].
Cavell, S. (2000d). The Good of Film. En W. Rothman, Cavell on Film (págs. 333-348). Albany, New York: State University of New York Press. [Cavell, S. (2008c). Lo que el cine sabe del bien. En S. Cavell, El cine, ¿puede hacernos mejores? (págs. 89-128). Madrid: Katz].
Cavell, S. (2002c). Must We Mean What We Say? Cambridge, New York: Cambridge University Press. [Cavell, S. (2017). ¿Debemos querer decir lo que decimos? Zaragoza: Universidad de Zaragoza].
Cavell, S. (2003). Emerson´s Transcendental Etudes. Standford: Stanford University Press. [Cavell, S. (2024). Estudios trascendentales de Emerson. (R. Bonet, Trad.). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza].
Cavell, S. (2004). Cities of Words: Pedagogical Letters on a Register of the Moral Life. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press. [Cavell, S. (2007). Ciudades de palabras. Cartas pedagógicas sobre un registro de la vida moral. Valencia (J. Alcoriza & A. Lastra, trads.)… PRE-TEXTOS].
Cavell, S. (2005a). Philosophy the Day after Tomorrow. Harvard MA: The Belknap Press of Harvard University Press. [Cavell, S. (2014). La filosofía pasado el mañana. Barcelona: Ediciones Alpha Decay].
Cavell, S. (2005b). The Thought of Movies. En W. Rothman, Cavell On Film (págs. 87-106). Albany NY: State University of New York Press. [Cavell, S. (2008b). El pensamiento del cine. En S. Cavell, El cine, ¿puede hacernos mejores? (págs. 19-20). Madrid: Katz].
Cavell, S. (2010). Le cinéma, nous rend-il meilleurs? Textes rassembles par Élise Domenach et traduits de l’anglais par Christian Fournier et Élise Domenach. Paris: Bayard. [Cavell, S. (2008a). El cine, ¿puede hacernos mejores? Buenos Aires: Katz ediciones].
Cavell, S. (2013). This New Yet Unapproachable America: Lectures after Emerson after Wittgenstein. Chicago: University of Chicago Press [Cavell, S. (2021). Esta nueva y aún inaccesible América. (D. Pérez-Chico, Trad.). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza].
Corliss, R. (1975). Talking Pictures: Screenwriters in the American Cinema. London: Penguin.
Coursodon, J., & Tavernier, B. (2006). McCarey Leo. 1898-1969. En J. Coursodon, & B. Tavernier, 50 años de cine norteamericano. Tomo II (F. Díaz del Corral, & M. Muñoz Marinero, Trads., 2ª ed., págs. 815-820). Madrid: Akal.
Crespo, M. (2016). El perdón. Una investigación filosófica. Madrid: Encuentro.
Daney, S., & Noames, J. (1965). Leo et les aléas: entretien avec Leo McCarey. Cahiers du cinema, 163, 10-20.
Depraz, N. (2023). Fenomenología de la sorpresa: un sujeto cardial. Buenos Aires: Sb editorial.
Díaz, Carlos. Contra Prometeo (Una contraposición entre ética autocéntrica y ética de la gratuidad). Madrid: Encuentro, 1980.
Dicasterio para la doctrina de la fe. (2024). Declaración Dignitas infinita sobre la dignidad humana. El Vaticano: Vatican.va. Obtenido de https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20240402_dignitas-infinita_sp.html.
Dobre, C. E. (2020). Max Picard. La filosofía como renacer espiritual. Ciudad de México: 2020.
Echart, P. (2005). La comedia romántica del Hollywood de los años 30 y 40. Madrid: Cátedra.
Egger, J.-L. (2021). Introduzione al pensiero di Max Picard. New Press Edizioni.
Emerson, R. W. (2010a). El escritor estadounidense. En R. Emerson, Obra ensayística (págs. 115-146). Valencia: Artemisa Ediciones.
Emerson, R. W. (2010b). El trascendentalista. En R. Emerson, Obra ensayística (págs. 147-172). Valencia: Artemisa Ediciones.
Emerson, R. W. (2010c). La confianza en uno mismo. En R. Emerson, Obra ensayística (págs. 175-214). Valencia: Artemisa Ediciones.
Emerson, R. W. (2015). Ensayo sobre la naturaleza. Tenerife: Baile del Sol.
Emerson, R. (2021a). Ensayos (5ª ed.). Madrid: Cátedra.
Emerson, R. W. (2021b). Experiencia. En R. W. Emerson, Ensayos (5ª ed.). (págs. 323-351). Madrid: Cátedra.
Esquirol, J. M. (2017). Uno mismo y los otros. De las experiencias existenciales a la interculturalidad. Barcelona: Herder.
Esquirol, J. M. (2018). La penúltima bondad. Ensayo sobre la vida humana. Barcelona: Acantilado.
Esquirol, J. M. (2019). La resistencia íntima. Ensayo de una filosofía de la proximidad. Barcelona: Acantilado.
Esquirol, J. M. (2021). Humano, más humano. Una antropología de la herida infinita. Barcelona: Acantilado.
Esquirol, J. M. (2023). El respeto o la mirada atenta. Barcelona: Gedisa.
Esquirol, J. M. (2024). La escuela del alma. De la forma de educar a la manera de vivir. Barcelona: Acantilado.
Fazio, M. (2007). Una propuesta cristiana del período de entreguerras: révolution personaliste et communautaire (1935), de Emmanuel Mounier. Acta Philosophica, II (16), 327-346.
Finnis, J., Boyle, J., & Grisez, G. (1987). Nuclear Deterrence, Morality and Realism. Oxford: Clarendon Press.
Gallagher, T. (1998). Going My Way. En J. P. Garcia, Leo McCarey. Le burlesques des sentiments. (págs. 24-37). Milano, Paris: Edizioni Gabriele Mazzotta, Cinémathèque française.
Gallagher, T. John Ford. El hombre y su cine. Madrid: Ediciones Akal, 2009.
Gallagher, T. (2015). Make Way for Tomorrow: Make Way for Lucy . . . The Criterion Collection. Essays On Film, 1-11. 11 05. Recuperado el 07 de 01 de 2020, de https://www.criterion.com/current/posts/1377-make-way-for-tomorrow-make-way-for-lucy.
Gehring, W. D. (1980). Leo McCarey and the comic anti-hero in American Film. New York: Arno Press.
Gehring, W. D. (1986). Screwball Comedy. A Genre of Madcap Romance. New York-Westport Conneticut-London: Greenwood Press.
Gehring, W. D. (2002). Romantic vs Screwball Comedy. Charting the Difference. Lanham, Maryland: Scarecrow Press.
Gehring, W. D. (2005). Leo McCarey. From Marx to McCarthy. Lanham, Maryland – Toronto – Washington: The Scarecrow Press, inc.
Gehring, W. D. (2006). Irene Dunne. First Lady of Hollywood. Filmmakers Series Nº 104. Manham, Maryland and Oxford, Inc.: The Scarecrow Press.
Gómez Álvarez, N. (2023). Mujer: persona femenina. Un acercamiento mediante la obra de Julián Marías. Pamplona: Eunsa.
Han, B.-C. (2024). La tonalidad del pensamiento. (L. Cortés Fernández, Trad.). Barcelona: Paidós.
Hartman, R. S. (1947). Introduction. En M. Picard, Hitler In Our Selves (págs. 11-23). Hinsdale, Illinois: Henry Regnery Company.
Harril, P. (2002). McCarey, Leo. Obtenido de Senses of cinema. December. Great Directors: http://sensesofcinema.com/2002/great-directors/mccarey/.
Harvey, J. (1998). Romantic Comedy in Hollywood from Lubitsch to Sturges. New York: Da Capro.
Henry, M. (1996). La Barbarie. (T. Domingo Moratalla, Trad.). Madrid: Caparrós.
Henry, M. (2001a). Yo soy la verdad. Para una filosofía del cristianismo. (J. T. Lafuente, Trad.). Salamanca.
Henry, M. (2001b). Encarnación. Una filosofía de la carne. (J. Teira, G. Fernández, & R. Ranz, Trads.). Salamanca: Sígueme.
Henry, M. (2015). La esencia de la manifestación. (M. García-Baró, & M. Huarte, Trads.). Salamanca: Sígueme.
Jefferson, T. (1987). Autobiografía y otros escritos. (A. Escohotado, & M. Saénz de Heredia, Trads.). Madrid: Tecnos.
Jonas, H. (1994). El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para una civilización tecnológica. (J. M. Fernández Retenaga, Trad.). Barcelona: Círculo de Lectores.
Kant, I. (2003). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Madrid: Encuentro.
Kant, I. (2006). Teoría y Práctica. (R. R. Aramayo, M. F. López, & J. M. García, Trads.). Madrid: Tecnos.
Karnick, K. B., & Jenkins, H. (1995). Classical Hollywood Comedy. New York: Routledge.
Keller, J. (1948). You Can Change the World! The Christopher Approach. Garden City, New York: Halcyon House.
Kendall, E. (1990). The Runaway Bride. Hollywood Romantic Comedy of the 1930s. New York, Toronto: Alfred A. Knopf; Random House of Canada Limited.
Kierkegaard, S. (2006). Las obras del amor. Meditaciones cristianas en forma de discursos. (D. G. Rivero, & V. Alonso, Trad.). Salamanca: Sígueme.
Lacroix, J. (1993). Fuerza y debilidades de la familia. Madrid: Acción Cultural Cristiana.
Lastra, A. (2010). El cine nos hace mejores. Una respuesta a Stanley Cavell. En A. Lastra, Stanley Cavell, mundos vistos y ciudades de palabras (págs. 105-117). Madrid, México: Plaza y Valdés.
Lastra, A., & Peris-Cancio, J.-A. (2019). Lecturas políticas de Stanley Cavell: la reivindicación de la alegría. Análisis. Revista de investigación filosófica, 2, 197-214.
Levinas, E. (1993). El Tiempo y el Otro. (J. L. Pardo Torío, Trad.). Barcelona: Paidós Ibérica.
Levinas, E. (2002). Fuera del sujeto. (R. Ranz Torrejón, & C. Jarillot Rodal, Trad.). Madrid: Caparrós Editores.
Lincoln, A. (2005). El discurso de Gettysburg y otros discursos sobre la unión. (J. Alcoriza, & A. Lastra, edits.). Madrid: Tecnos.
Losilla, C. (2003). La invención de Hollywood. O como olvidarse de una vez por todas del cine clásico. Barcelona: Paidós.
Lourcelles, J. (1992a). Dictionnaire du Cinéma. Les films. Paris: Robert Laffont.
Lourcelles, J. (1998). McCarey, l’unique. En J. P. Garcia, & D. Païni, Leo McCarey. Le burlesque des sentiments (págs. 9-18). Milano, Paris: Edizioni Gabriele Mazzotta-Cinémathèque française.
Madinier, G. (1961). Nature et mystere de la famille. Tournai: Casterman.
Madinier, G. (1965). Espiritualidad y biología en el matrimonio. En G. Madinier, & P. Archambault, Limitación de nacimientos y conciencia cristiana (págs. 183-206). Valencia: Fomento de Cultura, Ediciones.
Madinier, G., & Archambault, P. (1965). Limitación de nacimientos y conciencia cristiana. Valencia: Fomento de Cultura, Ediciones.
Madinier, G. (2012). Conciencia y amor. Ensayo sobre el «nosotros». (C. Herrando, Trad). Madrid: Fundación Emmanuel Mounier.
Marcel, G. (1961). La dignité humaine. Paris: Aubier-Editions Montaigne.
Marcel, G. (1987). Aproximación al misterio del Ser. (J.-L. Cañas-Fernández, Trad.). Madrid: Encuentro.
Marcel, G. (1998). Homo viator. Prolégomènes à une metaphisique de l’espérance. Paris: Association Présence de Gabriel Marcel.
Marcel, G. (2001). Los hombres contra lo humano. (J.-M. Ayuso-Díez, Trad.). Madrid: Caparrós.
Marcel, G. (2004). De la negación a la invocación. En G. Marcel, Obras selectas (II) (págs. 7-263). Madrid: BAC.
Marcel, G.; Picard, M. (2006). Correspondance 1947-1965. Paris: L’Harmmattan, 2006.
Marcel, G. (2022a). Homo viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza. (M. J. Torres, Trad.). Salamanca: Sígueme.
Marcel, G. (2022b). Yo y el otro. En G. Marcel, Homo viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza (M. J. de Torres, Trad., págs. 25-40). Salamanca: Sígueme.
Marcel, G. (2022c). Esbozo de una fenomenología y una metafísica de la esperanza. En G. Marcel, Homo Viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza (págs. 41-79). Salamanca: Sígueme.
Marcel, G. (2022d). El misterio familiar. En G. Marcel, Homo viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza (págs. 81-108). Salamanca: Sígueme.
Marcel, G. (2023e). Situación peligrosa de los valores éticos. En G. Marcel, Homo viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza (págs. 167-176). Salamanca: Sígueme.
Mares-Navarro, A. y Martínez Mares, M. (2025). El sentido del humor y la familia. Pamplona: EUNSA.
Marías, J. (1955). La imagen de la vida humana. Buenos Aires: Emecé Editores.
Marías, J. (1970). Antropología metafísica. La estructura empírica de la vida humana. Madrid: Ediciones de la Revista de Occidente.
Marías, J. (1971). La imagen de la vida humana y dos ejemplos literarios: Cervantes, Valle-Inclán. Madrid: Revista de Occidente.
Marías, J. (1982). La mujer en el siglo XX. Barcelona: Círculo de Lectores.
Marías, J. (1984). Breve tratado de la ilusión. Madrid: Alianza.
Marías, J. (1992). La educación sentimental. Madrid: Círculo de Lectores.
Marías, J. (1994). La inocencia del director. En F. Alonso, El cine de Julián Marías (págs. 24-26). Barcelona: Royal Books.
Marías, J. (1996). Persona. Madrid: Alianza Editorial.
Marías, J. (1998). La mujer y su sombra. Madrid: Alianza Editorial.
Marías, J. (2005). Mapa del mundo personal. Madrid: Alianza Editorial.
Marías, J. (2017). Discurso del Académico electo D. Julián Marías, leído en el acto de su recepción pública el día 16 de diciembre de 1990 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Scio. Revista de Filosofía(13), 257-268.
Marías, M. (1998). Leo McCarey. Sonrisas y lágrimas. Madrid: Nickel Odeon. [Nueva edición: Marías, M. (2023). Leo McCarey. Sonrisas y lágrimas. Sevilla: Athenaica].
Marías, M. (2018). Leo McCarey ou l’essentiel suffit. En F. Ganzo, Leo McCarey (págs. 44-55). Nantes: Caprici-Cinemathèque suisse.
Marías, M. (2019). Sobre la dificultad de apreciar el cine de Leo McCarey. la furia umana(13), 1-5. Obtenido de http://www.lafuriaumana.it/index.php/archives/32-lfu-13/218-miguel-marias-sobrea-la-dificultad-de-apreciar-el-cine-de-leo-mccarey.
Marion, J.-L. (1993). Prolegómenos a la caridad. (C. Díaz, Trad.). Madrid: Caparrós Editores.
Marion, J.-L. (1999). El ídolo y la distancia. (S. M. Pascual, & N. Latrille, Trad.). Salamanca: Sígueme.
Marion, J.-L. (2005). El fenómeno erótico. Seis meditaciones. (S. Mattoni, Trad.). Buenos Aires: el cuenco de plata-ediciones literales.
Marion, J.-L. (2008). Siendo dado. Ensayo para una fenomenología de la donación. (J. Bassas-Vila, Trad.). Madrid: Síntesis.
Marion, J.-L. (2010). Dios sin el ser. (J. B. Vila, Ed., D. B. González, J. B. Vila, & C. E. Restrepo, Trad.). Vilaboa (Pontevedra): Ellago Ediciones.
Marion, J.-L. (2020). La banalidad de la saturación. En J. L. Roggero, El fenómeno saturado. La excedencia de la donación en la fenomenología de Jean-Luc Marion (págs. 13-47). Buenos Aires: sb.
Maritain, J. (1944/1945). Principes d’une Politique Humaniste. New York/Paris: Éditions de la Maison Française/Paul Hartmann. [Maritain, J. (1969). Principios de una política humanista. Buenos Aires: Difusión].
Maritain, J. (1968). La persona y el bien común. Buenos Aires: Círculo de Lectores.
Martin, P. (30 de 11 de 1946). Going His Way. Saturday Evening Post, 60-70.
McCarey, L. (1935). Mae West Can Play Anything. Photoplay, 30-31, June.
McCarey, L. (1948). God and Road to the Peace. Photoplay, 33, September.
McKeever, J. M. (2000). The McCarey Touch: The Life and Times of Leo McCarey. Case: Case Western Reserve University: PhD dissertation.
Minguet Civera, C. (2024a). El pontificado de Benedicto XVI a través del relato periodístico. Valencia: Tirant lo Blanch.
Minguet Civera, C. (2024b). ¿Nos ha revelado algo la riada? Religión Confidencial, https://religion.elconfidencialdigital.com/opinion/carola-minguet-civera/nos-ha-revelado-algo-riada/20241105052543050738.html.
Minguet Civera, C. (2024c). Reacciones ante la Dana. Religión Confidencial, https://www.elconfidencialdigital.com/religion/opinion/carola-minguet-civera/reacciones-dana/20241112025747050813.html.
Minguet Civera, C. (2025a). ¿Y si la mirada fuera otra? Tribunas periodísticas para trascender la actualidad. Valencia: Tiran lo Blanch.
Minguet Civera, C. (2025b). Funeral planner. Religión Confidencial. https://religion.elconfidencialdigital.com/opinion/carola-minguet-civera/funeral-planner/20250304043410051857.html.
Minguet Civera, C. (2025c). Paternidad ignorante. Religión Confidencial, https://www.elconfidencialdigital.com/religion/opinion/carola-minguet-civera/paternidad-ignorante/20250325050506052056.html.
Minguet Civera, C. (2025d) «Tiro al fascista.» Religión Confidencial, 2025: https://www.elconfidencialdigital.com/religion/opinion/carola-minguet-civera/tiro-al-fascista/20250520054052052598.html.
Minguet Civera, C. (2025e). Políticos con toga candida. Religión confidencial, https://www.elconfidencialdigital.com/religion/opinion/carola-minguet-civera/politicos-toga-candida/20250624033907052980.html.
Morrison, J. (2018). Auteur Theory and My Son John. New York, London, Oxford, New Delhi, Sydney: Bloomsbury Academic.
Mounier, E. (1976). Manifiesto al servicio del personalismo. Personalismo y cristianismo. Madrid: Taurus Ediciones.
Mounier, E. (1992). Revolución personalista y comunitaria. En E. Mounier, Obras Completas, Tomo I (1931-1939) (págs. 159-500). Salamanca: Sígueme.
Ndaye Mufike, J. (2001). De la conscience a l’amour. La philosophie de Gabriel Madinier. Roma: Editrice Pontifica Università Gregoriana.
Nussbaum, M. (2013). Creating Capabilities. The Human Development Approach. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press. [Nussbaum, M. (2015). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Barcelona: Paidós].
Oesterreicher, J. M. (2004). Max Picard. Les visages de l’Amour. Genève: Ad Solem.
O.N.U. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. New York. Obtenido de https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights.
Païni, D. (1990). Good Leo ou ce bon vieux McCarey. En J. P. Garcia, & D. Païni, Leo McCarey. Le burlesque des sentiments (págs. 14-18). Milano-Paris: Edizioni Gabriele Mazzotta-Cinémathèque française.
Panofsky, E. (1959). Style and Medium in the Moving Pictures. En D. Talbot, Film (págs. 15-32). New York: Simon & Schuster.
Peris-Cancio, J.-A. (2002). Diez temas sobre los derechos de la familia. La familia, garantía de la dignidad humana. Madrid: Eiunsa.
Peris-Cancio, J. A. (2012). La gratitud del exiliado: reflexiones antropológicas y estéticas sobre la filmografía de Henry Koster en sus primeros años en Hollywood. SCIO. Revista de Filosofía(8), 25-75.
Peris-Cancio, J.-A. (2013). Fundamentación filosófica de las conversaciones cavellianas sobre la filmografía de Mitchell Leisen. SCIO. Revista de Filosofía(9), 55-84.
Peris-Cancio, J.-A. (2015). A propósito de la filosofía del cine como educación de adultos: la lógica del matrimonio frente al absurdo en la filmografía de Gregory La Cava hasta 1933. Edetania (48), 217-238.
Peris-Cancio, J.-A. (2016a). «Part Time Wife» (Esposa a medias) (1930) de Leo McCarey: Una película precursora de las comedias de rematrimonio de Hollywood. SCIO. Revista de Filosofía(12), 247-287.
Peris-Cancio, J.-A. (2016b). ¿Por qué puede alegrarnos la voz que nos invita a la misericordia? En M. Díaz del Rey, A. Esteve Martín, & J. A. Peris Cancio, Reflexiones Filosóficas sobre Compasión y Misericordia (págs. 155-175). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Peris-Cancio, J.-A. (2017). La filosofía de la maternidad en la filmografía de Mitchell Leisen. En J. Ibáñez-Martín, & J. Fuentes, Educación y capacidades: hacia un nuevo enfoque del desarrollo humano (págs. 289-305). Madrid: Dykinson.
Peris-Cancio, J.-A. (2023). «La vida es así», y su contribución a la bioética. Observatorio de Bioética. Instituto de Ciencias de la Vida. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, https://www.observatoriobioetica.org/2023/10/la-vida-es-asi-y-su-contribucion-a-la-bioetica/42569.
Peris-Cancio, J.-A. (2024). Perros y yeguas como personajes en el personalismo fílmico de Leo McCarey. En A. Esteve Martín, El reconocimiento del otro en el cine de John Ford, de Roberto Rossellini y en algunas expresiones del cine actual (págs. 219-242). Madrid: Dykinson.
Peris-Cancio, J.-A., & Sanmartín Esplugues, J. (2013). Nota crítica: Pursuits of Happiness: The Hollywood of Remarriage. SCIO. Revista de Filosofía(13), 237-251.
Peris-Cancio, J.-A., & Sanmartín-Esplugues, J. (2018). Cuando el cine se compromete con la dignidad de la persona, entretiene mejor. (J. S. Esplugues, Ed).. Red de Investigaciones Filosóficas Scio. Obtenido de https://www.proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/compromete-del-cine-con-la-dignidad-de-la-persona/.
Peris-Cancio, J.-A., & Sanmartín Esplugues, J. (2020). La aparición de W.C. Fields y su actuación providencial en Six of a Kind (1934). Red de Investigaciones Filosóficas José Sanmartín Esplugues. Obtenido de https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/la-aparicion-de-w-c-fields-y-su-actuacion-providencial-en-six-of-a-kind-1934/.
Peris-Cancio, J.-A., & Marco, G. (2022). Cinema and human dignity: Pope Francis’s cinematic proposal and its relationship with filmic personalism. Church, Communication and Culture, 314-339.
Peris-Cancio, J.-A., & Marco Perles, G. (2024a). El personalismo fílmico como filosofía cinemática: fundamentos, autores, escenarios y cuestiones disputadas. En A. Esteve Martín, El reconocimiento del otro en el cine de John Ford, de Roberto Rossellini y en algunas expresiones del cine actual (págs. 19-42). Madrid: Dykinson.
Peris-Cancio, J.-A., & Marco, G. (2024b). La filosofía de la familia de Francesco D’Agostino y su influencia en el personalismo fílmico. PERSONA Y DERECHO, 91(2024/2), 239-266. doi:10.15581/011.91.012.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2022a). El personalismo fílmico en las primeras películas de Leo McCarey: aspectos metodológicos y filosóficos. Peris-Cancio, J.-A., Marco, G.; Sanmartín Esplugues, J. (2021). Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo I: Fundamentos y primeros pasos hasta The Kid from Spain (1932) (págs. 31-46). Valencia: Tirant Humanidades.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2022b). La filosofía del cine que sostiene el personalismo fílmico: la centralidad de la experiencia y el análisis filosófico-fílmico. Ayllu-Siaf, 4 (1, Enero-Junio (2022)), 47-76. doi:10.52016.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2023a). Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo II: El personalismo fílmico de Leo McCarey con los hermanos Marx, W.C. Fields y Mae West. Valencia: Tirant lo Blanch.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2023b). Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo III: El personalismo fílmico de Leo McCarey con Charles Laughton en Ruggles of Red Gap (1935) y con Harold Lloyd en The Milky Way (1936), Valencia: Tirant lo Blanch.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2024). Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo IV: Dos cumbres del personalismo fílmico de Leo McCarey en 1937: Make Way for Tomorrow y The Awful Truth. Valencia: Tirant lo Blanch.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2025). Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo V: La relacionalidad en Love Affair (1939) y la colaboración con Garson Kanin en My Favorite Wife (1940). Valencia: Tirant lo Blanch.
Peris-Cancio, J.-A. (2023c). ”Adelante mi amor. La unificación de vida como verdadero combustible de la bioética”. Observatorio de Bioética. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, https://www.observatoriobioetica.org/2023/10/adelante-mi-amor-la-unificacion-de-vida-como-verdadero-combustible-de-la-bioetica/42676.
Poague, L. (1980). Billy Wilder & Leo McCarey. The Hollywood Professionals, Vol. 7. San Diego, Cal.: A.S. Barnes.
Picard, M. (1921), Der letze Mensch. Leipizig: E.T. Talc & Co, 1921. [Picard, M. (2023), L’ultimo uomo. Traducido por Gabriele Picard. Milano: Servitium Editrice].
Picard, M. (1929). Dans Menschen Gesicht. Munchen: Delphin-Velag. [Picard, M. (1931). The Human Face. London: Cassell and Company Limited].
Picard, M. (1934) Die Fluch von Gott. Erlenbach bei Zürich: Eugen Rentsch Verlag, 1934. [Picard, M. (1962a). La huida de Dios. (N. Sánchez Cortés, Trad.). Madrid: Ediciones Guadarrama].
Picard, M. (1942) Die unerschütterliche Ehe. Erlenbach bei Zürich: Eugen Rentsch Verlag.
Picard, M (1946). Hitler in selbst. Erlenbach bei Zürich: Eugen Rentsch Verlag. [Picard, M. (1947a). Hitler In Our Selves. (H. Hauser, Trad).. Hinsdale, Illinois: Henry Regnery Company; Picard, M. (1947b), Hitler in noi stessi. Traducido por Ervino Pocar. Milano-Roma: Rizzoli; Picard, M. (2024). L’homme du néant. (J. Rousset, Trad.). Chêne-Bourg, Suisse: La Baconnière].
Picard. M. (1951), Zerstore und unzerstörbare Welt. Erlenbach bei Zürich: Eugen Rentsch Verlag [Picard, M. (2020), Mondo distrutto, mondo indistruttibile. Bologna: Centro editoriale dehoniano Marietti 1820, 2020].
Picard, M. (1958). Die Atomisierung der Person. Hamburg: im Furche Verlag [Picard, M. (2011). L’atomizzazione della persona. En S. Zucal, & D. Vinci, Come all’inizio del mondo. Il pensiero di Max Picard, con l’inedito L’atomizzazione della persona (F. Ghia, Trad., págs. 185-200). Trapani: Il Pozzo di Giacobe].
Picard, M. (1960). «Wo stehen wir heute?» En Wo steht heute der Mensch?, de Hans Bähr, 95-106. Güsterloh: Bertelsmann Verlag [Picard, M. (1962b). ¿Dónde está el hombre? En VV.AA., ¿Dónde estamos hoy? (págs. 153-170). Madrid: Revista de Occidente].
Picard, M. (2004) Il rilievo delle cose: pensiere e aforisme. A cura di Jean-Luc Egger. Soto il Monte (BG): Servitium editrice.
Pontificio-Consejo-para-la-familia. (1983). Carta de los derechos de la familia presentada por la Santa Sede a todas las personas, instituciones y autoridades interesadas en la misión de la familia en el mundo contemporáneo. Ciudad del Vaticano: Vatican.va. Obtenido de https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html.
Porte, J., & Emerson, R. (1982). Emerson in His Journals. Harvard: The Belknap Press of Harvard University Press.
Prats-Arolas, G. (2024). Ejemplares morales en el cine de Capra. El papel de la mujer en It´s a Wonderful Life. En S. Martínez Mares, & J. L. Fuentes, Tras las huellas de Sócrates: reflexiones sobre la ejemplaridad y educación del carácter (págs. 211-226). Madrid: Dykinson.
Prats-Arolas, G. (2025). La misión de la mujer —esposa— con respecto al varón —esposo— desde una antropología personalista. Un análisis de It´s a Wonderful Life (Capra, 1946) y Good Sam (McCarey, 1948). En A. Esteve Martín (coordinador), La relacionalidad en el cine a propósito de Ich un Du (Yo y Tú) de Martin Buber (págs. 137-178). Madrid: Dykinson.
Richards, J. (1973). Visions of Yesterday. London: Routledge.
Ricoeur, P., & Aranzueque Sahuquillo, G. (1997). Poder, fragilidad y responsabilidad. Cuaderno Gris. Época III, 02, 75-77.
Ricoeur, P. (2006). Sí mismo como otro. México, Buenos Aires, Madrid: Siglo XXI.
Roggero, J. L. (2022). El rigor del corazón. La afectividad en la obra de Jean-Luc Marion. Buenos Aires: sb.
Rosenzweig, F. (2014). El país de los dos ríos. El Judaísmo más allá del tiempo y de la historia. Madrid: Encuentro.
Rutherdord, J. (2007). After Identity. London: Laurence and Wishart.
Sanguineti, J. J. (2009). Aspectos antropológicos de las relaciones familiares. Seminario Instituto de la Familia. Universidad Austral (págs. 1-25). Pilar: Instituto de la Familia.
Sanmartín Esplugues, J. (2015). Bancarrota moral: violencia político-financiera y resiliencia ciudadana. Barcelona: Sello.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2017a). Cuadernos de Filosofía y Cine 01. Leo McCarey y Gregory La Cava. Valencia: Universidad Católica de Valencia.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2017b). Cuadernos de Filosofía y Cine 02. Los principios personalistas en la filmografía de Frank Capra. Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2017c). El personalismo fílmico en las primeras películas de Leo McCarey: aspectos metodológicos y filosóficos. Quién. Revista de Filosofía Personalista(6), 81-99.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2019a). Cuadernos de Filosofía y Cine 03. La plenitud del personalismo fílmico en la filmografía de Frank Capra (I). De Mr. Deeds Goes to Town (1936) a Mr. Smith Goes to Washington (1939). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2019b). Cuadernos de Filosofía y Cine 04. La plenitud del personalismo fílmico en la filmografía de Frank Capra (II). De Meet John Doe (1941) a It´s a Wonderful Life (1946). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2019c). Cuadernos de Filosofía y Cine 05. Elementos personalistas y comunitarios en la filmografía de Mitchell Leisen desde sus inicios hasta «Midnight» (1939). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2019d). ¿Qué tipo de cine nos ayuda al reconocimiento del otro? Del personalismo fílmico del Hollywood clásico al realismo ético de los hermanos Dardenne. En L. Casilaya, J. Choza, P. Delgado, & A. Gutiérrez, Afectividad y subjetividad (págs. 185-213). Sevilla: Thémata.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020a). Cuadernos de Filosofía y Cine 06: Plenitud, resistencia y culminación del personalismo fílmico de Frank Capra. De State of the Union (1948) a Pocketful of Miracles (1961). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020b). Cuadernos de Filosofía y Cine 07: El personalismo fílmico de Leo McCarey en The Kid from Spain (1932) con Eddie Cantor y en Duck Soup (1932) con los hermanos Marx y otros estudios transversales. Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020c). La dignidad de la persona y su desarrollo en la comunicación audiovisual desde la perspectiva del personalismo fílmico. En A. Esteve Martín, Estudios Filosóficos y Culturales sobre mitología en el cine (págs. 19-50). Madrid: Dykinson.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020d). Las interpelaciones cinematográficas sobre el bien común. Reflexiones de filosofía del cine en torno a las aportaciones de Frank Capra, John Ford, Leo McCarey, Mitchell Leisen, los hermanos Dardenne y Aki Kaurismäki. En Y. Ruiz Ordóñez, Pacto educativo y ciudadanía global: Bases antropológicas del Bien Común (págs. 141-156). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020e). Personalismo Integral y Personalismo Fílmico, una filosofía cinemática para el análisis antropológico del cine. Quién. Revista de Filosofía Personalista(12), 177-198.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2021). Cuadernos de Filosofía y Cine 01 (Edición revisada). Leo McCarey y Gregory La Cava. La presencia del personalismo fílmico en su cine. Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sarmiento, A. (1999). El «nosotros» del matrimonio. Una lectura personalista del matrimonio como «comunidad de vida y amor». Scripta Theologica, 31(1), 71-102.
Scheler, M. (1996). Ordo amoris. Madrid: Caparrós.
Sikov, E. (1989). Screwball. Hollywood’s Madcap Romantic Comedies. New York: Crown Publishers.
Silver, C. (1973). Leo McCarey From Marx to McCarthy. Film Comment, 8-11.
Smith, A. B. (2010). The Look of Catholics: Portrayals in Popular Culture from the Great Depression to the Cold War. Lawrence, Kansas: University Press of Kansas. (2015). Ingrid Bergman. Biografía. Madrid: T&B Editores.
Soloviov, V. (2012). La justificación del bien. Ensayo de filosofía moral. (C. H. Martín, Trad.). Salamanca: Sígueme.
Soloviov, V. (2021a). Tres discursos en memoria de Dostoievski. En V. Soloviov, La trasfiguración de la belleza. Escritos de estética (M. Fernández Calzada, Trad., págs. 21-58). Salamanca: Sígueme.
Soloviov, V. (2021b). Tres discursos en memoria de Dostoievski. (N. Smirnova, Trad). Salamanca: Taugenit.
Steinbock, A. J. (2007). Phenomenology and Mysticism. The Verticality of Religious experience. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
Steinbock, A. J. (2014). Moral Emotions: Reclaiming the Evidence of the Heart. Evanston, Illinois: Northwestern University Press. [Steinbock, A. J. (2022). Emociones morales. El clamor de la evidencia desde el corazón. (I. Quepons, Trad.). Barcelona: Herder].
Steinbock, A. J. (2016). I Wake Up Screaming: Far from “Kansas”. Film International, November. Obtenido de https://filmint.nu/i-wake-up-screaming-anthony-j-steinbock/. [Steinbock, A. J. (2023). Me despierto gritando. Lejos de Kansas. La Torre del Virrey, 34(2), 1-15. Obtenido de https://revista.latorredelvirrey.es/LTV/article/view/1445/1268].
Steinbock, A. J. (2017). La sorpresa como moción: entre el sobresalto y la humildad. Acta Mexicana de Fenomenología. Revista de Investigación Filosófica y Científica(2), 13-30.
Steinbock, A. J. (2018). It´s Not about The Gift. From Givennes to Loving. London, New York: Rowman & Littlefield International. [Steinbock, A. J. (2023). No se trata del don. De la donación al amor. (H. G.-Inverso, Trad.). Salamanca: Sígueme].
Steinbock, A. J. (2021). Knowing by Heart. Loving as Participation and Critique. Evanston, Illinois: Northwestern University Press.
Steinbock, A. J. (2022b). Mundo familiar y mundo ajeno. La fenomenología generativa tras Husserl. (R. Garcés-Ferrer, & A. Alonso-Martos, Trad.). Salamanca: Sígueme.
Stenico, M. (2024). Fuggire da Dio. Max Picard, un autore per il nostro tempo. Lecce: Youcanprint, 2024.
Tavernier, B., & Coursodon, J.-P. (2006). 50 años de cine norteamericano. (E. editorial, Trad.). Madrid: Akal.
Trías, E. (2013). De cine. Aventuras y extravíos. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
Von Hildebrand, D. (1983). Ética. Madrid: Encuentro.
Von Hildebrand, D. (1996a). El corazón. Madrid: Palabra.
Von Hildebrand, D. (1996b). Las formas espirituales de la afectividad. Madrid: Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense.
Von Hildebrand, D. (2007). The Heart. An analysis of Human and Divine Affectivity. South Bend, Indiana: St. Augustine Press.
Von Hildebrand, D. (2016). Mi lucha contra Hitler. Madrid: Rialp.
Wartenberg, Th. E, & Curran, A. The Philosophy of Film. Introductory Text and Readings. Malden MA: Blackwell Publishing, 2005.
Weil, S. (1949). L’enraciment. Prélude à une déclaration des devoirs envers l´être humain. Paris: Les Éditions Gallimard. [Weil, S. (2014a). Echar raíces (2ª ed.). (J. C. González-Pont, & J. R. Capella, Trad.). Madrid: Trotta].
Weil, S. (2000a). Escritos de Londres. En S. Weil, Escritos de Londres y últimas cartas (págs. 17-139). Madrid: Trotta.
Weil, S. (2000b). La persona y lo sagrado. En S. Weil, Escritos de Londres y últimas cartas (págs. 17-116). Madrid: Trotta.
Weil, S. (2009). A la espera de Dios. Madrid: Trotta.
Weil, S. (2014b). La condición obrera. Madrid: Trotta.
Weil, S. (2018). Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social. Madrid: Trotta.
Wenders, W., & Zournazi, M. (2013). Inventing Peace: A Dialogue on Perception. London: I.B. Tauris.
Wittgenstein, L. (1999). Investigaciones Filosóficas. Barcelona: Altaya.
Wojtyla, K. (2016). Amor y responsabilidad. (Jonio González y Dorota Szmidt, Trad.). Madrid: Palabra.
Wood, R. (1976). Democracy and Shpontanuity. Leo McCarey and the Hollywood Tradition. Film Comment, 7-16.
Wood, R. (1998). Sexual Politics and Narrative Films. Hollywood and Beyond. New York: Columbia University Press.
NOTAS
[1]https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/la-apelacion-a-una-antropologia-de-la-familia-para-comprender-my-son-john-1952-de-leo-mccarey/.
[2]https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/fuerza-y-debilidades-de-la-familia-jefferson-en-my-son-john-1952-de-leo-mccarey/.
[3] Sobre esta obra póstuma de Gabriel Madinier hay una tesis doctoral publicada por la Universidad Gregoriana que resulta muy recomendable, De la conscience a l’amour, La philosophie de Gabriel Madinier (Ndaye Mufike, 2001). Permite contextualizar su obra como un espiritualismo reflexivo, deudor de la filosofía de Bergson y en diálogo con la fenomenología (pp. 121-216). En el capítulo VIII, Foyer d’amour (Hogar de amor), pp. 251-283, desarrolla la obra póstuma de Madinier sobre la familia, Nature et mystere de la famille. La monografía que puede considerarse más significativa de Gabriel Madinier, Conscience et amour: Essai sur le «nous», cuenta con una espléndida traducción al castellano (2012).
[4] https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/apologia-de-la-vida-privada-y-de-la-mujer-en-my-son-john-1952-de-leo-mccarey/.
[5] La traducción de la obra de Archambault es de los autores, en este pasaje y en el que a continuación se refleja sobre la estructura de la obra.
[6] “Apología de la vida privada y de la mujer…”, cit.
[7] No pocas veces nos parece un anticipo de Amor y responsabilidad de Karol Wojtyla ( 2016).
[8] Algo que corroboró Benedicto XVI en su primer gran documento Dios es amor. Carta encíclica «Deus caritas est», especialmente en los números 3-8. (Benedicto XVI, 2006).
[9] Así en inglés en el original.
[10] Tanto Paul Archambault como Gabriel Madinier aportaron sobre este tema en un volumen colectivo, Limitación de nacimientos y conciencia cristiana (Madinier & Archambault, 1965). La contribución de Paul Archambault responde al título expresivo de “El equivoco natalista” (Archambault, 1965), mientras que la de Gabriel Madinier se refiere a “Espiritualidad y biología en el matrimonio” (Madinier, 1965).
[11] ¿Qué entiende Weil por este concepto de malheur, habitualmente traducido como desgracia? Nos parece imprescindible, como ya hemos hecho en otras ocasiones, acudir a la explicación de la catedrática de Filosofía del Derecho de la Universitat de València Emilia Bea, quien ya nos advierte que se trata de una noción que es necesario vivenciar.
Entrar en el tema de la malheur es entrar en contacto con un término al que S. Weil dota de un significado tan propio que no nos parece posible encontrar un vocablo adecuado para su traducción, ya que lo que normalmente entendemos por desgracia —siempre con relación a un tema adverso— no se ajusta del todo al contenido que ella da a esta noción fundamental para comprender su obra y su experiencia vital. (Bea Pérez, 1992: 222).
Para intentar aclarar mejor su sentido, Emilia Bea remite al texto de Simone Weil “L’amour de Dieu et le malheur”. Ha sido traducido al castellano como un capítulo de A la espera de Dios (Weil, 2009: 75-86). Indica que su lectura:
… nos aproxima a la malheur como el estadio extremo en que se manifiesta la verdad de la condición humana, obligándonos a “reconocer como real lo que no se cree ni posible”, colocando al hombre en el planteamiento desgarrador de “la cuestión ¿por qué? La cuestión esencialmente sin respuesta. De la que se espera la no-respuesta. ‘El silencio es esencial’. (Bea Pérez, 1992: 222).
Una explicación más amplia de la malheur la seguimos encontrando en los trabajos de Emilia Bea en la obra referida. Así en Reconocimiento del otro y compasión: la idea de la malheur hace acopio de las expresiones de S. Weil. (Bea Pérez, 1992: 222-231) Podemos destacar la siguiente.
La experiencia de la malheur, de la verdad última del hombre y el mundo, se encuentra generalmente en sujetos marginados de los medios de expresión, mientras que quienes saben manejar el lenguaje y tienen acceso a los órganos de comunicación suelen desconocer la realidad callada de la desgracia. Dejar la palabra a los olvidados de la historia es nuevamente el objetivo central, ahora en la voz siempre muda de los hambrientos, los encarcelados, los trabajadores anónimos, los enfermos y los hombres y las mujeres de mala vida, aquellos cuya vida está efectivamente marcada social, psicológica y físicamente por la malheur. (Bea Pérez, 1992: 225).
[12] Simone Weil considera que esa manera de entender el castigo es lo único que incluso haría inteligible la pena capital, pero como hemos perdido el sentido que tiene, ya no cabe esa justificación:
El castigo no es más que eso. Incluso la pena capital, aun cuando en sentido literal excluye la reintegración en la sociedad, no debe ser otra cosa. El castigo es únicamente el procedimiento para proporcionar bien puro a hombres que no lo desean; el arte de castigar es el arte de despertar en los criminales el deseo del bien puro mediante el dolor o incluso mediante la muerte. Pero hemos perdido completamente incluso la noción del castigo. Ya no sabemos que consiste en proporcionar el bien. Para nosotros se limita a infligir el mal. Por este motivo hay una cosa y solo una, en la sociedad moderna, más horrible aun que el crimen, y es la justicia represiva.
[13] Expresado en el Discurso de Gettysburg (Lincoln, 2005).
[14] Lo hemos visto en la segunda contribución dedicada a My Son John, “La necesidad de interpretar My Son John (1952) desde You Can Change the World (1950)», ambas de Leo McCarey, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/la-necesidad-de-interpretar-my-son-john-1952-desde-you-can-change-the-world-1950-ambas-de-leo-mccarey/.



