La tesis de la amistad fraternal según Jacques Maritain
y la capacidad de afrontar las renuncias cotidianas
en Good Sam (1948) de Leo McCarey

Resumen:
En esta quinta contribución dedicada a Good Sam de Leo McCarey acudimos a la obra de Jacques Maritain Principios de una Política Humanista para comprender mejor el alcance que tiene la propuesta de Leo McCarey con el personaje de Sam Clayton (Gary Cooper).
En el primer apartado vemos que en un mundo dividido tras la Segunda Guerra Mundial y amenazado por los totalitarismos, McCarey converge en la senda de Maritain y considera que la religión y el amor pueden llegar a conseguir una unidad y una paz que de otro modo quedarían sólo en lo periférico.
En el segundo apartado seguimos leyendo el capítulo cuarto de la obra de Maritain en el que formula pregunta acerca de quién es mi prójimo. El filósofo personalista francés va justificando cómo la lógica del amor al prójimo es capaz de alcanzar la paz y la unión.
En el tercer apartado seguimos comprobando que el discurso de Maritain explica perfectamente el cuadro de convicciones que McCarey pone en la pantalla con los Clayton. La lógica del amor al prójimo lleva a poner en primer lugar el amor a dios, único freno real a nuestro egoísmo, el respeto a la santidad de la verdad y a la buena voluntad, y la consideración de la dignidad humana desde su alma inmortal. La opción de Sam Clayton por un amor incondicional responde a la perfección a las divisas del filósofo francés sobre el papel de la religión para defender la dignidad humana. Pero tanto él, como sobre todo Lu, experimentan el desgaste que les supone la falta de correspondencia por parte de aquellos a los que beneficia Sam.
En el cuarto apartado comprobamos cómo la generosidad de Sam no desconoce las debilidades de las personas que ayuda. Mr. Butler le confiesa todo lo que le ha ocurrido con ocasión de que Sam les prestara el coche. Sam aguanta el perjuicio económico que le va a suponer porque compadece la condición desgraciada que acompaña a su vecino. Lu, por su parte, reacciona desbordada ante los hechos, con una risa histérica.
En el quinto apartado asistimos a un nuevo intento de los Clayton por aprovechar la ausencia de Claude, el hermanastro de Lu, para tener algo más de intimidad. La pequeña Lulu se desvela y el cuento de la cenicienta que Sam le narra es una pequeña representación de su situación: Lu y él son príncipes enamorados que no pueden expresarse como tales, aunque esa sea su belleza latente.
En el sexto apartado analizamos una escena breve pero significativa. Después de todas sus reflexiones de prudencia, Sam no duda en socorrer en su casa a la empleada de la tienda que se ha intentado suicidar. No le importan las apariencias. Aunque esto vuelva a conllevar una carga para Lu.
En el séptimo apartado analizamos cómo McCarey sitúa a Lu que va a visitar al reverendo Daniels (Ray Collins). Necesita consejo espiritual para afrontar cómo debe actuar con Sam su esposo, ante lo que considera una crisis matrimonial seria. Al mismo tiempo la escena sirve para corroborar la visión de Maritain de que una verdadera amistad fraternal necesita del amor de Dios para sostenerse.
En la conclusión señalamos que en la figura de Sam Clayton se refleja la contribución al mismo tiempo frágil e indispensable de quienes por amor a Dios perseveran en el amor al prójimo. Lo suyo, lejos de ser un comportamiento compulsivo, como sospecha Lu, es un ejercicio de la libertad de quien se deja interpelar sin barreras por el misterio del ser humano, que sólo tiene las medidas de Aquel que le creo por amor. No otra cosa nos está mostrando McCarey.
Palabras clave:
Generosidad, avaricia, tacañería, mezquindad, caridad, obligación, deber, derecho, regla de oro, abuso, dignidad de la persona, propiedad, economía.
Abstract:
In this fifth contribution devoted to Leo McCarey’s Good Sam (1948) we turn to Jacques Maritain’s Principles of a Humanist Politics to better understand the scope of Leo McCarey’s proposal with the characters of Sam Clayton (Gary Cooper).
In the first section we see that in a world divided after the Second World War and threatened by totalitarianisms, McCarey converges in Maritain’s path and considers that religion and love can achieve a unity and a fish that otherwise would remain only in the peripheral.
In the second section we continue reading the fourth chapter of Maritain’s work in which he asks about who my neighbor is. The French personalist philosopher justifies how the logic of neighborly love is capable of achieving peace and union.
In the third section, we continue to see that Maritain’s discourse perfectly explains the picture of convictions that McCarey puts on the screen with the Claytons. The logic of love of neighbor leads to put in the first place the love of God, the only real brake to our selfishness, the respect for the sanctity of truth and good will, and the consideration of human dignity from his immortal soul. Sam Clayton’s option for unconditional love responds perfectly to the French philosopher’s views on the role of religion in defending human dignity. But both he, and above all Lu, experience the wear and tear of the lack of correspondence on the part of those whom Sam benefits.
In the fourth section we see how Sam’s generosity is not unaware of the weaknesses of the people he helps. Mr. Butler confesses to him all that has happened to him on the occasion of Sam’s lending them the car. Sam puts up with the financial loss he will suffer because he sympathizes with the unfortunate condition of his neighbor. Lu, for her part, reacts to the events with hysterical laughter.
In the fifth section we witness a new attempt by the Claytons to take advantage of the absence of Claude, Lu’s stepbrother, to have some more intimacy. Little Lulu unveils herself and the Cinderella story Sam tells her is a small representation of her situation: Lu and he are princes in love who cannot express themselves as such, even though that is their latent beauty.
In the sixth section we analyze a brief but significant scene. After all his reflections of prudence, Sam does not hesitate to come to the aid of the store clerk who has attempted suicide. He doesn’t care about appearance. Even if this will again entail a burden for Lu.
In the seventh section we analyze how McCarey situates Lu who goes to visit Reverend Daniels (Ray Collins). She needs spiritual advice to confront how she should act with Sam, her husband, in the face of what she considers a serious marital crisis. At the same time the scene serves to corroborate Maritain’s view that a true fraternal friendship needs God’s love to sustain it.
In conclusion, we point out that the figure of Sam Clayton reflects the fragile and indispensable contribution of those who, out of love for God, persevere in the love of neighbor. His, far from being compulsive behavior, as Lu suspects, is an exercise of the freedom of those who allow themselves to be questioned without barriers by the mystery of the human being, who only has the measures of the One who created him out of love. McCarey is showing us nothing else.
Key words:
Generosity, greed, stinginess, meanness, charity, obligation, duty, right, Golden rule, abuse, dignity of the person, property, economy.
1. LA TESIS DE LA AMISTAD FRATERNA SEGÚN JACQUES MARITAIN Y EL PERSONAJE DE SAM CLAYTON (GARY COOPER) EN GOOD SAM (EL BUEN SAM, 1948) DE LEO McCAREY (I): EL COMPAÑERISMO Y SUS FUNDAMENTOS
La pregunta acerca de si la religión contribuye o no al desarrollo moral de los pueblos y a su convivencia pacífica
El punto de partida de Good Sam, como hemos tenido ocasión de exponer es netamente religioso. La primera escena discurre en un templo y en ese lugar se escuchan palabras que invitan a que la presencia de Dios en la vida de los creyentes conduzca hacia un mundo mejor.[1] El planteamiento de Leo McCarey converge plenamente con lo que cuatro años antes había expuesto Jacques Maritain, en la edición original francesa su obra Principios de una política humanista (Maritain, 1944/1945) editada primer lugar en New York y luego en París, y traducida veinticinco años después al castellano (Maritain, 1969).[2]
En efecto, en dicha obra escrita a finales de la Segunda Guerra Mundial, el pensador personalista francés de raíces tomistas se plantea la posible relación mutua entre el fenómeno religioso y los valores éticos en una sociedad. Lo hace a la vista de la sociedad que se tendrá que construir cuando termine la conflagración. Y enfrenta directamente el interrogante acerca de si las convicciones religiosas pueden contribuir o ir en contra del desarrollo ético o moral de los distintos pueblos o comunidades y, en consecuencia, sula paz y a la fraternidad entre ellos. En su Principios de una política humanista Maritain desarrolla este asunto en el Capítulo IV titulado «¿Quién es mi prójimo?». (Maritain 1969: 111-137).
¿Ha de ser mirado como un insalvable obstáculo para la cooperación humana el evidente hecho histórico de la diversidad de creencias?
Enfrenta en primer lugar el pluralismo que existe en cuanto a las creencias en el mundo de mitad del siglo XX, para plantearse si esto es un obstáculo para que pueda haber actitudes de cooperación entre las personas.
¿Ha de ser mirado como un insalvable obstáculo para la cooperación humana el evidente hecho histórico de la diversidad de creencias? Puesto que no podemos hacer otra cosa mejor, por lo pronto es una real ventaja mirar al problema valientemente de frente y tener conciencia de su realidad.
¿Pero no es una paradoja creer que, a pesar del estado de división religiosa en que está colocada la humanidad, puede establecerse entre los hombres el espíritu de unión, el buen compañerismo, el diálogo fraternal en tanto unos y otros estén relacionados con su Dios, dependiendo el corazón de su fe en él y del culto que le rinden? (Maritain 1969: 111).
¿Cómo podrá ser asegurada esa paz de la población terrenal, si por lo pronto, en el dominio de lo que más interesa al ser humano —el dominio espiritual o religioso mismo— las relaciones del buen entendimiento y de la mutua comprensión no pueden establecerse?
Con ello el pensador personalista está haciéndose eco de una de las máxima del estado constitucional laico, que ve en la religión un factor de división y enfrentamiento. Pero Maritain lo plantea como una aparente paradoja que se reconozca la realidad de un mundo que aparece dividido en religiones y al mismo tiempo que se sostenga la confianza en lo religioso como un factor unificador. Y sigue profundizando en lo que esa contradicción supone, adquiriendo primero su fundamento antropológico/teológico. Y luego una perspectiva histórica que la hace patente en toda su crudeza.
También el hombre es una paradoja; y lo que parece más asombroso aún es el “inmenso amor” de Aquél que nos ha amado primero y cuyas predilecciones sirven al bien de todos.
El asunto estriba en que la historia por un lado no nos demuestra que el sentimiento religioso y las ideas religiosas hayan contribuido con algún éxito especialmente perceptible a la pacificación de los hombres; pareciera, antes bien, que las oposiciones religiosas hubieran nutrido y agravado sus conflictos. Sin embargo, si la población temporal debe, por otra parte, reunir en el servicio del mismo bien común y terrestre a los hombres pertenecientes a las distintas familias. ¿Cómo podrá ser asegurada esa paz de la población terrenal, si por lo pronto, en el dominio de lo que más interesa al ser humano —el dominio espiritual o religioso mismo— las relaciones del buen entendimiento y de la mutua comprensión no pueden establecerse? (Maritain 1969: 111-112).
El problema del buen compañerismo entre los miembros de las distintas familias religiosas se presenta como el principal para la nueva época de civilización
La respuesta a esta pregunta la encuentra Maritain en la expresión inglesa fellowship, a la que traduce por “acuerdo fraternal” o mejor por “compañerismo”, como acepciones preferibles a la de “tolerancia”.
Evoca la idea de compañeros de viaje que por buen acierto se encuentran reunidos aquí abajo caminando por las sendas de la tierra —por fundamentales que sean sus oposiciones— en buen acuerdo humano, con buen humor y cordial solidaridad. Ah, bien, pues, por las razones acabadas de indicar, el problema del buen compañerismo, del fellowship entre los miembros de las distintas familias religiosas se presenta como el principal para la nueva época de civilización que se bosqueja en el crepúsculo donde estamos. (Maritain 1969: 112).
La deliberada aproximación entre los creyentes de las diversas familias religiosas es cosa relativamente nueva: cada uno va con el máximo de fidelidad hasta la luz que le muestran
Con realismo, lo que está planteando Maritain es que si queremos superar la situación de enfrentamiento por la de compañerismo, será necesaria una novedad en la historia. Y esta viene de la mano de un modo de actuar los creyentes relativamente nuevo en la época de Maritain: el ecumenismo, entendido en sentido amplio como actitud favorable hacia el encuentro de los creyentes de diferentes confesiones. Algo que en Good Sam se hace explícito cuando el predicador exponía a sus feligreses: “Buda, Mahoma, Confucio, Moisés y Jesús de Nazaret estarían de acuerdo en que la regla de oro es hacer a los otros lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros mismos… Y que es la condición fundamental para traer la felicidad a cada individuo y a nuestra sociedad. Todas las personas buenas han encontrado oro en esta regla de oro. Amén”[3].
La deliberada aproximación entre los creyentes de las diversas familias religiosas es cosa relativamente nueva (…). Ello se debe, sin duda, a los peligros inminentes que nos amenazan; ateísmo abierto y públicamente dirigido contra Dios, el seudoateísmo que pretende hacer del dios viviente un genio protector del Estado o u demonio de la raza. Si es así, convengamos que la lección es severa para los creyentes (Maritain 1969: 113).
¿Hay necesidad de que Dios permita la afrentosa degradación de la especie humana a la que asistimos, y de tantas persecuciones y agonías, para que al fin aquellos que creen en Él comiencen a internarse de verdad en sí mismos?
La dura experiencia del nazismo como idolatría está dolorosamente presente y para Maritain, como para Leo McCarey, es absolutamente necesario haber aprendido la lección. El pensador personalista francés lo expresa de un modo abiertamente profético, con una cadencia que no dudamos de calificar como sangrante e interpelante, para mover la conciencia de los creyentes.
¿Hay necesidad de que Dios permita la afrentosa degradación de la especie humana a la que asistimos, y de tantas persecuciones y agonías, para que al fin aquellos que creen en Él comiencen a internarse de verdad en sí mismos, hasta las misteriosas regiones donde la imagen del Dios del amor se descubre invisiblemente entre nosotros, y donde nos entendemos por leyes que sean los golpes dados por él en nuestra puerta aherrojada. (Ibidem).
Es por el contrario, suponiendo que cada uno va con el máximo de fidelidad hasta la luz que le muestran, como tal aproximación es concebible
Una interpelación así, por fuerte y decisiva que aparezca, no podrá dar lugar a cualquier tipo de acercamiento. Deberá estar en consonancia con la inexcusable dimensión de honestidad interior a la que Maritain interpela, y que excluye cualquier tipo de repliegue o duplicidad de la conciencia.
Digamos en seguida que el acercamiento de que aquí se trata podrá ser entendido de manera muy falsa, y vamos a eliminar inmediatamente esas erróneas interpretaciones. El tal acercamiento no podría ser evidentemente obtenido al precio de doblegamiento de la fidelidad y de la falta a la integridad dogmática, o de la disminución de aquello que se debe a la verdad. Es, por el contrario, suponiendo que cada uno va con el máximo de fidelidad hasta la luz que le muestran, como tal aproximación es concebible. Además vemos claramente que no podrá ser puro, ni por tanto legítimo y eficaz, si no está libre de toda intención utilitarista, y de la propia sombra de una subordinación de la religión en defensa de no importa cuál interés terrestre o qué bienes adquiridos. (Maritain 1969: 113).
El compañerismo en cuestión no es el compañerismo de los creyentes, es el compañerismo de los hombres que creen
Maritain sigue planteando en consecuencia este movimiento ecuménico no puede ser ni una mezcolanza de convicciones, ni una nueva síntesis entre ellas o sincretismo. Lo que tiene en su raíz es la intención de ir al encuentro de la verdad del otro desde una voluntad de profundizar en la propia verdad, o mejor, en la verdad que se custodia en la propia tradición.
Lo que conlleva esa actitud es una apertura a un tipo de sabiduría que sí que es cultivada por los distintos credos (particularmente el cristianismo) cuando quienes los practican, los creyentes, lo hacen con rectitud. Es decir con lo que podría llamar la sabiduría del amor. Es lo que está en la base del compañerismo.
No es base situada en el orden del intelecto o de las ideas, sino en el corazón y en el amor: es la amistad, la amistad natural, pero por lo pronto y ante todo la mutua dilección en Dios y por Dios. El amor no va en las esencias, ni en las cualidades, ni en las ideas sino en las personas, y es el misterio de las personas y de la divina presencia en ellas lo que está en juego. El compañerismo en cuestión no es el compañerismo de los creyentes, es el compañerismo de los hombres que creen. (Maritain 1969: 120-121).
Nos es imposible juzgar el secreto de los corazones, de ese centro inaccesible donde día tras día el hombre anuda su propio destino y sus lazos con Dios. Allí no hay otra cosa que hacer, sino tener confianza en Él. A esto conduce el amor al prójimo
La amistad entre las distintas personas y sus modos de creer no está pidiendo una especie de perfeccionismo, de ausencia de errores o limitaciones. Maritain sabe que eso sería situarse en un lugar inexistente. Lo que se necesita es algo distinto. Que esa amistad se cree por actitudes de perdón y de remisión.
La convicción que cada cual tiene, con razón o sin ella, de los límites, carencias o errores del otro, no impide la amistad de los espíritus. En el diálogo fraternal de que nosotros hablamos es necesaria una especie de perdón, y de remisión, que no[4] recae sobre las ideas — sino sobre el alma de nuestros semejantes. Cada creyente sabe bien que todos los hombres serán juzgados, él y los demás, ni el uno ni el otro son Dios para juzgar al prójimo. Y todos ignoran lo que cada uno es ante Dios. Aquí el nolite judicare del Evangelio se impone con toda su fuerza; podemos juzgar las ideas, las verdades y los errores, las acciones buenas o malas, el carácter, el temperamento, y las disposiciones interiores según ellas se manifiestan. Nos es imposible juzgar el secreto de los corazones, de ese centro inaccesible donde día tras día el hombre anuda su propio destino y sus lazos con Dios. Allí no hay otra cosa que hacer sino tener confianza en Él. A esto conduce el amor al prójimo. (Maritain 1969: 121).
2. LA TESIS DE LA AMISTAD FRATERNA SEGÚN JACQUES MARITAIN Y EL PERSONAJE DE SAM CLAYTON (GARY COOPER) EN GOOD SAM (EL BUEN SAM, 1948) DE LEO McCAREY (I): EL AMOR AL PRÓJIMO COMO LÓGICA PARA ALCANZAR LA PAZ Y LA UNIÓN
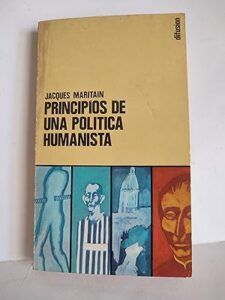
No existe más que una causa lógica y proporcionada de pacificar y de unión entre los hombres: es el amor
Maritain reivindica hablar del amor, del amor al prójimo, a pesar de que no falten quienes les moleste emplear esa palabras por todo el desgaste que experimenta en el lenguaje cotidiano de las personas. Sentencia con firmeza que Dios no tiene ese purismo, que el evangelio de san Juan afirma que Dios es el amor subsistente.
No existe más que una causa lógica y proporcionada de pacificar y de unión entre los hombres: es el amor. Desde luego el amor natural hacia los otros, pobres seres que tienen nuestra misma esencia, mismos dolores y misma dignidad natural (Maritain 1969: 121).
La caridad, solamente, puede abrir nuestro corazón al amor de todos los hombres, porque viniendo de Dios que es el primero en amarnos, quiere para todos el mismo bien divino
Y aquí, en lo que podríamos señalar en una fenomenología del amor[5], es decir, un análisis descriptivos de los distintos modos en los que se vive la donación interpersonal con Dios y con nuestros semejantes, donde encuentra Maritain el papel más decisivo de lo religioso.
… pero este amor no es suficiente, porque las causas de división son muy fuertes; hace falta un amor de origen más alto e inmediatamente divino, el que la teología católica llama sobrenatural, un amor en Dios y por Dios, que si de una parte fortifica en su propio dominio las diversas dilecciones del orden natural, de la otra las trasciende al infinito. Bien diferente de la simple benevolencia humana, va fuerte, noble en sí misma, pero en definitiva ineficaz, preconizada por los filósofos. La caridad, solamente, como señalaba Bergson en su gran libro sobre los Dos orígenes[6] puede abrir nuestro corazón al amor de todos los hombres, porque viniendo de Dios que es el primero en amarnos, quiere para todos el mismo bien divino, la misma vida eterna que hay en nosotros, y ve, en todos, los llamados de Dios, rebosantes por así decirlo de los misterios de su misericordia y de las amabilidades de su bondad. (Maritain 1969: 121-122).
Por el contrario, el amor de caridad va desde luego a Dios, y a todos porque todos son amados en Dios y por Dios, más de lo que lo son por sí y en ellos mismos
El filósofo francés tiene un cuidado especial para que no se considere que la amistad en caridad exige abandonar la exigencia de la fe o a reintroducir un racionalismo que desplace la relación personal con Dios, actitud propia del deísmo.
Por el contrario, el amor de caridad va desde luego a Dios, y a todos porque todos son amados en Dios y por Dios, más de lo que lo son por sí y en ellos mismos; nace en la fe —en la fe al menos implícita, según la doctrina que mencionamos hace un momento[7]—, y descansa en ella, yendo a quienes no la tienen; es la propiedad misma del amor. En todo lugar o donde él va, lleva consigo nuestra fe. (Maritain 1969: 123).
Nos hace saber que el otro existe, no como un accidente cualquiera del mundo empírico, sino que existe ante Dios y tiene derecho a existir
Para Maritain resulta plenamente convincente considerar que si la realidad humana de la división es tan fuerte, ese amor proporcional no puede ser un mero dato humano: ha de buscar nutrirse de su raíz teológica, sobrenatural. Es entonces cuando puede darse el continuo entre la fe y la amistad de caridad.
Por su parte, la amistad de caridad no nos hace reconocer solamente la existencia de los otros —esta verdad es muy difícil para los hombres, y encierra en sí todo lo esencial. Nos hace saber que el otro existe, no como un accidente cualquiera del mundo empírico, sino que existe ante Dios y tiene derecho a existir.
Viviendo en la fe, la amistad de caridad nos ayuda a reconocer todo lo que las creencias que no son la nuestra comportan de verdad y de dignidad, de valores divinos y humanos; ella nos las hace respetar, nos impulsa a buscar sin cesar en las mismas, todo lo que lleva la marca de la grandeza original del hombre y de las amabilidades y generosidades de Dios. Nos ayuda a establecer una mutua comprensión entre unos y otros. No es dogmática, es supra-objetiva; no nos saca de nuestra fe; nos hace salir de nosotros mismos. (Ibidem).
Nos ayuda a purificar nuestra fe, de la ganga de egoísmos y de subjetividad en que tendemos a encerrarnos
La expresión “no nos saca de nuestra fe, nos hace salir de nuestros egoísmos” apunta con lucidez a la posibilidad de vivir mejor la propia vida de fe, desde este gesto de apertura.
Es decir, nos ayuda a purificar nuestra fe, de la ganga de egoísmos y de subjetividad en que tendemos a encerrarnos. Y es decir también, que la misma comporta una especie de desgarramiento del corazón: dirigido a la verdad que él ama, y al prójimo que ignora o desconoce esta verdad. Esta condición es inherente a la labor de acercamiento “ecuménico”, como se dice entre cristianos separados. (Maritain 1969: 123-124).
Solamente por una vida religiosa más profunda y más pura, únicamente por la caridad puede ser vencido el estado de conflicto y de oposición producido por la interferencia de la religión con la miseria humana
Obrando así la fe no experimenta una especie de desgaste exterior; al contrario, se purifica internamente desde la donación y el servicio, desde una alteridad en la que el encuentro con el Otro se verifica en el encuentro con los otros. Eso le permite a Maritain tener una mirada más profunda: no es la religión, sino la miseria humana que usa de la religión la que divide a los hombres.
No es la religión quien contribuye a dividir a los hombres y a agravar sus conflictos: es la miseria humana y la división interior de nuestro corazón. Ciertamente, sin la religión seríamos muchos más malos todavía de lo que somos. Vemos hoy en día que cuando el hombre, dejando aparte las tradiciones sagradas, pretende liberarse de la religión por el ateísmo, o bien pervertir divinizado por una especie de pseudoteísmo o de parateísmo su propia sangre pecadora, es cuando las formas más tenebrosas del fanatismo se hacen sentir con todo rigor sobre el mundo. Solamente por una vida religiosa más profunda y más pura, únicamente por la caridad puede ser vencido el estado de conflicto y de oposición producido por la interferencia de la religión con la miseria humana. Pienso que para llegar a terminar completamente con todo fanatismo y fariseísmo se necesitará de toda la historia humana. Pero es de la conciencia religiosa de donde ha de venir el término de estos males. Sólo ella puede. (Maritain 1969: 127).
Hay entre todos nosotros una unidad más primitiva y más profunda que cualquiera de pensamiento y de doctrina: es la unidad de la naturaleza humana y de sus inclinaciones primordiales tomadas en su realidad extramental
Maritain es consciente de la necesidad de recuperar estos elementos de unión entre la humanidad, ante la amenaza de que sólo se realicen por medio de los adelantos tecnológicos y de los éxitos materiales, y se excluya por tanto la expresividad religiosa, en la que se manifiesta lo más libre y profundo de la persona. Es la unidad ontológica de la naturaleza humana la que permite expresar una pluralidad religiosa que la enriquece. Es desde ella desde donde se pueden plantear las bases reales del compañerismo.
Hay entre todos nosotros una unidad más primitiva y más profunda que cualquiera de pensamiento y de doctrina: es la unidad de la naturaleza humana y de sus inclinaciones primordiales tomadas en su realidad extramental. Esta unidad no basta para asegurar una comunidad de acción, puesto que nosotros actuamos como seres pensantes, y no solamente por instinto natural. Está supuesta en el ejercicio mismo de nuestro pensamiento, y es la unidad de una naturaleza racional, sometida a la atracción inteligible de los mismos objetos primordiales, y es el primer fundamento de las similitudes que nuestros principios de acción, por diversos que sean, pueden tolerar entre sí. Luego, la unidad de la obra terrena a realizar y el fin temporal perseguido, suponen necesariamente una cierta comunidad de principios y de doctrina, pero no necesariamente… una estricta, pura y simple identidad doctrinal: basta que los principios y doctrinas tengan entre sí una unidad y comunidad de similitud, o de proporción, digamos, en el sentido técnico de la palabra analogía, con respecto al fin práctico en cuestión, que, de sí, siendo referido a un fin superior, es de un orden natural, y que es sin duda concebido por unos y otros según las perspectivas propias de cada uno, pero que en su realidad esencial estará colocado fuera de las concepciones de cada uno y que, considerado así, en la existencia real, alumbraría en una cierta medida, las concepciones particulares de cada cual. (Maritain 1969: 131).
Es posible que cooperen al menos y ante todo acerca de los primeros bienes de la existencia acá en la tierra
La unidad ontológica está llamada a manifestarse en lo que Maritain designa como una unidad afectiva vivencial. No es difícil coincidir con él en que superando las explicaciones de cualquier índole que puedan dar sobre su existencia, el encuentro humano contiene en sí semillas de sentido, cuando no de sencilla alegría. Eso fundamenta la posible colaboración de los que piensan distinto.
Por consiguiente, los hombres, poseyendo convicciones religiosas diferentes podrán colaborar no sólo para establecer una técnica, apagar un incendio, socorrer a un hambriento o un enfermo, obstaculizar una convicción, sino también, y es lo que nos interesa aquí, es posible, si existe la comunidad de analogía… entre sus principios de acción, que cooperen al menos y ante todo acerca de los primeros bienes de la existencia acá en la tierra. En una acción constructiva concerniente por siempre jamás, a la ciudad temporal, la civilización terrenal, y los valores morales de que están investidos. Maritain 1969: 131-132).
La similitud primera y fundamental entre nosotros es el reconocimiento del valor ético mayor y primordial de la ley del amor fraternal
Maritain busca dar un paso más y que esa analogía de principios inclinados a hacer el bien (en una clara alusión a los primeros principios de la ley natural en Tomás de Aquino) puedan concretarse en leyes más específicas que acomunen verdaderamente a la humanidad.
Pero es necesario precisar más. Hemos dicho que la base del fellowship entre creyentes pertenecientes a familias espiritualmente diferentes es la amistad y el amor de caridad. Agreguemos más: son las complejidades del amor mismo que nos proporcionan el hilo conductor que necesitamos y que nos manifiestan la comunidad analógica de pensamiento práctico en lo cual está la eterna cuestión. Está bien claro. En efecto, que si las cosas son tal y como nos las dicen, la similitud primera y fundamental entre nosotros es el reconocimiento del valor ético mayor y primordial de la ley del amor fraternal, de esta ley que unos y otros entienden con connotaciones teológicas y metafísicas diferentes, y que para los cristianos, respondiendo para arrimar divinamente a una tendencia radical, bien que terriblemente contrariado, de nuestra naturaleza, es el segundo mandamiento que no hace más que uno con el primero, el de amar al prójimo como a sí mismo. “Mi sentimiento —escribía Gandhi en 1920 en una nota sobre el Satyagraha— es que las naciones no podrán realmente ser unidas, y que sus actividades no serán conducidas para bien común de la humanidad, a menos de reconocer expresamente y de aceptar la ley familiar de amor en los asuntos nacionales e internacionales, en otros términos, en el orden político. Las naciones no pueden ser civilizadas más que en la medida en que ellas obedecen a esta ley”. Esta es la verdad; también yo estoy persuadido de ello. (Maritain 1969: 133).
3. LA TESIS DE LA AMISTAD FRATERNA SEGÚN JACQUES MARITAIN Y EL PERSONAJE DE SAM CLAYTON (GARY COOPER) EN GOOD SAM (EL BUEN SAM, 1948) DE LEO McCAREY (III): EL AMOR A DIOS, EL RESPETO A LA VERDAD Y LA BUENA VOLUNTAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA CON SU ALMA INMORTAL COMO CONSECUENCIAS DE LA LEY DEL AMOR
La primera verdad que implica, y que está antes que las otras, es la ordenación de nuestra existencia en Dios y del primer mandamiento, amar a Dios por encima de todo
Vemos por tanto que Maritain va situando la ley del amor desde la aceptación que ella misma tendría en unos principios básicos de la comunidad humana. A continuación muestra su verosimilitud por las implicaciones prácticas que conlleva, y que permiten superar las contradicciones del hombre que han aparecido violentamente en la cultura.
Y bien, esta misma ley de amistad fraternal contiene prácticamente muchas implicaciones. La primera verdad que implica, y que está antes que las otras, es la ordenación de nuestra existencia en Dios y del primer mandamiento, amar a Dios por encima de todo. ¿Cómo podría en efecto la ley del amor tener para los hombres un valor absoluto, superior a todas las oposiciones y odios que los enconan, si los hombres todos, cualquiera que sea su raza y su color, su clase, su condición social o defectos de naturaleza, no reciben de un Absoluto superior al mundo, el lazo de una comunidad entre ellos más radical y más decisiva que todas sus diferencias, y no están hechos para amar … ese Absoluto, en el cual todas las cosas son, viven y mueren? ( Maritain 1969: 133-134).
La segunda implicación es, de una parte, la santidad de la verdad, de otra el eminente valor de la buena voluntad. Si el hombre puede torcer la verdad al grado de sus deseos, ¿cómo no querrá torcer al prójimo?
Después de rectificar el rumbo con respecto a excluir a Dios del fundamentos de la caridad hacia el prójimo, lo siguiente que Maritain busca rescatar es la santidad de la verdad y el valor eminente de la buena
La segunda implicación[8] es, de una parte, la santidad de la verdad, de otra el eminente valor de la buena voluntad. Si el hombre puede torcer la verdad al grado de sus deseos, ¿cómo no querrá torcer al prójimo? Los mismos que desprecian la caridad piensan que la verdad depende, no de lo que es en sí misma, sino por lo que sirve a cada instante con más eficacia a su partido, sus codicias y sus odios. Y a los mismos que desprecian la caridad despreciando también la buena voluntad esta palabra les parece insípida y peligrosamente liberal. Olvidan, al menos los que se dicen cristianos, que es de origen evangélico y [ …] que en su realidad auténtica designa al misterio sagrado que en el hombre actúa sobre la salvación y hace que él pueda ser llamado pura y simplemente bueno, que le permita salir de sí mismo e ir al encuentro del prójimo; por eso los fariseos y los fanáticos , amurallados en sus sepulcros, queriendo encerrar al mundo entero en ellos, no solamente desconfían, sino que detestan la idea misma de buena voluntad. (Maritain 1969: 134-135).
La dignidad de la persona humana con los derechos que ella entraña y las realidades que la fundan, quiero decir la espiritualidad del alma humana y su destino eterno
La tercera implicación, y en perfecta coherencia con las anteriores, es localizar dónde encuentra el fundamento más radical de la dignidad de la persona humana.

La tercera implicación contenida en la amistad fraternal es la dignidad de la persona humana con los derechos que ella entraña y las realidades que la fundan, quiero decir la espiritualidad del alma humana y su destino eterno (…). Gandhi indicaba «que es necesario reconocer expresamente la existencia del alma que está en nuestro interior, si la Satyagraha debe creer que la muerte no significa la cesación del combate pero sí su punto culminante”. Pero para mí, cristiano, y bien sé de dónde tomo mi fe en la inmortalidad del alma humana (…) la misteriosa palabra de Cristo a este respecto, significa que depende de nosotros ser el prójimo de todo hombre, si le amamos y tenemos piedad de él. No es la comunidad de raza, de clase o de nación, es el amor de caridad, quien nos constituye en lo que demos ser, miembros de la familia de Dios, de la sola comunidad donde cada persona, arrancada de su soledad radical, comulga verdaderamente con los otros y hace de ellos sus hermanos, porque se da a los mismos y muere en cualquier forma por ellos. Ninguna palabra significa tan profundamente el misterio y la dignidad de la persona humana. ¿Quién es mi prójimo? ¿El hombre de mi sangre?, ¿de mi partido? ¿El que me favorece? No, es aquel por el que siento misericordia y con respecto al cual pasa por mí el universal don y amor de Dios, quien hace llover aguas del cielo sobre los buenos y los malos. (Maritain 1969: 135-136).
Estas nociones, que responden a designios espontáneos de nuestra razón y a las inclinaciones primordiales de nuestra naturaleza, no son entendidas de una manera idéntica y unívoca por los creyentes de las diversas religiones
Pero la clave, por tanto, de todo este edificio consiste en saber detectar el fondo común que sustenta todas estas convicciones, y admitir al mismo tiempo la pluralidad de sus modos de expresión.
Existencia de Dios, santidad de la verdad, valor y necesidad de la buena voluntad, dignidad de la persona, espiritualidad e inmortalidad del alma, y todas las implicaciones que le están ligadas y que no menciono aquí: estas nociones, que responden a designios espontáneos de nuestra razón y a las inclinaciones primordiales de nuestra naturaleza, no son entendidas de una manera idéntica y unívoca por los creyentes de las diversas religiones que se dividen la humanidad. (Maritain 1969: 136).
Pueden en su vida práctica, eligiendo el bien moral auténtico, optar por Dios, en virtud de su gracias, sin por eso conocerlo de una manera consciente y conceptualmente formulada
A continuación Maritain ejemplifica esta pluralidad diferenciando las visiones cristiana y budistas de la supervivencia o de la resurrección, o incluso en las distintas visiones de la gracias entre cristianos, entre otros ejemplos. E incluso con respecto a los que se consideran incrédulos, vuelve a la tesis de la fe implícita,
… es necesario todavía añadir que los que se creen incrédulos pueden en su vida práctica, eligiendo el bien moral auténtico, optar por Dios, en virtud de su gracias, sin por eso conocerlo de una manera consciente y conceptualmente formulada. (Maritain 1969: 137).
Hay allí en un sentido, menos que un mínimo común, porque entre las diversas perspectivas religiosas, ninguna noción en definitiva, aparece como unívocamente común. Y, en otro sentido, hay mucho más que un mínimo común, porque entre los que perteneciendo a diferentes familias religiosas, dejan pasar por ellos el espíritu del amor
Con ello, el filósofo personalista francés reitera que el espíritu de amor que puede haber en las diferentes confesiones religiosas el que hace posible la comunión.
Y bien, todo esto muestra que no hay univocación entre los caminos que cada uno sigue, y que la buena inteligencia práctica de unos y otros no se funda sobre un mínimo común de identidad doctrinal. Hay allí en un sentido, menos que un mínimo común, porque entre las diversas perspectivas religiosas, ninguna noción en definitiva, aparece como unívocamente común. Y, en otro sentido, hay mucho más que un mínimo común, porque entre los que perteneciendo a diferentes familias religiosas, dejan pasar por ellos el espíritu del amor, las implicaciones del amor fraternal establecen en los principios de la razón práctica y de la acción, con respecto a la civilización terrena, una comunidad de similitud y analogía que corresponde por una parte a la unidad fundamental de nuestra naturaleza racional, y por otra interesa solamente un número mínimo de puntos de doctrina, pero se adentra en toda la serie de nociones prácticas y de los principios de acción de cada uno. No es un equívoco a que ellos se unen para cooperar al bien de la ciudad humana. Es en la comunidad analógica entre principios, movimientos y caminos prácticos implicados por el común reconocimiento de la ley del amor, y correspondiente a las inclinaciones primordiales de la ley humana. (Maritain 1969: 137-138).
No hay que engañarse: la causa de la persona humana y la de la religión están unidas. Tienen los mismos enemigos. Ha pasado el tiempo en que un racionalismo mortal para la razón, y que preparó nuestras desgracias, pretendía defender la persona y su autonomía contra la religión
Aunque lo ha venido haciendo en reiteradas ocasiones, Maritain finalmente señala desde dónde habla, ya que es imposible hablar con un “pensamiento religioso general”, sino que siempre se ha de hacer desde un pensamiento religioso situado por la propia experiencia.
En esta tentativa filosófica de resolver un difícil problema, he hablado según mi fe, y espero no haber dicho nada que llegue a ofender la conciencia de ninguno de mis lectores. Seré feliz si he conseguido indicar con suficiente claridad cuáles son, del punto de vista de un católico, los fundamentos de una mutua benevolencia y comprensión entre los creyentes de las diversas familias religiosas, y de una cooperación positiva entre ellas para el bien de la civilización. El bien de ésta es también el de la persona humana, el reconocimiento de sus derechos y de su dignidad, fundados en definitiva sobre el hecho de que es imagen de Dios. No hay que engañarse: la causa de la persona humana y la de la religión están unidas. Tienen los mismos enemigos. Ha pasado el tiempo en que un racionalismo mortal para la razón, y que preparó nuestras desgracias, pretendía defender la persona y su autonomía contra la religión. A la vez contra un materialismo ateo y un irracionalismo ebrio de dominar y humillar, que pervierte los instintos auténticos de la naturaleza humana y que hace del Estado político un ídolo supremo, un dios Moloch, es la religión quien defiende mejor a la persona y a su libertad. (Maritain, 1969: 139).
La opción de Sam Clayton por un amor incondicional responde a la perfección a las divisas del filósofo francés sobre el papel de la religión para defender la dignidad humana
Desde esta lectura de Maritain, las figuras de Sam Clayton (Gary Cooper) y Lu Clayton (Ann Sheridan) adquieren nuevos contornos. Como veremos en esta contribución, la opción de Sam Clayton por un amor incondicional responde a la perfección a las divisas del filósofo francés sobre el papel de la religión para defender la dignidad humana. Pero tanto él, como sobre todo Lu, experimentan el desgaste que le supone la falta de correspondencia por parte de aquellos a los que beneficia Sam.
En cierto modo Sam es la visibilización del fracaso que puede experimentar la amistad fraternal. Ante ello, la respuesta no puede ser otra que la de mantener la confianza en las personas concretas, a pesar de las apariencias adversas. En estos pasajes es Sam el que se mantiene firme pese a las adversidades, e intenta comprender a sus prójimos. A Lu le cuesta el alma aceptar su ritmo. Pero como veremos, al final de la película los papeles se invierten. La gran victoria de Sam es que Lu, a pesar de las apariencias, entra en perfecta comunión conyugal con sus ideales.
4. EL TEXTO FILOSÓFICO FILMICO DE GOOD SAM (XI[9]): LAS DESGRACIAS DE LOS BUTLER Y LAS CONSECUENCIAS QUE PROYECTAN SOBRE LOS CLAYTON
Mr. Butler (Matt Moore), un ejemplo de persona asaetada por la desdicha, la desgracia en expresión de Simone Weil, acompañado por su esposa (Netta Packer) en Good Sam de Leo McCarey. Imagen 4
Particularmente densa es la situación de los Butler. En algunos momentos parece ajustar a lo que Simone Weil caracteriza como los desgraciados
En los pasajes de Good Sam que vamos a analizar en esta contribución vamos a poder constatar una característica común. Se trata de personajes verdaderamente heridos. Sam tiene una actitud de ayudar y muchas veces no es correspondido. Pero la situación de los Butler (Matt Moore y Netta Packer), de Claude (Dick Ross) o de Shirley Mae (Joan Lorring) es la de personas muy necesitadas, cada una por un tipo de circunstancia. Incluso sobre el reverendo Daniels (Ray Collins) se proyecta la sombra de unos posibles problemas conyugales, que no lo hacen particularmente apto para aconsejar sobre los Clayton.
Particularmente densa es la situación de los Butler. En algunos momentos parece ajustar a lo que Simone Weil caracteriza como los desgraciados, cuyas continuas contrariedades y problemas resultan casi escandalosos, por más que McCarey enfoque su relato con dosis de humor negro.
El desdichado existe, no como una unidad más en una serie, no como ejemplar de una categoría social que porta la etiqueta de “desdichados”, sino como un hombre, semejante en todo a nosotros, que fue un día golpeado y marcado con la marca inimitable de la desdicha
Aunque le resulten a veces un gran peso, Sam sabe mirar a las personas que sufren en su individualidad y se pone en su piel. Sólo le aflige el sufrimiento que puede acarrearle a su esposa Lu. Pero con frecuencia se encuentra por ello en una situación dilemática.
La plenitud del amor al prójimo estriba simplemente en ser capaz de preguntar: “¿Cuál es tu tormento?”. Es saber que el desdichado existe, no como una unidad más en una serie, no como ejemplar de una categoría social que porta la etiqueta de “desdichados”, sino como un hombre, semejante en todo a nosotros, que fue un día golpeado y marcado con la marca inimitable de la desdicha. Para ello es suficiente, pero indispensable, saber dirigirle una cierta mirada.
Esta mirada es, ente todo, atenta; una mirada en la que el alma se vacía de todo contenido propio para recibir al ser que está mirando, tal cual es, en toda su verdad. Sólo es capaz de ello quien es capaz de atención. (Weil, 2009: 72-73).
¿Te ha pagado alguien o podrías haberte quedado aquí y gozar de una buena cena?
Vemos a Lu (Recordamos, Ann Sheridan) en el plano, de espaldas. Va a abrir la puerta. Lleva bata y un gorro de tela en la cabeza, a modo de toalla de después del baño. Abre la puerta y aparece Sam (Recordamos, Gary Cooper).
Lu (Mirando a su esposo como sorprendida): “Oh”.
Sam (Mientras entra en la casa): “¡Oh! Hubiese querido haber estado en casa más temprano… Sólo que ese condenado coche…”.
Lu (Le mira preocupada): “¿Qué ha pasado?”.
Sam (Con gesto contrariado): “Se ha parado tres veces. Nunca volverá a ser el mismo”.
Lu (Recordándole a lo que ha ido): “¿Te ha pagado alguien o podrías haberte quedado aquí y gozar de una buena cena?”.
Sam (Que sigue de espaldas a la cámara, de medio lado): “Bien, no fue una pérdida de tiempo, pero bueno, te lo explicaré más tarde”.
Lu (Mirándole fijamente): “No, ellos no te han pagado”.
Sam (De espaldas, como avergonzado): “No… Bueno, ¿te has divertido con los Nelson?”.
Lu (Irónica): “¡Oh, sí! Cuando finalmente se marcharon, me di un baño caliente para calmar mis nervios…Y después, ¿qué crees que pasó?”. (Se ve un plano de los Butler).
Antes que nada quiero que sepas que siento imponerte todas estas visitas. No es justo. ¡No volveré a mezclarte con todo esto! Ya no más Nelson arruinando nuestra cena. No más Butler arruinando nuestro coche
En ese momento, Sam va a ser consciente de que sus opciones de acogida de los demás no quedan sólo en él, sino que afectan a Lu. Un tema sobre el que ha incidido con acierto Gracia Prats-Arolas (Prats-Arolas, 2025). A lo largo de estos pasajes de la película veremos las oscilaciones de ambos esposos, que no saben muy bien si deben mantener una postura rígida que corrija al otro, o deben dejar que se exprese con libertad, La comunión matrimonial no coincide principalmente con el bienestar compartido, sino con el estilo de vida que se quiere compartir y transmitir, comenzando por los propios hijos.
Sam (Mientras en el plano están los Butler como sonriendo): “Antes que nada quiero que sepas que siento imponerte todas estas visitas. (Vuelve al plano de ellos, en el que ella pone cara de asombro). No es justo. ¡No volveré a mezclarte con todo esto! Ya no más Nelson arruinando nuestra cena. No más Butler arruinando nuestro coche. (Gesto de ella de satisfacción). Hablando de los Butler, tengo que contarte una cosa. Ha destrozado el parachoques. ¡O sea, ocho dólares con setenta y cinco!».
Lu (Riéndose y mirando hacia los Butler): “¡No!”.
Sam: “Sí. (Plano de los Butler a los que les cambia la cara). Y si les pregunto por los diecinueve dólares que me debe, siempre se hace el loco. No quería decírtelo…”.
Oh, olvidémonos de los demás esta noche. “Oh, seguro que podemos. Seamos egoístas y, oh, pensemos sólo en nosotros. ¡A la porra los Nelson!. ¡A la porra los Butler!
McCarey administra con acierto la paradójica situación, con ayuda de una interpretación verdaderamente ejemplar de Ann Sheridan como Lu, es una escena muy complicada. Lu está al borde del ataque de histeria y lo deja escapar a través de una risa floja. Ve que los buenos propósitos de Sam no van a poder llevarse a cabo, porque los enredos en los que se ha metido no se deslían tan fácilmente.
Lu (Riéndose): “Está todo correcto, Sam”. (Se sigue riendo).
Sam (Aliviado): “Pensé que te podrías enfadar”.
Lu (Sin dejar de reír): “¿Quién? ¿Yo?. Oh, oh, oh…No”.
Sam (Asombrado): “¿No? ¿No me odias?”.
Lu: “No”. (Y su risa aumenta).
Sam: “Lu, eres un cielo. (Ella lo mira fijamente, y él la coge de lo hombros). “Oh, olvidémonos de los demás esta noche”.
Lu: “¡De acuerdo, si podemos!”.
Sam (Muy cariñoso): “Oh, seguro que podemos. Seamos egoístas y, oh, pensemos sólo en nosotros. (La toma en brazos. La cámara los capta desde más allá del arco que separa el salón del recibidor). ¡A la porra los Nelson!. (Camina y sonríe). ¡A la porra los Butler!”. (Ella se ríe y Sam se sienta en una sofá, detrás del cual se ve sentados a los Butler, que los miran atentos en silencio).
Lu (Al rechazar los abrazo de su marido): “Oh Sam, por favor”.
Sam (Un poco desconcertado): “¿Qué pasa? ¿No te puedes concentrar en tu marido?”.
Lu (Excusándose): “Lo hago lo mejor que puedo”. (Y se ríe).
¿Mi amor se ha vuelto ridículo? Sí, en cierto modo, sí. Hm. ¿Me conoces, ¿verdad? Soy Sam, tu marido
Probablemente la sorprendente confesión de Sam de que se arrepiente de haber pospuesto a Lu le ha pillado tan desprevenida que no se ha atrevido a anunciarle con claridad la presencia de sus vecinos. O quizá quiera para Sam una terapia de choque, en la que se atreva a expresar lo que verdaderamente siente cuando los demás abusan de su buena fe.
Sam (Intentando dar alguna explicación de su risa): “¿Mi amor se ha vuelto ridículo?”.
Lu (Mientras le aparta las manos para que no la acaricie): “Sí, en cierto modo, sí”.
Sam: “Hm. ¿Me conoces, ¿verdad?. Soy Sam, tu marido». (Le pone la mano en las rodillas y ella se la aparta).
Lu (Intentando explicar la situación). “Pero Sam, no entiendes”. (Le vuelve a apartar el brazo).
Sam (Extrañado): “¿Qué no entiendo?”.
Lu (Señala hacia ellos, a la espalda de Sam): “¿Te acuerdas de los Butler, no?”.
Sam (En el tono irónico con el que se ha referido a ellos hace un momento para mandarlos a la porra): “Ja, los Butler. (Se ríe, pero de repente se da cuenta de lo que está señalando Lu, y la toma para dar un giro hacia atrás suyo. Ella cae en el sillón, con las piernas levantadas y se ríe a carcajadas histéricas. Sam los mira. Luego lo hace hacia ella. Se levanta. Lu sigue riendo. Sam los saluda). Buenas noches».
Mr. Butler (Matt Moore): “¡Hola!”.
Mrs. Butler (Netta Parker): ¡Hola!”.
Sólo estábamos coqueteando. ¿No se habrán escandalizado? No, ustedes no siempre mantienen sus persianas bajadas, ¿sabe?
Ahora que ya sabe de la presencia de los Butler, lo primero que va a importar a Sam es no haber cometido alguna imprudencia delante de ellos que les pueda haber escandalizado. No les reprocha, como podría, que estuvieran en silencio observándoles. McCarey subraya hasta que punto Sam Clayton es considerado hacia los demás. Lu sigue riendo y se levanta. Se acerca a Sam y coge el pañuelo de su bolsillo. Se seca las lágrimas.
Sam (En el plano): “Sólo estábamos coqueteando. ¿No se habrán escandalizado?”.
Mrs. Butler (En el plano, con su marido al lado): “No, ustedes no siempre mantienen sus persianas bajadas, ¿sabe?”. (Su marido le da un codazo para censurarle que haya dicho eso. Plano de los cuatro. Los Butler de medio lado, Sam de frente y Lu riéndose medio de espaldas).
Sam (A Lu): “A ver. ¿Qué es tan gracioso? ¿Dónde está el chiste?”.
Mr. Butler (A Sam): “Supongo que usted se estará preguntando por qué estamos aquí a estas horas”.
Sam (Serio): “Sí, ciertamente me lo pregunto. ¿no es algo que nosotros podamos tratar mañana?».
Mr. Butler (Con Lu en el plano secándose las lágrimas): “No”.
Lu (En el plano, a Sam): “Bueno tu pensabas que sólo te iba a costar veintisiete dólares. ¿No?. Quiero decir que de la excursión de los Butler con tu coche, aún no lo sabes todo. Porque además del picnic chocaron con otro coche”.
Mr. Butler (Su voz con Lu en el plano): “¿El otro coche? (En el plano con Sam). Fue su culpa”.
Bueno, es so es justo lo que le dije a él. ‘Mira si vas a demandar a alguien, demándame a mí, no demandes a un buen tipo como Sam, porque no fue su culpa’. Pero legalmente era su coche
McCarey comienza a desvelar que el personaje de Mr. Butler -más que un gorrón o un desconsiderado- es un pobre hombre asaetado por circunstancias adversas. Bastante próximo a uno de los que sufren la desgracia en expresión de Simone Weil.
Lu (En el plano): “Eso es cierto. (Levanta el dedo). Mr. Butler estaba conduciendo (se pone bizca mientras hace el gesto de mover el volante) a su estilo cuando de repente justo delante de él… (Hace un gesto de pegar un giro brusco)… Entonces fue demasiado tarde, ¿no, Mr. Butler?”.
Mr. Butler: “Sí, mucho”.
Sam (A Mr. Butler): “Oiga. ¿Qué quiero decir con eso? Usted no me dijo nada de que hubiera tenido un accidente cuando me devolvió el coche”.
Mr. Butler: “Bueno, no quise preocuparles a usted. Pensé que podría hablar con el tipo y que él sería razonable. Tuve una conversación amigable con él (Lu se ríe)… en el fondo de aquel barranco”.
Sam (A Lu, ante la insistencia de su reír): “Estate tranquila”.
Mr. Butler. “Pero cuando escuché que lo que quería era justamente absurdo, supes que usted nunca pagaría esto”.
Sam (Irritado): “Yo. ¿Qué pasa con usted?”.
Mr. Butler (Los dos en plano americano): “Bueno, es so es justo lo que le dije a él. ‘Mira si vas a demandar a alguien, demándame a mí, no demandes a un buen tipo como Sam, porque no fue su culpa’. Pero legalmente era su coche». (Y le señala con el dedo, Lu en el plano se seca las lágrimas de los ojos). Él dijo que me había investigado y que tenía la reputación de no pagar mis facturas. Porque no estoy trabajando. De hecho, he perdido mi empleo”.
Él dijo que me había investigado y que tenía la reputación de no pagar mis facturas. Porque no estoy trabajando. De hecho, he perdido mi empleo
Ante ello, la reacción de Sam es más compasiva que la de Lu, que no puedo contener la hilaridad ante el cúmulo de desgracias que Mr. Butler experimenta. Su esposa no puede evitar seguir el relato de víctima de su esposo y culpabilizar a todos los demás.
Mr. Butler (Continúa explicando): “Él dijo que me había investigado y que tenía la reputación de no pagar mis facturas. Porque no estoy trabajando. De hecho, he perdido mi empleo”. (Sam reacciona con gesto apesadumbrado).
Mrs. Butler (Sentada de espaldas, a Sam): “¿Lo ve? Mire usted creyó hacernos un favor y él perdió su trabajo a causa de usted. ¡Así es la vida! Si usted no nos hubiese prestado su coche”.
Lu (Con ironía a Sam): “Tu coche”.
Mrs. Butler: “Buenos, allí es donde empezó todo”.
Mr. Butler (Con Sam en el plano): “Le digo como sucedió…”.
Lu (Interrumpiéndole tras recapacitar sobre lo que le acaba de escuchar a Mrs. Butler): “Esto es fascinante… Perdón, siga adelante Mr. Butler”.
Sam (Serio y no queriendo hurgar más en la herida): “No tiene por qué. Estará en la demanda todo escrito… (Hace el gesto con la mano y con el dedo) y puedo leerlo. Buenas noches”. (Y coge por el brazo a Mr. Butler para que se vaya).
Ya no importa lo de mis ojos. Sé lo que me dirán. Siempre dándome largas. Lucharemos por esto. Puedo ver tan bien como cualquier otro
Con humor, un tanto negro, McCarey va haciendo ver que el personaje de Mr. Butler es un hombre cuya vida se ha quedado en estado de fragilidad por no asumir el problema de su vista, o por no tener los medios para ponerle remedio. Sus hechos continuamente desmienten su optimismo de que ve muy bien. Lo que lo hace más digno de compasión.
Lu (A Mrs. Butler, que continúa sentada): “¿No se quiere usted ir con él también?”.
Mrs. Butler (Asiente y se levanta. Da unos pasos. Plano de las mujeres a un lado del arco que da al recibidor y los maridos en el otro. Mrs. Butler vuelve a lamentarse autocompasiva): “Todo nos pasa a nosotros. Justo cuando intentábamos duramente ahorrar algo de dinero”.
Lu (A Mrs. Butler): “Sé exactamente cómo se siente. Nosotros estamos intentando ahorra dinero para comprar una casa. (A Sam). ¿No, cariño?”.
Sam (Desde el otro lado del arco): “Claro, seguro que sí”.
Mrs. Butler: “Lo mismo nosotros. Es terribles. Algún día esperamos poder curarle la vista“.
Mr. Butler: “Ya no importa lo de mis ojos. Sé lo que me dirán. Siempre dándome largas. Lucharemos por esto. (Se pone un sombrero) Puedo ver tan bien como cualquier otro”. (Sam le cambia el sombrero porque se ha equivocado y le da el que es realmente de Mr. Butler).
Sam (A lo de que ve tan bien como cualquiera): “Sí, claro”.
Mr. Butler: “Oh. Oh. Gracias. (Se lo pone y busca el pomo de la puerta para salir. Lo confunde con la bisagra).
Mrs. Butler (Mientras le indica dónde está el pomo): “Por ahí, cariño. Por ahí”.
Mr. Butler (Buscando una excusa fácil): “¡Qué sitio más raro!”. (Abre la puerta y salen, mientras Lu se ríe).
Oh, oh. ¿tiene un kit de primeros auxilios? Él se ha herido la cabeza con una de esas macetas. No deberían tener esas cosas colgando. ¿Por qué nos tiene que pasar eso a nosotros? No es justo
De nuevo Lu y Sam van a intentar acaramelarse, tener un momento sólo para ellos. Y de nuevo la presencia de los Butler va a obligar a posponerlo. Sam lo encaja con su habitual paciencia. A Lu le vuelve a dar un ataque de risa histérica. La condición de desgraciado de Mr. Butler se va cargando de argumentos. Sam se queda mirado a su esposa con intención.
Lu (A Sam): “¿En qué piensas, cariño?. ¿Quieres que retomemos lo que habíamos dejado?”.
Sam (Acercándose). “Claro que quiero”. (La besa y la toma de nuevo en brazos, mientras se oye la voz de Mrs. Butler que grita angustiada).
Mrs. Butler (Quejosa y de nuevo reprochando): “Oh, oh. ¿Tiene un kit de primeros auxilios? Él se ha herido la cabeza con una de esas macetas. No deberían tener esas cosas colgando. (Lu se ríe). Ahora está sangrando mucho más. (Lu se ríe histérica. Mrs. Butler llora. Sam baja a su esposa y se queda mirándola). ¿Por qué nos tiene que pasar eso a nosotros?. No es justo”. (Sale y Sam se queda mirando por la mirilla del cristal de la puerta, cuya cortinilla levanta, Dice algo a su esposa señalándole a ella).
5. EL TEXTO FILOSÓFICO FILMICO DE GOOD SAM (XII): LOS INTENTOS FALLIDOS DE SAM POR ENCONTRAR ESPACIOS DE INTIMIDAD CON LU ANTE LAS SOLICITUDES DE LULU (LORA LEE MICHEL) Y DE CLAUDE (DICK ROSS)
En cierto modo, McCarey está alertando acerca de una visión de la familia más volcada en la búsqueda del propio bienestar que en la solidaridad con otras personas o familias que pasan por necesidad

En este apartado vamos a poder comprobar que Sam es consciente de la necesidad de tener una mayor intimidad con Lu. Pero al mismo tiempo su sentido de la compasión hacia los que lo necesitan le impide aceptar todo el cuadro de reivindicaciones que Lu plantea, algunas de modo muy explícito.
En cierto modo, McCarey está alertando acerca de una visión de la familia más volcada en la búsqueda del propio bienestar que en la solidaridad con otras personas o familias que pasan por necesidad. Es el riesgo de una posguerra instalada en el afán de bienestar, que rápidamente olvida el espíritu de sacrificio. Los conflictos morales de Sam Clayton no proceden de un desequilibrio emocional. Son verdaderos emplazamientos sobre el destino que busca la sociedad americana y con ella la occidental.
Sam, ¿cuándo vas a aprender que hay algunas personas en este mundo que no merecen tu ayuda? Sam no tenemos vida privada. No es esto como mi madre lo había contado
Vemos a Sam en el plano con bata y pijama. Esta en un dormitorio con poca luz, casi en penumbra. Se ve un osito de peluche en una silla. Cierra la puerta, se acerca hacia un lado y sonríe. Se oye una música suave. Se sienta en la cama. En ella está Lu acostada, mientras lee a la luz de la lámpara de la mesita de noche. Tiene las piernas dobladas. Muy pronto vamos a comprobar que una vez serena, su visión del matrimonio y la familia tal y como están desarrollando difiere completamente de lo que ella tenía pensado.
Sam (Con voz baja): “Ya te lo he dicho antes. Lo siento mucho”. (Apoya la mano en sus rodillas y ella estira las piernas).
Lu (Con dulzura). “Ya lo sé, cariño. (La cámara se acerca y él sonríe). Con este juicio por lo del coche, nuestra casa está más lejos que nunca. Indemnizaciones, abogados… No tendremos dinero ni para una tienda de campaña. Sam, ¿cuándo vas a prender que hay algunas personas en este mundo que no merecen tu ayuda? Precisamente piensa en la gente por la que has hecho cosas desde que hemos estado casados. Entonces piensa en cuántas te han devuelto el dinero. Toma a Claude, por ejemplo. Esta durmiendo en mi cama, (Se señala al pecho), nuestra cama, contigo. Butch está ahí en un sofá y yo estoy aquí con Lulu. ¿Por cuánto tiempo? Sam no tenemos vida privada. No es esto como mi madre lo había contado”.
Tal vez parezca desagradecida diciendo esto de un hombre que ha luchado por su país. Pero si fuera a otra parte…
Sam está de acuerdo con los hechos que Lu acaba de exponer. McCarey plantea muy bien que Clayton no quiere fundar su felicidad con base en la indiferencia hacia las necesidades de los otros. Parece suscribir las palabras que el superviviente de los campos de concentración nazis, Élie Wiesel (1928-2916) estableció como “no reconocer nunca el derecho a la indiferencia” (Wiesel 1998: 90). Y todavía de modo más intenta si se piensa en los ex combatientes que se entregaron a luchar contra la barbarie.
Sam: “Cariño, lo hemos intentado todo”.
Lu (Rápida): “Excepto tirar a mi hermano fuera. (Sam agacha la cabeza) Oh, sé que él estaba malherido y nos hicimos cargo de él. Pero Sam, él tiene que marcharse”.
Sam (Defendiendo al hermanastro de Lu): “Pienso que Claude tiene muchas…”.
Lu (De nuevo muy veloz y cáustica): “¿Deudas?”.
Sam (Se ríe): “No. El sólo necesita encontrarse a sí mismo”.
Lu (Protestando): “Pero si ni siquiera lo está intentando. Tal vez parezca desagradecida diciendo esto de un hombre que ha luchado por su país. Pero si fuera a otra parte… (Se incorpora animada). Si se buscara a sí mismo en Sudáfrica. Muchas gente se ha encontrado a sí misma allí”.
Sam (Señalándose al pecho): “Sé cómo te sientes. Yo tampoco estoy cómodo así. Somos… como tres chicos”. (Se oye el timbre del teléfono).
Tu hermano no volverá a casa esta noche. Sí. Se va a Cincinnati. ¿Es posible? Quizá se encuentre a sí mismo allí
El sonido del teléfono ha interrumpido una conversación en la que se exponían de modo explícito los dos puntos de vista. No será sino la primera de las muchas interrupciones a las que está sometido el matrimonio de los Clayton.
Lu (Susurrando mientras se incorpora y vemos a Sam que de espaldas va hacia la puerta): ”Sé tajante. Ni un céntimo más”. (Señala con el dedo).
Sam (Asintiendo): ”Ni un céntimo”.
Lu (Insistiendo): “Si es a cobro revertido… ¡cuelga!”. (Sam hace un gesto con la mano, sale y cierra la puerta. Lu se queda en la cama de medio lado, intentando escuchar. Sm abre la puerta con gesto alegre. Camina con los brazos en jarras sonriéndose y se acerca a ella para decirle algo).
Sam (Encantado de la noticia): “Tu hermano no volverá a casa esta noche”.
Lu (Ilusionada). “¿Estas seguro de eso?”.
Sam: “Sí. Se va a Cincinnati”.
Lu (A la que le cuesta creerlo): “¡No!”.
Sam: “Sí. ¡Diez días!”.
Lu: “¿Es posible?. Quizá se encuentre a sí mismo allí”.
Sam: “Sí”.
LU: “Y por qué se va?”.
Sam: “Hay un gran festival de música. Irá gente de todas partes”.
Lu (Escéptica): “Él no va por eso. ¿Qué va a hacer?”.
Sam: “Jugar al billar”.
Lu: “Eso es lo que imaginaba”.
Sam: “Es un gran torneo. Y él es bastante bueno”.
Lu: “Eso he oído. El billar está bien. ¿No crees?». (Ella se reclina y se ve al fondo a Lulu, que se asoma desde su cama).
Sam (Viéndole todo ventajas): “Sí. El billar es muy interesante. Un juego muy antiguo. Y Claude ha sido muy amable al avisarnos. ¿No te parece?”.
Lu: “Sí”.
Sam: “Sí”.
Érase una vez una chica llamada Cenicienta. Y tenía dos malvadas hermanas. Y tenía una malvada tía, también. Oh sí. Y obligaba a trabajar a Cenicienta todo el día
La ilusión de poder organizarse una noche íntima sin la presencia del hermano, pronto va a encontrar un nuevo obstáculo. La voz de la pequeña se lo hace reconocer de inmediato a Sam y a Lu.
Lulu (Muy contenta). “Papá. Mamá. (Sam le saluda con la mano como sacudiéndola sin mucho entusiasmo. Pero Lulu se queda muy contenta con el gesto , le corresponde y se ríe. Sam se levante hacia ella y le sonríe resignado. Sam llega a la cama y la toma en brazos, con la mirada de Lu que está tumbada, en primer plano. La niña se da un giro para cambiar de brazo). Papi, ¿por qué no me cuentas un cuento?”.
Sam (Con resignación, pero disimulándola con un tono fuerte de voz): “Vale. ¿Qué cuento quieres?”.
Lulu (Sin vacilar): “¡Cenicienta!”. (Lu los mira desde la cama).
Sam (En el plano, sentándose al borde la cama de la cama de la niña, tomada ella en brazos): “Primero hay que meterse en la cama. (La recuesta y ella sonríe con los brazos abiertos). Te arroparé. (Comienza contar el cuento, con una leve entonación). Érase una vez una chica llamada Cenicienta. (Gesto de atención de Lulu). Y tenía dos malvadas hermanas”.
Lulu (Aportando con entusiasmo): “Y tenía una malvada tía, también”.
Sam (Sólo su voz mientras se ve a Lu que enciende la lámpara de la cómoda del dormitorio, arriba del cual hay un espejo): “Oh sí. Y obligaba a trabajar a Cenicienta todo el día. (Lu se cepilla el pelo. Plano de Sam y de Lulu).
Entonces apareció el Hada madrina y convirtió a Cenicienta en una hermosa princesa
La elección del cuento popular, basado en las versiones italiana (Giambattista Basile), francesa (Charles Perrault) y alemana (hermanos Grimm), permite a McCarey[10] una doble expresividad. Por un lado, recoge un tema muy querido en Hollywood acerca de las posibilidades de trasformación de una situación social de injusta postergación. Por otro lado, los propios Clayton lo van a aplicar a ellos mismos conforme Sam lo cuenta su hija: Lu es la princesa que se esconde detrás de la esposa postergada aparentemente por los múltiples compromisos de su marido.
Sam (Continuando con su relato): “Entonces apareció el Hada Madrina y convirtió a Cenicienta en una hermosa princesa”.
Lulu (Que escucha con los brazos cruzados); “¿Y qué pasó con los ratones, papá?”.
Sam (Extrañado): “¿Qué ratones?”.
Lulu (Explicándose): “”El Hada Madrina tenía algunos ratones”.
Sam (Pensando): “¿Seguro? ¡Oh sí!”.
Lulu (Prosigue muy segura): “Y entonces los convirtió en un hermosos caballos blancos”.
Sam (Mientras la cámara cambia y enfoca desde él): “Eso es . Así que Cenicienta salió del coche, cogió unas calabazas y se las dio a los caballos”.
Lulu (Muy seria): “¡No!”.
Sam: “¿No?”.
Lulu (Ahora divertida de saber más que su propio padre): “Ella se la dio al Hada Madrina. (Se escucha sólo su voz, mientras la cámara muestra como Lu saca del cajón de la cómoda con cuidado un camisón muy elegante, al que se queda mirando). Le dio una calabaza que la convirtió en seis… no, en una carroza”. (Lu se detiene y se sonríe al escuchar a su hija).
Fueron al baile y Cenicienta se convirtió en una hermosa princesa, ¿verdad? ¡Pero que preciosidad!
La aceptación inocente de las correcciones de su hija hacen más entrañable el relato . McCarey consigue, a través de una destacada interpretación de Gary Cooper, que la bondad del personajes sea convincente hasta en los gestos más pequeños.
Sam (Sólo su voz): “¡Eso es!. ¡Ahora me acuerdo! (Lu se da la vuelta, mira hacia ellos y sale del plano. Ahora vemos a Sam de nuevo con Lulu). Enganchó los seis caballos blancos a la calabaza, o sea a la carroza. Le dijo a Cenicienta que subiera y se fueron. (Lo hace con un gesto con la mano. Lulu asiente con la cabeza y un chasquido de la lengua de satisfacción). Y entonces se fueron al baile, ¿verdad? Sí. (Sam se reclina y se pone la mano en la barbilla, como si estuviera filosofando). Fueron al baile y Cenicienta se convirtió en una hermosa princesa, ¿verdad? (Lulu asiente con la cabeza). Sí. Ahá. Y…¡Oh! (Mira hacia Lu fuera de campo y le sale espontáneamente). ¡Pero que preciosidad!”.
Lulu (Extrañada): “¿Qué?”. (Vemos en el plano a Lu delante de la cama, que se ha puesto el camisón que antes había sacado de la cómoda. La cama hace esquina, con una serie de cuadritos en las paredes. Lu sonríe. Da media vuelta y le hace un gesto de quien afirma estar preparada).
Sam (En el plano con Lulu tumbándose): “¿Dónde estaba? ¡Ah, sí!. ¡Oh bueno! (Hace un gesto con las cejas y Lulu se ríe. Se gira hacia su madre en el plano). Una hermosa princesa. (Lu se ríe. Sam mirando a su esposa). Eran tan hermosa… Es, es…¡Oh, Dios!”.
¡Qué princesa tan hermosa! ¡Ah, sí!. Y perdió su zapato. Tuvo tantos hijos que no sabía qué hacer. ¡Pero papá! ¡Ese es otro cuento!
Con habilidad McCarey va extrayendo a Sam de la concentración en el cuento al impacto y la alteración que le produce la visión enamorada que tiene de su esposa. El cuento que tranquiliza a Lulu para coger sueño, se trasforma en el relato de amor que hace que a Sam le resulte llevadera la vida que lleva: es la presencia de Lu la que siembra de alegría y esperanza su vida. Lulu se ríe y Sam se gira hacia ella. Se ve a Lu en el plano haciendo poses como para un reportaje de revista de moda. Se vuelve a escuchar la voz de Sam)
Sam (Su voz): “¡Qué princesa tan hermosa! ¡Ah, sí! Y perdió su zapato”. (Plano de Sam, que ya claramente no piensa en el relato de la Cenicienta). «Tuvo tantos hijos que no sabía qué hacer”.
Lulu (Protestando): “¡Pero papá! ¡Ese es otro cuento!”.
Sam (Que sigue embelesado mirando hacia Lu): “Y todos tenían muchas hambre. (Con Lu en el plano, que realiza un gesto significativo de complicidad). Fue a la cueva del oso. (De nuevo en el plano con Lulu al fondo). Pero el pobre oso no tenía nada. (Gesto de Lu con ligera tristeza, con los brazos estirados). Bien, veamos. ¿Dónde estaba?”.
Lulu (Voz, con su madre en el plano): “Ahora te contaré un cuento, papá, y tú te quedarás dormido”.
Sam: “De acuerdo”. (Y se inclina con una mano en la cara y mira hacia Lulu).
Y todos en el Reino de las Hadas se fueron a dormir. Los tres cerditos se durmieron, el malvado lobo se durmió, Caperucita Roja estaba tan cansada que se cayó y se durmió
Se produce un cambio de escena y se ve a Lu al lado de los barrotes de la cama de su hija. Pronuncia despacito, en medio tono, para ayudar a que la niña concilie el sueño. La poca habilidad de Sam en la narración de la historia ha propiciado que su esposa le tome el relevo.
Lu: “Y Cenicienta esperó y esperó, un día tras otro. (Lulu ya está con los ojos cerrados y suena una música muy suave). Lo importante era saber si ella y el Príncipe Azul se volvería a ver. (Lu mira hacia fuera de campo, y aparece Sam con una bata más elegante, por delante de la puerta que cierra a sus espaldas. Lu sigue mirando hacia él). De repente la puerta se abrió y allí estaba. (Plano de Sam que hace un gesto con cierto embarazo. Voz de Lu). El Príncipe en persona. (De nuevo en el plano con Lulu). Y todos en el Reino de las Hadas se fueron a dormir. (Plano de Sam que avanza despacito). Los tres cerditos se durmieron. (Sam se sienta en una silla donde estaba el oso de peluche. La cámara lo muestra con el juguete en la mano, Lulu que parece dormir y Lu mirándola). El malvado lobo se durmió, Caperucita Roja estaba tan cansada que se cayó y se durmió, y sobre una alfombra la araña se durmió a su lado. Estaban todos tan cansados que incluso el hombre de arena dejó de contar ovejas, vacas y cabras. (A Sam, en un tono todavía más bajo) Todos dormían menos nosotros”.
Sam (Asintiendo): “Sólo tú y yo”.
¡Tengo una sorpresa! ¡Dejo el billar! Has colgado tan rápido que creí que estabas cabreado
Una música burlesca de nuevo va a anunciar que esos proyectos de encuentro íntimo van a ser frustrados. Lu mira hacia detrás de Sam. Plano de su hermano Claude (Dick Ross) vestido con corbata y abrigo, que abre la puerta por detrás de Sam, al que todavía se le ve sonreír. Claude hace un gesto sin palabras. Plano de Lu que le mira con cierto desespero.
Sam (Al darse cuenta del gesto de Lu): “¿Qué ocurre?”.
Lu (Cierra los ojos.): “¡No!». (Y sacude la cabeza. Sam, con la música burlesca mira hacia atrás).
Claude (A Sam): “¡Buh!”. (Y le sonríe. Sam agarra el osito de peluche con gesto de frustración y rabia. Se levanta se pone delante de Claude y le hace un gesto con la mano para que retroceda. Claude se queda mirando a Lu, mientras sale. Vemos que ella se levante y cierra la puerta. Sam y Claude caminan hacia el salón).
Sam (Una vez allí): “¿Qué ha pasado?».
Claude (Misterioso): “¡Tengo una sorpresa! (Aparece Lu por la puerta). ¡Dejo el billar!”.
Sam (Que se ha sentado en el brazo de un sillón, a Lu, con gesto serio): “Deja el billar. Lo deja”.
Lu (Apoyada en el marco de la puerta del dormitorio): “Sí. Lo he oído”.
Claude (A Sam): “Has colgado tan rápido que creí que estabas cabreado”.
Sam (En el plano): “¡Oh, no!… Es que…”.
¡Eh! ¿Qué se celebra? ¿Para qué fiesta os habéis vestido? Solamente celebrábamos el día más largo del año
La reacción de alegría de Sam al escuchar que Claude no iba a dormir, el cuñado lo ha tomado con una censura a su dedicación al juego, y probablemente a las apuestas. No podía imaginar que era puro entusiasmo de Sam. Esa falta de empatía sigue siendo manifiesta cuando no es capaz de hacer comentarios sobre los modos de vestir de noche de Sam y Lu, no percibiendo que forman parte de su intimidad.
Claude (En el plano): “¡Eh! ¿Qué se celebra? ¿Para qué fiesta os habéis vestido?”.
Sam (Apurado, con Lu en el plano con los brazos en jarras): “Bueno, sólo era…(A Lu). ¿Qué era?”.
Lu (Con su rapidez e ironía habitual): “Solamente celebrábamos el día más largo del año”.
Sam: “Sí, así es”.
Claude (Sólo voz): “No lo sabía”.
Lulu (Sólo voz): “Mami”.
Lu (Cerrando los ojos con gesto de contención): “Explícaselo a él. Le contaré a Lulu otro cuento. (Se acaricia la nuca). Por ejemplo el de ‘Ricitos de Oro’”. (Se va).
6. EL TEXTO FILOSÓFICO FILMICO DE GOOD SAM (XIII): LA GENEROSIDAD DE SAM AL SOCORRER A SHIRLEY MAE (JOAN LORRING) SIN PENSAR EN LA AMBIGÜEDAD DE LAS APARIENCIAS
Hay una chica en mi taxi y no se la ve muy bien. Me pidió que parase en una farmacia. Pero como soy un tipo listo no lo hice. Después miré por el espejo retrovisor y ya no la vi. De repente vi que había caído al suelo

Si en las escenas anteriores sobre todo asistíamos a la contención de los Clayton ante la necesidad de su hija de que le contaran un cuento, ahora McCarey nos presenta una situación extrema. Un taxista llevará a casa de los Clayton a Shirley Mae (Joan Lorring) porque ha descubierto la tarjeta de Sam en su bolso. Y deduce que esta jovencita que quiere quitarse la vida tiene un affaire con él. Pero Sam no entra en ese tipo de sospechas, y rápidamente sólo mira en socorrerla.
Se oye el timbre de la puerta.
Claude (Mira hacia allí y se levanta): “Voy yo, Sam”. (Se levanta va hacia la puerta y la abre. Aparece un taxista. Sam también acude).
Taxista (Garry Owen): “¿Esta es la casa de Mr. Clayton?”. (Con Claude y Sam de espaldas).
Claude: “Sí, ahá”. (Y abren las puertas más).
Sam (De espaldas): “Soy Sam Clayton”.
Taxista (Mirándole con desconfianza): ”Sí, ya. Hay una chica en mi taxi y no se la ve muy bien. Me pidió que parase en una farmacia. Pero como soy un tipo listo no lo hice. Después miré por el espejo retrovisor y ya no la vi. (Mira hacia un lado). De repente vi que había caído al suelo”.
Sam (Serio): “Esto es una residencia privada. (El taxista le hace un gesto con la mano para que espere). ¿Por qué no la lleva a un hospital?”.
¡Oh!. ¡Ya sé quién es!. ¡Shirley Mae!. Sam, no hagas tonterías. ¡Lu está ahí al lado! Tranquilo, llama al doctor Brown, Orange 3621
La reacción lógica de Sam de no llevar hasta el extremo su implicación con el sufrimiento de los otros —su casa no es un servicio público— va a experimentar un giro radical cuando reconozca que la chica en cuestión es Shirley Mae. Entonces actuará de manera diametralmente opuesta a la indiferencia mostrada hasta el momento.
Taxista (Con aire de suficiencia): “Ya sé. No me diga más. Mire, yo dejaría de hacerme el listillo. Le puedo estar haciendo un favor. (Claude mira asombrado). Además de las pastillas para dormir encontré su tarjeta. (Hace un gesto con el dedo de una mano señalando la otra). Samuel R. Clayton”.
Sam: “¡Oh ¡Ya sé quién es!. ¡Shirley Mae!”. (Plano desde fuera de la casa. Vemos a Sam que sale corriendo. Vemos a Claude con los brazos cruzados, con gesto de no entender nada. El taxista le mira).
Taxista: “¡Shirley Mae! ¡La conoce!”. (Cambio de plano, vemos a Sam que lleva en brazos a Shirley Mae. Entra en la habitación matrimonial, en la que duerme con Claude y Butch, y la pone en la cama ante la atónita mirada de Claude. La sitúa en la cama y comienza a aflojarle la ropa).
Claude (Tocándole la espalda): “Sam, no hagas tonterías. ¡Lu está ahí al lado!”.
Sam (A Claude): “Tranquilo, llama al doctor Brown, Orange 3621”. (Vuelve donde la chica y le sigue soltando la ropa).
Claude (Estupefacto): “De acuerdo, Sam”. (Sale y se choca con el taxista que entra en la habitación portando la maleta y el bolso de Shirley Mae. Va hacia un lado y ve a Butch (Bobby Dolan Jr.) que duerme en un sofá delante de la cómoda. Deja la maleta en el suelo, cuando ve que se abre una puerta. Aparece Lu y Butch se despierta).
Tranquila, Lu. Trabaja en la tienda. Se tomó bastantes pastillas para dormir. ¿Qué podemos hacer?
McCarey dibuja la paradójica escena con una línea fuerte. Sam está tan enamorado de su mujer que no tiene la menor duda de que con la joven Shirley Mae sólo actúa movido por el deseo de socorrerla. Por eso le resultan indiferentes las apariencias. Pero de nuevo está pidiendo a Lu una confianza casi heroica.
Ella ve la escena y mira asombrada. Se acerca hacia la cama con el taxista. Ve a Sam afanado en atender a la chica que está inconsciente. Le quita un zapato y se lo fa al taxista, sin apercibirse de la presencia de Lu. Le frota los pies a Shirley Mae, y entonces ya ve a Lu. El taxista le da el zapato a Lu, que mira de manera inquisitiva a Sam.
Sam (Explicándose con un gesto de absoluta normalidad): “Tranquila, Lu. Trabaja en la tienda. (Mira al taxista y le sigue dando un masaje en los pies. El taxista le mira cada vez más extrañado). Se tomó bastantes pastillas para dormir. ¿Qué podemos hacer?”. (Plano del taxista y Lu atónitos, cuando aparece Butch).
Butch (A Lu): “¿Qué ocurre, mami?”.
Lu (Para que lo oiga Sam): “Aún no lo sé, cariño. Ve a la cama de la mamá”. (El niño se va y ella se queda mirando a Sam. Van camisón sin bata).
Sam (A su esposa): “Eh, Lu. ¿No deberías ponerte algo más?». (El taxista la mira como diciendo que está bien. Lu mira al taxista y le da los zapatos).
7. EL TEXTO FILOSÓFICO FILMICO DE GOOD SAM (XIV): LA VISITA DE LU (ANN SHERIDAN) AL REVERENDO DANIELS (RAY COLLINS) PARA PEDIRLE CONSEJO MATRIMONIAL
¿Se ha enamorado de alguien más? Sí. ¡De todos!. ¡Quiere a todo el mundo! ¡No puede evitar ayudar a la gente!

En el último apartado que vamos a considerar en esta contribución, McCarey sitúa a Lu que va a visitar al reverendo Daniels (Ray Collins). Necesita consejo espiritual para afrontar cómo debe actuar con Sam su esposo, ante lo que considera una crisis matrimonial seria. Al mismo tiempo la escena sirve para corroborar la visión de Maritain de una verdadera amistad fraternal necesita del amor de Dios para sostenerse.
Tras el fundido vemos a Lu en casa del reverendo Daniels.
Reverendo Daniels (En adelante RD): “¿Qué pasa, Lu? ¿Qué es tan grave? (Lo vemos de espaldas. Él la acompaña hacia dentro de su despacho, poniéndole una mano en el hombro. Se sientan en un sofá, detrás del cual hay una serie de ventanales de estilo gótico. A ella se le ve compungida. Va cuidadosamente vestida con su sombrero). ¿Qué pasa? (Ella saca un cigarrillo y el reverendo que está sentado a su lado se lo enciende. La cámara se acerca más y vemos que Daniels se enciende el suyo. Ella mira hacia abajo. El reverendo pone gesto de preocupación también). Él no bebe”.
Lu (Con gesto sombrío): “No. A veces desearía que lo hiciera”.
RD: “¿Juega?”.
Lu (En el mismo tono): “Lo preferiría a lo que está haciendo”.
RD: “¿Se ha enamorado de alguien más?”.
Lu: “Sí. (Asiente). ¡De todos!. ¡Quiere a todo el mundo!. Quiere a la raza humana, a los animales, a los pájaros y a los peces. Mire sería incapaz de matar una mosca, ni a ninguna de las sanguijuelas que se le pegasen. ¡No puede evitar ayudar a la gente!». (El reverendo la mira divertido).
Sé cómo me siento, pero cuando lo digo, me quito un peso de encima. (Pausa). Suena egoísta, pero hay otras palabras como… “desear”, “anhelar”, “añorar” y “necesitar”
Con sus palabras Lu muestra no entender del todo a su marido. Lo suyo no es una compulsión irracional. Es un imperativo moral que capta en su conciencia y que muchas veces lo vive teniendo que resignarse o contenerse. No es indiferente al conflicto de lealtades, al orden de amores que se le plantea con relación a ella, su esposa.
RD: “¿Y eso es malo?. Bueno. ¿Cómo afecta a vuestra vida?”. (Pone en gesto de atención su mano bajo la barbilla).
Lu: “¿Qué vida? (En primer plano). De acuerdo. Usted dice que el matrimonio es un intercambio continuo. Pero él lo regala todo y yo lo tengo que aceptar. ¡Es tan compasivo con todos! Ayuda a sus hermanos, pero hay demasiados hermanos. Empezó por el mío, pero ahora es todo el mundo. (Gesto compungido). Quiere que su casa esté abierta a la calle… (Plano del reverendo que sonríe de un modo contenido), y ser amigo de todos. (De nuevo en el plano). ¡Y yo hago la comida!. (El reverendo la mira sin decir nada. Plano de los dos en el sofá). ¡Oh! No me mire de esa forma. ¡Sé que puedo parecerle idiota!. (Y se señala en la sien, con su mano cubierta por un elegante guante negro). Sé cómo me siento, pero cuando lo digo, me quito un peso de encima. (Pausa). Suena egoísta, pero hay otras palabras como… (En primer plano)… “desear”, “anhelar”, “añorar” y “necesitar”.
No hay nada más noble que ayudarse unos a otros. Es la única manera de hacer el mundo más feliz. Pero entiendo su postura. Es incuestionable que lo primero es la felicidad del propio hogar
McCarey a retratado con fidelidad y finura el mundo interior de Lu. Sus reacciones ante el modo de comportarse de Sam son perfectamente verosímiles. Pero obligan al reverendo a que precise que en su esposo no puede dejar de reconocerse un modo ejemplar de vivir.
RD (En el plano): “Lu, aclaremos una cosa. (Con Lu en el plano con cara de sufrimiento). Todo el mundo está de acuerdo en que… (plano de los dos, él mirando hacia delante)… no hay nada más noble que ayudarse unos a otros. Es la única manera de hacer el mundo más feliz. (Se gira y extiende la mano izquierda). Pero entiendo su postura. Siempre lo digo, y ahora parece que eso perjudica a una familia. Es incuestionable que lo primero es la felicidad del propio hogar. ¿Sam es un buen padre? ¿Sus hijos sufren con sus actos?”.
Lu: “¿Oh, no, no! ¡Es un buen padre!”.
RD (Mirándola de reojo): “¿Y un buen marido?”.
Lu (Con gesto de introspección): “Bueno, ahora hay una rubia de la tienda en nuestra cama, si es lo que pregunta. (El reverendo le mira muy alarmado). ¡Oh, no! ¡No es lo que usted piensa! Ella intentó suicidarse, por eso la trajo”.
RD (En el plano mirando al frente): “No quiero parecer jactancioso pero… (Pausa)… espero que no haya sido a causa de mi último sermón”.
Pero es que siempre ha sido así. Hasta en la luna de miel. Usted pensará que después de aquello debería haber aprendió la lección acerca de ayudar a la gente. Pues no
La última alusión del reverendo sitúa claramente a Sam en una perspectiva de libertad. Es la escucha de la predicación del cristianismo la que moviliza la conciencia de Sam, de ese buen samaritano, al que alude el título de la película. McCarey muestra que Lu también lo entiende así, aunque percibe que hay una fuerte tendencia de su personalidad en ese modo de actuar.
Lu (En el plano): “¡Oh, no!… Aunque puede que haya empeorado las cosas un poco. Pero es que siempre ha sido así. Hasta en la luna de miel. Vio a un hombre con un coche atrapado en el barro con las ruedas girando. A Sam le faltó tiempo para salir a ayudarle. Rompió unas cuantas ramas, las colocó bajo las ruedas… Y para colmo cogió las correas (gesticula) de nuestras maletas como cadenas para sus ruedas. Entonces con las manos en las rodillas, cubierto de lodo, le dijo: ‘Ahora inténtelo’. El coche fue marcha atrás y le pasó por encima. Además ni le dio las gracias, ni se disculpó. Se marchó con su coche… ¡con nuestras correas!. (Plano del reverendo que escucha muy atentamente, sacudiendo la cabeza. Plano de Lu). Sam pasó nuestra luna de miel en el Hospital Reina de los Ángeles. ¡Fue cuando aprendí a tocar el saxofón! (Mira al reverendo, que cierra los ojos compungido. De nuevo la cámara enfoca a Lu). Usted pensará que después de aquello debería haber aprendió la lección acerca de ayudar a la gente. Pues no”.
Todavía no sé cómo lo haré, porque no quiero que malinterprete el sermón pero… No estoy seguro de cómo hablar con él aunque… ¡La virtud está en la moderación!
El reverendo comprueba que no hay en el fondo de lo que dice Lu un ausencia de amor por Sam, sino más bien un amor dolorido. Por eso cree que hay esperanza para el matrimonio.
RD (Dándole a Lu palmaditas en la mano). “Usted, Lu, todavía le quiere. Dele otra oportunidad. (Pausa. Mira hacia arriba). Todavía no sé cómo lo haré, porque no quiero que malinterprete el sermón pero… (Mueve las manos vacilante). No estoy seguro de cómo hablar con él aunque… (Le da de nuevo palmaditas). ¡La virtud está en la moderación!”. (Ya le da otra palmada concluyente).
Lu (En el plano): “Podría ayudarnos”.
RD: “¿Cómo podría verle, encontrármelo ‘por casualidad’?».
Lu: “Bueno, puede ir a correr por casualidad al Club de Atletismo. Suele estar a la hora de comer. ¡Si usted no ha usado toda su energía!». (Los dos en el plano, el reverendo sonríe).
RD; “Ya”.
8. BREVE CONCLUSIÓN
A lo largo de esta contribución hemos venido apuntando que en la figura de Sam Clayton se refleja la contribución al mismo tiempo frágil e indispensable de quienes por amor a Dios perseveran en el amor al prójimo. Lo suyo, lejos de ser una comportamiento compulsivo, como sospecha Lu, es un ejercicio de la libertad de quien se deja interpelar sin barreras por el misterio del ser humano, que sólo tiene las medidas de Aquel que le creo por amor. No otra cosa nos está mostrando McCarey.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alonso Barahona, F. (1994). Gary Cooper. Barcelona: Royal Books.
Ballesteros, J. (1994). Sobre el sentido del derecho. Madrid: Tecnos.
Ballesteros, J. (2018). Derechos sociales y deuda. Entre capitalismo y economía de mercado. Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho(37), 1-21.
Ballesteros, J. (2021). Domeñar las finanzas, cuidar la naturaleza. Valencia: Tirant Humanidades.
Bergman, I., & Burguess, A. (2020). Mi historia. Madrid: Cult Books.
Bergson, H. (2020). Las dos fuentes de la moral y de la religión. (J. De Salas, & J. Atencia, Trads.). Madrid: Trotta.
Bogdanovich, P. (1998). Who the Devil Made It? Conversations with Legendary Film Directors. New York: Ballantine Brooks.
Bogdanovich, P. (2008). Leo McCarey. 3 de octubre de 1898-5 de julio de 1969. En P. Bogdanovich, El Director es la estrella. Volumen II. Madrid: T&B EDITORES.
Buber, M. (2017). Yo y tú. (C. Díaz Hernández, Trad.). Barcelona: Herder.
Buber, M. (2020). El principio dialógico. (J.-R. Hernández Arias, Trad.). Madrid: Hermida Editores.
Burgos, J. M. (2012). Introducción al personalismo. Madrid: Palabra.
Burgos, J. M. (2015). La experiencia integral. Un método para el personalismo. Madrid: Palabra.
Burgos, J. M. (2017). Antropología: una guía para la existencia. Madrid: Palabra.
Burgos, J. M. (2018). La vía de la experiencia o la salida del laberinto. Madrid: Rialp.
Burgos, J. M. (2021). Personalismo y metafísica. ¿Es el personalismo una filosofía primera? Madrid: Ediciones Universidad de San Dámaso.
Burgos, J. M. (2023). La fuente originaria. Una teoría del conocimiento. Granada: Comares.
Capella, J. R. (2014). Simone Weil o la visión del desarraigo moderno. En S. Weil, Echar raíces. (2ª ed., págs. 9-21). Madrid: Trotta.
Carroll, S. (1943). Everything Happens to McCarey. Esquire, 57. 01 de mayo.
Cava, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2013). Neuronas Espejo: Empatía y Aprendizaje. Web del Máster de Resolución de Conflictos en el Aula. Obtenido de https://online.ucv.es/resolucion/neuronas-espejo/.
Cavell, S. (1979a). The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality and Tragedy. New York: Oxford University Press. [Cavell, S. (2003). Reivindicaciones de la razón. Madrid: Síntesis].
Cavell, S. (1979b). The World Viewed. Reflections on the Ontology of Film. Enlarged edition. Cambridge, Massachusetts / London, England: Harvard University Press. [Cavell, S. (2017). El mundo visto. Reflexiones sobre la ontología del cine. (A. Fernández Díez, Trad.). Córdoba: Universidad de Córdoba].
Cavell, S. (1981). Pursuits of Happiness. The Hollywood Comedy of Remarriage. Cambridge MA: Harvard University Press. [Cavell, S. (1999). La búsqueda de la felicidad. La comedia de enredo matrimonial en Hollywood. (E. Iriarte, & J. Cerdán, Trads.). Barcelona: Paidós-Ibérica].
Cavell, S. (1988). In Quest of the Ordinary. Lines of Scepticism and Romanticism. Chicago: The University of Chicago Press. [Cavell, S. (2002a). En busca de lo ordinario. Líneas del escepticismo y romanticismo. Madrid: Ediciones Cátedra].
Cavell, S. (1990). Conditions Handsome and Unhandsome. The Constitution of Emersonian Perfectionism. The Carus Lectures, 1988. Chicago & London: The University of Chicago Press.
Cavell, S. (1992). The Senses of Walden. Chicago: Chicago University Press. [Cavell, S. (2011). Los sentidos de Walden. (A. Lastra, Trad.). Valencia: Pre-Textos].
Cavell, S. (1996a). Contesting Tears. The Hollywood Melodrama of the Unknown Woman. Chicago: The University of Chicago Press. [Cavell, S. (2009). Más allá de las lágrimas. (D. Pérez Chico, Trad.). Boadilla del Monte, Madrid: Machadolibros].
Cavell, S. (1996b). A Pitch of Filosophy. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. [Cavell, S. (2002b). Un tono de filosofía. Ejercicios autobiográficos. Madrid: A. Machado Libros, S.A.].
Cavell, S. (2000d). The Good of Film. En W. Rothman, Cavell on Film (págs. 333-348). Albany, New York: State University of New York Press. [Cavell, S. (2008c). Lo que el cine sabe del bien. En S. Cavell, El cine, ¿puede hacernos mejores? (págs. 89-128). Madrid: Katz].
Cavell, S. (2002c). Must We Mean What We Say? Cambridge, New York: Cambridge University Press. [Cavell, S. (2017). ¿Debemos querer decir lo que decimos? Zaragoza: Universidad de Zaragoza].
Cavell, S. (2003). Emerson´s Transcendental Etudes. Standford: Stanford University Press. [Cavell, S. (2024). Estudios trascendentales de Emerson. (R. Bonet, Trad.) Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza].
Cavell, S. (2004). Cities of Words: Pedagogical Letters on a Register of the Moral Life. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press. [Cavell, S. (2007). Ciudades de palabras. Cartas pedagógicas sobre un registro de la vida moral. Valencia (J. Alcoriza & A. Lastra, trads.). PRE-TEXTOS].
Cavell, S. (2005a). Philosophy the Day after Tomorrow. Harvard MA: The Belknap Press of Harvard University Press. [Cavell, S. (2014). La filosofía pasado el mañana. Barcelona: Ediciones Alpha Decay].
Cavell, S. (2005b). The Thought of Movies. En W. Rothman, Cavell On Film (págs. 87-106). Albany NY: State University of New York Press. [Cavell, S. (2008b). El pensamiento del cine. En S. Cavell, El cine, ¿puede hacernos mejores? (págs. 19-20). Madrid: Katz].
Cavell, S. (2010). Le cinéma, nous rend-il meilleurs ? Textes rassembles par Élise Domenach et traduits de l’anglais par Christian Fournier et Élise Domenach. Paris: Bayard. [Cavell, S. (2008a). El cine, ¿puede hacernos mejores? Buenos Aires: Katz ediciones].
Cavell, S. (2013). This New Yet Unapproachable America: Lectures after Emerson after Wittgenstein. Chicago: University of Chicago Press [Cavell, S. (2021). Esta nueva y aún inaccesible América. (D. Pérez-Chico, Trad.). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza].
Corliss, R. (1975). Talking Pictures: Screenwriters in the American Cinema. London: Penguin.
Coursodon, J., & Tavernier, B. (2006). McCarey Leo. 1898-1969. En J. Coursodon, & B. Tavernier, 50 años de cine norteamericano. Tomo II (F. Díaz del Corral, & M. Muñoz Marinero, Trads., 2ª ed., págs. 815-820). Madrid: Akal.
Daney, S., & Noames, J. (1965). Leo et les aléas: entretien avec Leo McCarey. Cahiers du cinema, 163, 10-20.
De Nigris, F. (2022). El fenómeno erótico, la lógica del don y Dios en la fenomenología de Marion. CAURIENSIA, XVII, 107-128. doi:https://doi.org//10.17398/2340-4256.17.107.
Depraz, N. (2023). Fenomenología de la sorpresa: un sujeto cardial. Buenos Aires: Sb editorial.
Derrida, J. (1995). Dar (el) tiempo. I. La moneda falsa. (C. d. Perotti, Trad.). Barcelona, Buenos Aires: Paidós.
Dickens, H. (1994). Todas las películas de Gary Cooper. (A. Escoda, Trad.). Barcelona: Odín.
Echart, P. (2005). La comedia romántica del Hollywood de los años 30 y 40. Madrid: Cátedra.
Emerson, R. W. (2010a). El escritor estadounidense. En R. Emerson, Obra ensayística (págs. 115-146). Valencia: Artemisa Ediciones.
Emerson, R. W. (2010b). El trascendentalista. En R. Emerson, Obra ensayística (págs. 147-172). Valencia: Artemisa Ediciones.
Emerson, R. W. (2010c). La confianza en uno mismo. En R. Emerson, Obra ensayística (págs. 175-214). Valencia: Artemisa Ediciones.
Emerson, R. W. (2015). Ensayo sobre la naturaleza. Tenerife: Baile del Sol.
Emerson, R. (2021a). Ensayos (5ª ed.). Madrid: Cátedra.
Emerson, R. W. (2021b). Experiencia. En R. W. Emerson, Ensayos (5ª ed.) (págs. 323-351). Madrid: Cátedra.
Esquirol, J. M. (2017). Uno mismo y los otros. De las experiencias existenciales a la interculturalidad. Barcelona: Herder.
Esquirol, J. M. (2018). La penúltima bondad. Ensayo sobre la vida humana. Barcelona: Acantilado.
Esquirol, J. M. (2019). La resistencia íntima. Ensayo de una filosofía de la proximidad. Barcelona: Acantilado.
Esquirol, J. M. (2021). Humano, más humano. Una antropología de la herida infinita. Barcelona: Acantilado.
Esquirol, J. M. (2023). El respeto o la mirada atenta. Barcelona: Gedisa.
Esquirol, J. M. (2024). La escuela del alma. De la forma de educar a la manera de vivir. Barcelona: Acantilado.
Fazio, M. (2007). Una propuesta cristiana del período de entreguerras: révolution personaliste et communautaire (1935), de Emmanuel Mounier. Acta Philosophica, II(16), 327-346.
Gallagher, T. (1998). Going My Way. En J. P. Garcia, Leo McCarey. Le burlesques des sentiments. (págs. 24-37). Milano, Paris: Edizioni Gabriele Mazzotta, Cinémathèque française.
Gallagher, T. (2015). Make Way for Tomorrow: Make Way for Lucy . . . The Criterion Collection. Essays On Film, 1-11. 11 05. Recuperado el 07 de 01 de 2020, de https://www.criterion.com/current/posts/1377-make-way-for-tomorrow-make-way-for-lucy.
Gehring, W. D. (1980). Leo McCarey and the comic anti-hero in American Film. New York: Arno Press.
Gehring, W. D. (1986). Screwball Comedy. A Genre of Madcap Romance. New York-Westport Conneticut-London: Greenwood Press.
Gehring, W. D. (2002). Romantic vs Screwball Comedy. Charting the Difference. Lanham, Maryland: Scarecrow Press.
Gehring, W. D. (2005). Leo McCarey. From Marx to McCarthy. Lanham, Maryland – Toronto – Washington: The Scarecrow Press, inc.
Gehring, W. D. (2006). Irene Dunne. First Lady of Hollywood. Filmmakers Series Nº 104. Manham, Maryland and Oxford, Inc.: The Scarecrow Press.
Gómez Álvarez, N. (2023). Mujer: persona femenina. Un acercamiento mediante la obra de Julián Marías. Pamplona: Eunsa.
Guardini, R. (1954). El universo religioso de Dostoyevski. (A. L. Bixio, Trad.). Buenos Aires: Emecé.
Guardini, R. (2024). El universo religioso de Dostoievski. (D. Cerdá, Trad.). Madrid: Rialp.
Han, B.-C. (2024). La tonalidad del pensamiento. (L. Cortés Fernández, Trad.). Barcelona: Paidós.
Harril, P. (2002). McCarey, Leo. Obtenido de Senses of cinema. December. Great Directors: http://sensesofcinema.com/2002/great-directors/mccarey/.
Harvey, J. (1998). Romantic Comedy in Hollywood from Lubitsch to Sturges. New York: Da Capro.
Henry, M. (1996). La Barbarie. (T. Domingo Moratalla, Trad.). Madrid: Caparrós.
Henry, M. (2001a). Yo soy la verdad. Para una filosofía del cristianismo. (J. T. Lafuente, Trad.). Salamanca.
Henry, M. (2001b). Encarnación. Una filosofía de la carne. (J. Teira, G. Fernández, & R. Ranz, Trads.). Salamanca: Sígueme.
Henry, M. (2015). La esencia de la manifestación. (M. García-Baró, & M. Huarte, Trads.). Salamanca: Sígueme.
Kant, I. (2003). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Madrid: Encuentro.
Keller, J. (1948). You Can Change the World! The Christopher Approach. Garden City, New York: Halcyon House.
Kelsen, H. (2023). Derecho y justicia internacional. Antes y después de Núremberg. Madrid: Trotta.
Kendall, E. (1990). The Runaway Bride. Hollywood Romantic Comedy of the 1930s. New York, Toronto: Alfred A. Knopf; Random House of Canada Limited.
Kierkegaard, S. (2006). Las obras del amor. Meditaciones cristianas en forma de discursos. (D. G. Rivero, & V. Alonso, Trads.) Salamanca: Sígueme.
Lastra, A. (2010). El cine nos hace mejores. Una respuesta a Stanley Cavell. En A. Lastra, Stanley Cavell, mundos vistos y ciudades de palabras (págs. 105-117). Madrid, México: Plaza y Valdés.
Lastra, A., & Peris-Cancio, J.-A. (2019). Lecturas políticas de Stanley Cavell: la reivindicación de la alegría. Análisis. Revista de investigación filosófica, 2, 197-214.
Levinas, E. (1993). El Tiempo y el Otro. (J. L. Pardo Torío, Trad.). Barcelona: Paidós Ibérica.
Levinas, E. (2002). Fuera del sujeto. (R. Ranz Torrejón, & C. Jarillot Rodal, Trad.). Madrid: Caparrós Editores.
Losilla, C. (2003). La invención de Hollywood. O como olvidarse de una vez por todas del cine clásico. Barcelona: Paidós.
Lourcelles, J. (1992a). Dictionnaire du Cinéma. Les films. Paris: Robert Laffont.
Lourcelles, J. (1998). McCarey, l’unique. En J. P. Garcia, & D. Païni, Leo McCarey. Le burlesque des sentiments (págs. 9-18). Milano, Paris: Edizioni Gabriele Mazzotta-Cinémathèque française.
Marcel, G. (1961). La dignité humaine. Paris: Aubier-Editions Montaigne.
Marcel, G. (1987). Aproximación al misterio del Ser. (J.-L. Cañas-Fernández, Trad.). Madrid: Encuentro.
Marcel, G. (1998). Homo viator. Prolégomènes à une metaphisique de l’espérance. Paris: Association Présence de Gabriel Marcel.
Marcel, G. (2001). Los hombres contra lo humano. (J.-M. Ayuso-Díez, Trad.). Madrid: Caparrós.
Marcel, G. (2022a). Homo viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza. (M. J. Torres, Trad.). Salamanca: Sígueme.
Marcel, G. (2022b). Yo y el otro. En G. Marcel, Homo viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza (M. J. de Torres, Trad., págs. 25-40). Salamanca: Sígueme.
Marcel, G. (2022c). Esbozo de una fenomenología y una metafísica de la esperanza. En G. Marcel, Homo Viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza (págs. 41-79). Salamanca: Sígueme.
Marcel, G. (2022d). El misterio familiar. En G. Marcel, Homo viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza (págs. 81-108). Salamanca: Sígueme.
Marcel, G. (2023e). Situación peligrosa de los valores éticos. En G. Marcel, Homo viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza (págs. 167-176). Salamanca: Sígueme.
Marías, J. (1955). La imagen de la vida humana. Buenos Aires: Emecé Editores.
Marías, J. (1970). Antropología metafísica. La estructura empírica de la vida humana. Madrid: Ediciones de la Revista de Occidente.
Marías, J. (1971). La imagen de la vida humana y dos ejemplos literarios: Cervantes, Valle-Inclán. Madrid: Revista de Occidente.
Marías, J. (1982). La mujer en el siglo XX. Barcelona: Círculo de Lectores.
Marías, J. (1984). Breve tratado de la ilusión. Madrid: Alianza.
Marías, J. (1992). La educación sentimental. Madrid: Círculo de Lectores.
Marías, J. (1994). La inocencia del director. En F. Alonso, El cine de Julián Marías (págs. 24-26). Barcelona: Royal Books.
Marías, J. (1996). Persona. Madrid: Alianza Editorial.
Marías, J. (1998). La mujer y su sombra. Madrid: Alianza Editorial.
Marías, J. (2005). Mapa del mundo personal. Madrid: Alianza Editorial.
Marías, J. (2017). Discurso del Académico electo D. Julián Marías, leído en el acto de su recepción pública el día 16 de diciembre de 1990 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Scio. Revista de Filosofía(13), 257-268.
Marías, M. (1998). Leo McCarey. Sonrisas y lágrimas. Madrid: Nickel Odeon. [Nueva edición: Marías, M. (2023). Leo McCarey. Sonrisas y lágrimas. Sevilla: Athenaica].
Marías, M. (2018). Leo McCarey ou l’essentiel suffit. En F. Ganzo, Leo McCarey (págs. 44-55). Nantes: Caprici-Cinemathèque suisse.
Marías, M. (2019). Sobre la dificultad de apreciar el cine de Leo McCarey. la furia umana(13), 1-5. Obtenido de http://www.lafuriaumana.it/index.php/archives/32-lfu-13/218-miguel-marias-sobrea-la-dificultad-de-apreciar-el-cine-de-leo-mccarey.
Marion, J.-L. (1993). Prolegómenos a la caridad. (C. Díaz, Trad.). Madrid: Caparrós Editores.
Marion, J.-L. (1999). El ídolo y la distancia. (S. M. Pascual, & N. Latrille, Trad.). Salamanca: Sígueme.
Marion, J.-L. (2005). El fenómeno erótico. Seis meditaciones. (S. Mattoni, Trad.). Buenos Aires: el cuenco de plata-ediciones literales.
Marion, J.-L. (2008). Siendo dado. Ensayo para una fenomenología de la donación. (J. Bassas-Vila, Trad.). Madrid: Síntesis.
Marion, J.-L. (2010). Dios sin el ser. (J. B. Vila, Ed., D. B. González, J. B. Vila, & C. E. Restrepo, Trad.). Vilaboa (Pontevedra): Ellago Ediciones.
Marion, J.-L. (2020). La banalidad de la saturación. En J. L. Roggero, El fenómeno saturado. La excedencia de la donación en la fenomenología de Jean-Luc Marion (págs. 13-47). Buenos Aires: sb.
Maritain, J. (1944/1945). Principes d’une Politique Humaniste. New York/Paris: Éditions de la Maison Française/Paul Hartmann. [Maritain, J. (1969). Principios de una política humanista. Buenos Aires: Difusión.]
Maritain, J. (1968). La persona y el bien común. Buenos Aires: Círculo de Lectores.
McCarey, L. (1935). Mae West Can Play Anything. Photoplay, 30-31, June.
McCarey, L. (1948). God and Road to the Peace. Photoplay, 33, September.
McKeever, J. M. (2000). The McCarey Touch: The Life and Times of Leo McCarey. Case: Case Western Reserve University: PhD dissertation.
Minguet Civera, C. (2025b). ¿Nos ha revelado algo la riada? Religión Confidencial, https://religion.elconfidencialdigital.com/opinion/carola-minguet-civera/nos-ha-revelado-algo-riada/20241105052543050738.html.
Morrison, J. (2018). Auteur Theory and My Son John. New York, London, Oxford, New Delhi, Sydney: Bloomsbury Academic.
Mounier, E. (1976). Manifiesto al servicio del personalismo. Personalismo y cristianismo. Madrid: Taurus Ediciones.
Mounier, E. (1992). Revolución personalista y comunitaria. En E. Mounier, Obras Completas, Tomo I (1931-1939) (págs. 159-500). Salamanca: Sígueme.
Nussbaum, M. (2013). Creating Capabilities. The Human Development Approach. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press. [Nussbaum, M. (2015). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Barcelona: Paidós].
O.N.U. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. New York. Obtenido de https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights.
Païni, D. (1990). Good Leo ou ce bon vieux McCarey. En J. P. Garcia, & D. Païni, Leo McCarey. Le burlesque des sentiments (págs. 14-18). Milano-Paris: Edizioni Gabriele Mazzotta-Cinémathèque française.
Panofsky, E. (1959). Style and Medium in the Moving Pictures. En D. Talbot, Film (págs. 15-32). New York: Simon & Schuster.
Peris-Cancio, J.-A. (2009a). La formación del iusnaturalismo tomista: siglos XIII-XIX. Valencia: Obra Abierta, S.L.
Peris-Cancio, J.-A. (2009b). Expresiones del iusnaturalismo tomista en el siglo XX. Valencia: Obra abierta.
Peris-Cancio, J. A. (2012). La gratitud del exiliado: reflexiones antropológicas y estéticas sobre la filmografía de Henry Koster en sus primeros años en Hollywood. SCIO. Revista de Filosofía(8), 25-75.
Peris-Cancio, J.-A. (2013). Fundamentación filosófica de las conversaciones cavellianas sobre la filmografía de Mitchell Leisen. SCIO. Revista de Filosofía(9), 55-84.
Peris-Cancio, J.-A. (2015). A propósito de la filosofía del cine como educación de adultos: la lógica del matrimonio frente al absurdo en la filmografía de Gregory La Cava hasta 1933. Edetania (48), 217-238.
Peris-Cancio, J.-A. (2016a). «Part Time Wife» (Esposa a medias) (1930) de Leo McCarey: Una película precursora de las comedias de rematrimonio de Hollywood. SCIO. Revista de Filosofía(12), 247-287.
Peris-Cancio, J.-A. (2016b). ¿Por qué puede alegrarnos la voz que nos invita a la misericordia? En M. Díaz del Rey, A. Esteve Martín, & J. A. Peris Cancio, Reflexiones Filosóficas sobre Compasión y Misericordia (págs. 155-175). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Peris-Cancio, J.-A. (2023). «La vida es así», y su contribución a la bioética. Observatorio de Bioética. Instituto de Ciencias de la Vida. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, https://www.observatoriobioetica.org/2023/10/la-vida-es-asi-y-su-contribucion-a-la-bioetica/42569.
Peris-Cancio, J.-A. (2024). Perros y yeguas como personajes en el personalismo fílmico de Leo McCarey. En A. Esteve Martín, El reconocimiento del otro en el cine de John Ford, de Roberto Rossellini y en algunas expresiones del cine actual (págs. 219-242). Madrid: Dykinson.
Peris-Cancio, J.-A., & Sanmartín Esplugues, J. (2013). Nota crítica: Pursuits of Happiness: The Hollywood of Remarriage. SCIO. Revista de Filosofía(13), 237-251.
Peris-Cancio, J.-A., & Sanmartín-Esplugues, J. (2018). Cuando el cine se compromete con la dignidad de la persona, entretiene mejor. (J. S. Esplugues, Ed.). Red de Investigaciones Filosóficas Scio. Obtenido de https://www.proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/compromete-del-cine-con-la-dignidad-de-la-persona/.
Peris-Cancio, J.-A., & Sanmartín Esplugues, J. (2020). La aparición de W.C. Fields y su actuación providencial en Six of a Kind (1934). Red de Investigaciones Filosóficas José Sanmartín Esplugues. Obtenido de https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/la-aparicion-de-w-c-fields-y-su-actuacion-providencial-en-six-of-a-kind-1934/.
Peris-Cancio, J.-A., & Marco, G. (2022). Cinema and human dignity: Pope Francis’s cinematic proposal and its relationship with filmic personalism. Church, Communication ad Culture, 314-339.
Peris-Cancio, J.-A., & Marco Perles, G. (2024). El personalismo fílmico como filosofía cinemática: fundamentos, autores, escenarios y cuestiones disputadas. En A. Esteve Martín, El reconocimiento del otro en el cine de John Ford, de Roberto Rossellini y en algunas expresiones del cine actual (págs. 19-42). Madrid: Dykinson.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2022a). El personalismo fílmico en las primeras películas de Leo McCarey: aspectos metodológicos y filosóficos. Peris-Cancio, J.-A., Marco, G.; Sanmartín Esplugues, J. (2021) Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo I: Fundamentos y primeros pasos hasta The Kid from Spain (1932) (págs. 31-46). Valencia: Tirant Humanidades.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2022b). La filosofía del cine que sostiene el personalismo fílmico: la centralidad de la experiencia y el análisis filosófico-fílmico. Ayllu-Siaf, 4 (1, Enero-Junio (2022)), 47-76. doi:10.52016.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2023a). Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo II: El personalismo fílmico de Leo McCarey con los hermanos Marx, W.C. Fields y Mae West. Valencia: Tirant lo Blanch.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2023b). Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo III: El personalismo fílmico de Leo McCarey con Charles Laughton en Ruggles of Red Gap (1935) y con Harold Lloyd en The Milky Way (1936), Valencia: Tirant lo Blanch.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2024). Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo IV: Dos cumbres del personalismo fílmico de Leo McCarey en 1937: Make Way for Tomorrow y The Awful Truth. Valencia: Tirant lo Blanch.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2025). Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo V: La relacionalidad en Love Affair (1939) y la colaboración con Garson Kanin en My Favorite Wife (1940). Valencia: Tirant lo Blanch.
Peris-Cancio, J.-A. (2023c)”.Adelante mi amor. La unificación de vida como verdadero combustible de la bioética”. Observatorio de Bioética. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, https://www.observatoriobioetica.org/2023/10/adelante-mi-amor-la-unificacion-de-vida-como-verdadero-combustible-de-la-bioetica/42676.
Poague, L. (1980). Billy Wilder & Leo McCarey. The Hollywood Professionals, Vol. 7. San Diego, Cal.: A.S. Barnes.
Porte, J., & Emerson, R. (1982). Emerson in His Journals. Harvard: The Belknap Press of Harvard University Press.
Prats-Arolas, G. (2024). CAPÍTULO XIV Ejemplares morales en el cine de Capra. El papel de la mujer en It´s a Wonderful Life. En S. Martínez Mares, & J. L. Fuentes, Tras las huellas de Sócrates: reflexiones sobre la ejemplaridad y educación del carácter (págs. 211-226). Madrid: Dykinson.
Prats-Arolas, G. (2025). La misión de la mujer —esposa— con respecto al varón —esposo— desde una antropología personalista. Un análisis de It´s a Wonderful Life (Capra, 1946) y Good Sam (McCarey, 1948). En A. Esteve Martín (coordinador), La relacionalidad en el cine a propósito de Ich un Du (Yo y Tú) de Martin Buber (págs. 137-178). Madrid: Dykinson.
Richards, J. (1973). Visions of Yesterday. London: Routledge.
Ricoeur, P. (2006). Sí mismo como otro. México, Buenos Aires, Madrid: Siglo XXI.
Roggero, J. L. (2022). El rigor del corazón. La afectividad en la obra de Jean-Luc Marion. Buenos Aires: sb.
Rosenzweig, F. (2014). El país de los dos ríos. El Judaísmo más allá del tiempo y de la historia. Madrid: Encuentro.
Roosevelt, F. D. (04 de 03 de 1933). Inaugural Address. Obtenido de The American Presidency Project: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/inaugural-address-8.
Sanmartín Esplugues, J. (2015). Bancarrota moral: violencia político-financiera y resiliencia ciudadana. Barcelona: Sello.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2017a). Cuadernos de Filosofía y Cine 01. Leo McCarey y Gregory La Cava. Valencia: Universidad Católica de Valencia.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2017b). Cuadernos de Filosofía y Cine 02. Los principios personalistas en la filmografía de Frank Capra. Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2017c). El personalismo fílmico en las primeras películas de Leo McCarey: aspectos metodológicos y filosóficos. Quién. Revista de Filosofía Personalista(6), 81-99.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2019a). Cuadernos de Filosofía y Cine 03. La plenitud del personalismo fílmico en la filmografía de Frank Capra (I). De Mr. Deeds Goes to Town (1936) a Mr. Smith Goes to Washington (1939). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2019b). Cuadernos de Filosofía y Cine 04. La plenitud del personalismo fílmico en la filmografía de Frank Capra (II). De Meet John Doe (1941) a It´s a Wonderful Life (1946). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2019c). Cuadernos de Filosofía y Cine 05. Elementos personalistas y comunitarios en la filmografía de Mitchell Leisen desde sus inicios hasta «Midnight» (1939). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2019d). ¿Qué tipo de cine nos ayuda al reconocimiento del otro? Del personalismo fílmico del Hollywood clásico al realismo ético de los hermanos Dardenne. En L. Casilaya, J. Choza, P. Delgado, & A. Gutiérrez, Afectividad y subjetividad (págs. 185-213). Sevilla: Thémata.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020a). Cuadernos de Filosofía y Cine 06: Plenitud, resistencia y culminación del personalismo fílmico de Frank Capra. De State of the Union (1948) a Pocketful of Miracles (1961). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020b). Cuadernos de Filosofía y Cine 07: El personalismo fílmico de Leo McCarey en The Kid from Spain (1932) con Eddie Cantor y en Duck Soup (1932) con los hermanos Marx y otros estudios transversales. Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020c). La dignidad de la persona y su desarrollo en la comunicación audiovisual desde la perspectiva del personalismo fílmico. En A. Esteve Martín, Estudios Filosóficos y Culturales sobre mitología en el cine (págs. 19-50). Madrid: Dykinson.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020d). Las interpelaciones cinematográficas sobre el bien común. Reflexiones de filosofía del cine en torno a las aportaciones de Frank Capra, John Ford, Leo McCarey, Mitchell Leisen, los hermanos Dardenne y Aki Kaurismäki. En Y. Ruiz Ordóñez, Pacto educativo y ciudadanía global: Bases antropológicas del Bien Común (págs. 141-156). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020e). Personalismo Integral y Personalismo Fílmico, una filosofía cinemática para el análisis antropológico del cine. Quién. Revista de Filosofía Personalista(12), 177-198.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2021). Cuadernos de Filosofía y Cine 01 (Edición revisada). Leo McCarey y Gregory La Cava. La presencia del personalismo fílmico en su cine. Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Scheler, M. (1996). Ordo amoris. Madrid: Caparrós.
Sikov, E. (1989). Screwball. Hollywood’s Madcap Romantic Comedies. New York: Crown Publishers.
Silver, C. (1973). Leo McCarey From Marx to McCarthy. Film Comment, 8-11.
Smith, A. B. (2010). The Look of Catholics: Portrayals in Popular Culture from the Great Depression to the Cold War. Lawrence, Kansas: University Press of Kansas. (2015). Ingrid Bergman. Biografía. Madrid: T&B Editores.
Soloviov, V. (2012). La justificación del bien. Ensayo de filosofía moral. (C. H. Martín, Trad.). Salamanca: Sígueme.
Soloviov, V. (2021a). Tres discursos en memoria de Dostoievski. En V. Soloviov, La trasfiguración de la belleza. Escritos de estética (M. Fernández Calzada, Trad., págs. 21-58). Salamanca: Sígueme.
Soloviov, V. (2021b). Tres discursos en memoria de Dostoievski. (N. Smirnova, Trad.). Salamanca: Taugenit.
Steinbock, A. J. (2007). Phenomenology and Mysticism. The Verticality of Religious experience. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
Steinbock, A. J. (2014). Moral Emotions: Reclaiming the Evidence of the Heart. Evanston, Illinois: Northwestern University Press. [Steinbock, A. J. (2022). Emociones morales. El clamor de la evidencia desde el corazón. (I. Quepons, Trad.). Barcelona: Herder].
Steinbock, A. J. (2016). I Wake Up Screaming: Far from “Kansas”. Film International, November. Obtenido de https://filmint.nu/i-wake-up-screaming-anthony-j-steinbock/. [Steinbock, A. J. (2023). Me despierto gritando. Lejos de Kansas. La Torre del Virrey, 34(2), 1-15. Obtenido de https://revista.latorredelvirrey.es/LTV/article/view/1445/1268].
Steinbock, A. J. (2017). La sorpresa como moción: entre el sobresalto y la humildad. Acta Mexicana de Fenomenología. Revista de Investigación Filosófica y Científica(2), 13-30.
Steinbock, A. J. (2018). It´s Not about The Gift. From Givennes to Loving. London, New York: Rowman & Littlefield International. [Steinbock, A. J. (2023). No se trata del don. De la donación al amor. (H. G.-Inverso, Trad.). Salamanca: Sígueme].
Steinbock, A. J. (2021). Knowing by Heart. Loving as Participation and Critique. Evanston, Illinois: Northwestern University Press.
Steinbock, A. J. (2022a). Emociones morales. El clamor de la evidencia desde el corazón. (I. Quepons, Trad.). Barcelona: Herder.
Steinbock, A. J. (2022b). Mundo familiar y mundo ajeno. La fenomenología generativa tras Husserl. (R. Garcés-Ferrer, & A. Alonso-Martos, Trad.). Salamanca: Sígueme.
Tavernier, B., & Coursodon, J.-P. (2006). 50 años de cine norteamericano. (E. editorial, Trad.). Madrid: Akal.
Trías, E. (2013). De cine. Aventuras y extravíos. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
Von Hildebrand, D. (1983). Ética. Madrid: Encuentro.
Von Hildebrand, D. (1996a). El corazón. Madrid: Palabra.
Von Hildebrand, D. (1996b). Las formas espirituales de la afectividad. Madrid: Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense.
Von Hildebrand, D. (2007). The Heart. An analysis of Human and Divine Affectivity. South Bend, Indiana: St. Augustine Press.
Von Hildebrand, D. (2016). Mi lucha contra Hitler. Madrid: Rialp.
Weil, S. (1949). L’enraciment. Prélude à une déclaration des devoirs envers l´être humain. Paris: Les Éditions Gallimard. [Weil, S. (2014a). Echar raíces (2ª ed.). (J. C. González-Pont, & J. R. Capella, Trad.). Madrid: Trotta].
Weil, S. (2000). La persona y lo sagrado. En S. Weil, Escritos de Londres y últimas cartas (págs. 17-116). Madrid: Trotta.
Weil, S. (2014b). La condición obrera. Madrid: Trotta.
Weil, S. (2018). Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social. Madrid: Trotta.
Wenders, W., & Zournazi, M. (2013). Inventing Peace: A Dialogue on Perception. London: I.B. Tauris.
Wiesel, É. (1998). Contra la indiferencia. En F. Mayor, & R. P. Droit, Los derechos humanos en el siglo XXI. Cincuenta ideas para su práctica. (A. Alover, V. Pradilla, & I. Cor, Trads., págs. 97-90). Barcelona: Icaria editorial.
Wittgenstein, L. (1999). Investigaciones Filosóficas. Barcelona: Altaya.
Wojtyla, K. (2016). Amor y responsabilidad. (Jonio González y Dorota Szmidt, Trad.). Madrid: Palabra.
Wood, R. (1976). Democracy and Shpontanuity. Leo McCarey and the Hollywood Tradition. Film Comment, 7-16.
Wood, R. (1998). Sexual Politics and Narrative Films. Hollywood and Beyond. New York: Columbia University Press.
NOTAS
[1] Cfr. el apartado 3. EL TEXTO FILOSÓFICO FILMICO DE GOOD SAM (I): LOS TÍTULOS DE CRÉDITO Y LA PRESENTACIÓN DE SAM CLAYTON Y SU MANERA DE ENTENDER LA VIDA, de la primera contribución dedicada a Good Sam, “Good Sam (El buen Sam, 1948) de Leo McCarey, leída desde la primacía de la obligación sobre el derecho en Simone Weil”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/personalismo/good-sam-el-buen-sam-1948-de-leo-mccarey-leida-desde-la-primacia-de-la-obligacion-sobre-el-derecho-en-simone-weil/.
[2] Una primera versión de estas reflexiones se expuso en la obra La recepción del tomismo en la filosofía del derecho del siglo XX. Volumen II: Expresiones del iusnaturalismo tomista en el Siglo XX (Peris-Cancio, 2009b: 142-147).
[3] Cfr. el apartado 3. EL TEXTO FILOSÓFICO FILMICO DE GOOD SAM (I), cit.
[4] En la traducción que seguimos falta este no, sin el que la frase carece de sentido, por lo que nosotros los añadimos,
[5] Algo que encontramos amplia y sugestivamente expuesto por S.A. Kierkegaard en Las obras del amor. Meditaciones cristianas en forma de discursos (2006).
[6] Se refiere a Les Deux Sources de la morale et de la religión. Hay traducción castellana (Bergson, 2020).
[7] Unos pasajes antes Maritain había expuesto su famosa tesis sobre la fe implícita en Cristo:
Pero la teología católica acredita ante las almas, aún en aquellas que se encuentran en la posibilidad de conocer explícitamente esa verdad en su integridad, que la fe es ofrecida por la gracia; si esas almas son de buena fe y no rehúsan la gracia interior, tienen entonces —y esto creyendo sólo si ellas tienen luz— que Dios existe y salva a aquellos que lo buscan (y Dios sabe mucho mejor que ellos si creen en él), tienen entonces la fe implícita en Cristo y se adhieren implícitamente a la verdad divinamente revelada por entero. (Maritain 1969: 11).
[8] En este pasaje, y en el siguiente, donde el traductor pone “contradicción”, preferimos poner “implicación”. Creemos que así queda más clara la lógica del discurso de Maritain.
[9] Seguimos la numeración de la anterior contribución sobre Good Sam.
[10] Obsérvese que Good Sam se estrena dos años antes que la célebre versión de Walt Disney.




