Las pruebas para la destrucción de la confianza de Lucille
en su hijo John en My Son John (1952) de Leo McCarey

Resumen
En esta octava contribución dedicada a My Son John (Mi hijo John, 1952) de Leo McCarey comenzamos retroalimentando nuestras reflexiones sobre la interacción fructífera entre filosofía y cine para entender mejor la película. Acudimos a las reflexiones realizadas por Robert B. Pippin en su comentario sobre Vertigo (1958) de Alfred Hitchcock, para ver paralelismos que no sólo alcanzan a los planteamientos generales de la contribución de las películas al conocimiento, sino también a la profundidad de los personajes que se presentan en ambas películas.
En el segundo apartado retomamos el texto filosófico fílmico. Analizamos el regreso de Dan ebrio a casa tras haber acatado la expulsión de Lucille por haber golpeado a su hijo John. La escena muestra los conflictos interiores de Dan entre los ideales que quiere impartir y cómo lo hace. Al mismo tiempo revela la dependencia casi filial que tiene de Lucille, lo cual expresa inmadurez e inocencia simultáneamente.
En el tercer apartado el texto filosófico fílmico comienza a relatar cómo John va minando la confianza de su madre. Una llamada de teléfono preocupándose por unos pantalones en lugar de por hablar con su madre muestra hasta qué punto su lógica estratégica se encuentra alejada del amor sincero que le profesa su madre. La inesperada visita del personaje de Stedman, que ya se presenta como un agente del FBI, refuerza en Lucille la percepción de que su hijo le está ocultando algo grave, lo que le mueve a ser especialmente precavida en la conversación con el funcionario del Gobierno.
En el cuarto apartado la visita de Lucille al P. O’Dowd para recuperar los pantalones de John lo analizamos como un momento de aparente distensión que en realidad carga todavía más de razones las sospechas de Lucille hacia John. Ella descubre que en los pantalones había una llave que inquita profundamente al joven por lo que puede delatar.
En el quinto apartado vemos que Lucille vuela hasta Washington para llevar los pantalones a su hijo e intentar de ese modo aclarar lo que le pasa. Los agentes del FBI la siguen. Ella se entrevista con John, opero fracasa en su intento de que él se sincere.
En la conclusión retomamos un texto de Pippin que comenta el significado del aforismo de Nietzsche en Más allá del bien y del mal: “Lo que se hace por amor tiene lugar más allá del bien y del mal”. Para el profesor de Chicago ese texto denuncia nuestros simplismos a la hora de determinar lo bueno y lo malo. Ese simplismo es el que ha perjudicado muchas lecturas de My Son John desde el trasfondo de “los buenos americanos” denunciando a “los pérfidos comunistas”. Situarse entonces más allá del bien y del mal es una invitación a no dar por buenos los juicios humanos que con frecuencia emplean estos términos falseándolos, e iluminarlos desde la lógica del amor. Eso es lo que hará el personaje de Lucille Jefferson. Su debilidad y su rectitud resultan iluminadoras en un mundo de falsedades y mentiras, como el que se cierne sobre la humanidad desde la guerra fía y que hoy, en tiempos de la Tercera Guerra Mundial a trozos, como dijera el Papa Francisco, no nos hemos sacudido.
Palabras clave:
Robert B. Pippin, filosofía y cine, persona, sagrado, sufrimiento, desgracia, verdad, belleza, justicia, reserva mental, rigidez.
Abstract:
In this eighth contribution dedicated to Leo McCarey’s My Son John (1952), we begin by reflecting on the fruitful interaction between philosophy and cinema in order to better understand the film. We turn to Robert B. Pippin’s reflections in his commentary on Alfred Hitchcock’s Vertigo (1958) to see parallels that not only touch on the general approaches of the films’ contribution to knowledge, but also on the depth of the characters presented in both films.
In the second section, we return to the philosophical film text. We analyze Dan’s drunken return home after accepting Lucille’s expulsion for hitting her son John. The scene shows Dan’s inner conflicts between the ideals he wants to impart and how he does so. At the same time, it reveals his almost filial dependence on Lucille, which expresses both immaturity and innocence.
In the third section, the philosophical film text begins to recount how John undermines his mother’s trust. A phone call expressing concern about a pair of pants rather than talking to his mother shows the extent to which his strategic logic is far removed from his mother’s sincere love for him. The unexpected visit from Stedman, who now introduces himself as an FBI agent, reinforces Lucille’s perception that her son is hiding something serious from her, prompting her to be especially cautious in her conversation with the government official.
In the fourth section, we analyze Lucille’s visit to Father O’Dowd to retrieve John’s pants as a moment of apparent détente that actually further fuels Lucille’s suspicions about John. She discovers that there was a key in the pants, which deeply unsettles the young man because of what it might reveal.
In the fifth section, we see Lucille fly to Washington to bring her son his pants and try to clarify what is going on with him. FBI agents follow her. She meets with John but fails in her attempt to get him to open up.
In conclusion, we return to a text by Pippin that comments on the meaning of Nietzsche’s aphorism in Beyond Good and Evil: “What is done out of love takes place beyond good and evil”. For the Chicago professor, this text denounces our simplistic approach to determining good and evil. This simplistic approach has undermined many readings of My Son John, with its backdrop of “good Americans” denouncing “treacherous communists”. Placing oneself beyond good and evil is an invitation to reject human judgments that often misuse these terms, and to illuminate them from the perspective of love. This is what the character of Lucille Jefferson will do. Her weakness and her righteousness are illuminating in a world of falsehoods and lies, such as the one that has loomed over humanity since the Cold War and which today, in times of World War III in pieces, as Pope Francis said, we have not shaken off.
Keywords:
Simone Weil, person, sacred, suffering, misfortune, truth, beauty, justice, mental reserve, rigidity.
1. ROBERT B. PIPPIN Y LA INTERSECCIÓN FRUCTÍFERA ENTRE CINE Y FILOSOFÍA PARA LEER ADECUADAMENTE MY SON JOHN (1952) DE LEO McCAREY
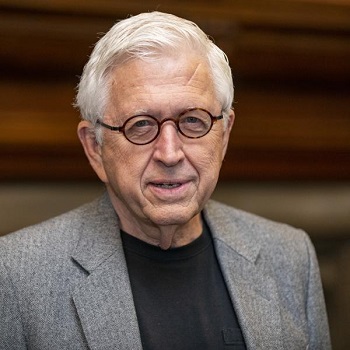
Nuestra lectura de My Son John (1952) que venimos haciendo es toda ella un ejercicio de colaboración entre cine y filosofía. Especialmente los textos sobre la filosofía de la familia de Mounier, Lacroix, Madinier o Archambault o sobre la desgracia de Simone Weil nos han permitido comprobar de un modo concreto —y lo seguirá haciendo— esa labor bidireccional por la que el arte cinematográfico se beneficia de la reflexión filosófica y, viceversa, la reflexión filosófica lo hace con las imágenes en movimiento.
Sucesor en cierto modo de muchas de las ideas de Stanley Cavell, el filósofo americano Robert B. Pippin sigue cultivando esta colaboración sin dejar de reconocer que “la idea misma de una intersección fructífera entre el cine y la filosofía sigue siendo controvertida” (Pippin 2018: 17)[1], ya que “muchos académicos que piensan y escriben sobre cine, y muchos filósofos de toda clase, discutirían esta opinión”. (ibidem). Lo que se pone en cuestión no es que pueda hacerse una filosofía sobre el cine —preguntas adecuadas sobre la naturaleza del medio y otras inquisiciones filosóficas similares—.
Lo que no se acepta de una manera tan amplia es la idea de que una película (o una novela o un poema) pueda entenderse como una forma de pensamiento, especialmente una forma de pensamiento filosófico. Es una cuestión enojosa por una razón especial. Uno de los principales asuntos de la filosofía es ella misma y la interminable cuestión disputada de qué es la filosofía, incluso si existe esa práctica. (Ibidem).
La idea de una película, novela o poema como una forma de pensamiento filosófico es más reconocible entre filósofos de la tradición histórica
Resulta pertinente que una vez más retroalimentemos estas preguntas para que el desarrolla del análisis filosófico fílmico de una película, como el que venimos haciendo con My Son John se mantenga en su vigor. Suscribimos plenamente lo que sigue planteando Pippin.
Plantear esa pregunta a propósito del cine nos sitúa en el centro de disputas centenarias. La idea de una película, novela o poema como una forma de pensamiento filosófico es más reconocible entre filósofos de la tradición histórica, inclinados a esa perspectiva “complementaria” sobre la filosofía y las artes, primordial , aunque no exclusivamente la filosofía y la literatura. Los ejemplos incluyen el trato que Hegel[2] da a Sófocles o Diderot en su Fenomenología del espíritu, el uso que Kierkegaard hace de Don Giovanni, la teoría de Schopenhauer sobre el significado filosófico de la música, las reflexiones de Nietzsche sobre la tragedia griega, y la apelación de Heidegger[3] a Hölderlin. […] La noción no es ajena a los filósofos influidos por Wittgenstein, preocupados, como se plantea, por cómo quedamos atrapados por la imagen, por decirlo así, de la relación de la mente con el mundo, o de nuestra relación reciproca, y cómo se nos puede “mostrar” la vía de escape de a esa imagen. (Pippin, 2018: 17-18).
¿Cómo puede esa narrativa visual ficticia, que concierne a esas personas ficticias en particular y a acontecimientos ficticios particulares… ser portadora de una significación general?
Para Pippin, de lo que se trata, por tanto, es de que el estudioso de la filosofía se disponga a aceptar que el cine como expresión artística o creativa puede suministrar, en expresión de Hegel “un intento colectivo de autoconocimiento”, “un modo diferente e indispensable “un modo sensato y afectivo… de lograr ese objetivo”. (Pippin 2018: 18). O en expresión de Heidegger, un desvelamiento en la obra de arte de la pregunta sobre el ser. (Ibidem). La propuesta de Wittgenstein acerca de la imagen de la relación de la mente con el mundo y de su vía de escape reconoce Pippin que ha sido particularmente tratado con acierto por Stanley Cavell.
Esto es peculiar en la obra de Cavell, preocupado como lo está por la diversas dimensiones del escepticismo y dada su opinión de que el cine es “la imagen en movimiento del escepticismo. (Cavell 1981: 188-89).
Si las películas ofrecen un modo de autoconocimiento, un desvelamiento del ser, la pregunta siguiente es cómo lo consiguen. Es lo que se plantea Pippin a continuación:
Esa aproximación se enfrenta a un problema obvio que ya he advertido y que al menos ha de plantearse brevemente. ¿Cómo puede esa narrativa visual ficticia, que concierne a esas personas ficticias en particular y a acontecimientos ficticios particulares, incluso o especialmente cuando están señalados por una aspiración que es estética , ser portadora de una significación general? (Pippin 2018: 22).
¿Cómo puede insinuarse ese nivel de generalidad en una narración en una trama muy concreta, particular, y qué podrá explica la relación de iluminación con alguna verdad, no con una mera eficacia psicológica?
Pippin explica a continuación que la generalidad es cuestión de forma, y que es un modo sencillo de imaginar esta forma considerar “que los acontecimientos que vemos son ejemplos… de alguna forma general de la relación humana. Es lo que sucede, cuando Shakespeare describe los celos de Otelo. Sin embargo, objeta Pippin con justicia, no parece que sea esta la manera adecuada de considerar la aportación propia de las películas.
Pero ¿cómo puede insinuarse ese nivel de generalidad en una narración en una trama muy concreta, particular, y qué podrá explica la relación de iluminación con alguna verdad, no con una mera eficacia psicológica? (Una película, en última instancia, puede ser poderosamente conmovedora, puede sugerir la ambición de alcanzar ese nivel de generalidad y, si el director tiene talento técnico, puede arrastrarnos con ese punto de vista, quedando para nosotros en la reflexión el darnos cuenta de que el punto de vista que habíamos aceptado al principio es de hecho infantil, caricaturesco, indulgente con las fantasías adolescentes de sus seguidores mayoritariamente masculinos).(Ibidem).
Muchas implican supuestos conceptos fuertes que requieren una gran fineza interpretativa para entender si el concepto es incluso aplicable y podamos saber si es relevante en absoluto en un contexto complicado u otro
Nos parece que Pippin está mostrando con proverbial elocuencia que los ejemplos de las películas plantean cuestiones filosóficas que difícilmente se pueden reducir a un lenguaje definitorio o predicativo al uso.
Muchas implican supuestos conceptos fuertes que requieren una gran fineza interpretativa para entender si el concepto es incluso aplicable y podamos saber si es relevante en absoluto en un contexto complicado u otro. Me refiero a motivos morales como si algo cuanta como una violación de la confianza; si habría de preverse esa consecuencia; si, en una situación particular de maldad, alguien es moralmente culpable (si lo es) y por qué; si, siendo correcto culpar a alguien, cuándo deja de serlo; si alguien parece ser culpable, pero no lo es al final; si puede parecerse y distinguirse entre ambas cosas; si el perdón requiere algo antes de contar con una garantía razonable (incluso si puede estar racionalmente garantizado o estar más allá de las razones); si alguien, en determinadas condiciones, es digno de confianza o no lo es; si alguien puede decidirlo; si es un riesgo aceptable exponerse a la traición o a la manipulación; si de una misma acción puede decirse que es al mismo tiempo buena y mala, noble e innoble, amable e interesada; si esa relación entre valores contrarios no es de oposición, sino de gradación, como Nietzsche planteó[4], y a qué podría parecer eso; si todas estas cuestiones podrán parecer distintas en distintas comunidades en épocas distintas. (Pippin 2018: 23).
Algunas películas plantean cuestiones a las que hemos de enfrentarnos al tratar de entender esas películas en lo que se ha llegado a llamar psicología moral
Pippin escribe estas notas en el prólogo al análisis que dedica a Vértigo (Vertigo, 1958). Pero sus apreciaciones son igualmente aplicables a la obra de McCarey, realizada seis años antes. Lo que llevamos expuesto del texto filosófico fílmico, y de una manera muy singular el que vamos a acometer en esta contribución, casa perfectamente con toda esta serie de preguntas que, a su vez, ensalzan la fuerza artística de la película. Por eso la habitual manera de presentarla bajo la pregunta de si es una obra anticomunista propia de la época del senador McCarthy resulta poco explicativa. McCarey no busca plantear cuestiones básicas sobre una actuación política y un problema de cesura, sino todo el entramado existencial en la que esas actuaciones se inscribían. Toda una serie de preguntas y de contradicciones más o menos inducidas (polarizaciones diríamos hoy) cuya virulencia (y también, por qué no, falsedad) acaban haciendo mella en la protagonista, Lucille Jefferson (Helen Hayes). Podemos comprobar esta adecuación en la siguiente caracterización de Pippin ciertos tipos de filmes.
Algunas películas plantean cuestiones a las que hemos de enfrentarnos al tratar de entender esas películas en lo que se ha llegado a llamar psicología moral. ¿Cómo llegan las personas a comprender lo que están haciendo? ¿Qué descripción fáctica, en un contexto disputado, es la adecuada? ¿Por qué la gente se equivoca con frecuencia, a veces de manera culpable, al comprender lo que está haciendo? En otras palabras, ¿cómo es posible el autoengaño? De nuevo, una pregunta que puede plantearse como corolario a las anteriores: ¿a qué se parece ese fenómeno? ¿Qué detectamos cuando pensamos que detectamos la presencia del autoengaño, opuesto al fraude deliberado o a la ausencia de autoconocimiento?. (Pippin 2018: 23-34).
¿Cómo nos volvemos comprensibles unos a otros, especialmente cuando el deseo y el interés propio lo hacen tan difícil?
En efecto, Lucille Jefferson y su hijo John se encuentran inmersos en dos triángulos. Uno que forman con Dan (Dean Jagger), el esposo de Lucille y padre de John (Robert Walker). Otro con el agente del FBI Stedman (Van Heflin). Y el funcionamiento de esos triángulos suscita creciente preguntas sobre el mutuo desconocimiento. Lo iremos viendo a lo largo del texto filosófico fílmico. Incluso el propio agente, introduce un elemento que lejos de aclarar nada, lo complica todo: Lucille Jefferson le recuerda a su propia madre. ¿Eso justifica sus procedimientos invasivos o los pone en tela de juicio? McCarey no nos deja afirmaciones, sino preguntas, como vienen sosteniendo Robert Pippin.
¿Cómo nos volvemos comprensibles unos a otros, especialmente cuando el deseo y el interés propio lo hacen tan difícil? ¿Cómo nos figuramos unos a otros y por qué, en las situaciones más importantes del amor, el peligro y la confianza, parecemos ser tan malos? ¿Qué es el amor romántico[5], es decir, existe o es una peligrosa fantasía? ¿Lo sabemos cuando lo vemos? ¿Es tan importante en la vida humana? ¿Cuál es el modo mejor, el más admirable, de vivir con el conocimiento, y soportar su caga, de que nos enfrentamos a la terna inexistencia, a la muerte? ¿Qué distingue cómo vivimos ahora de cómo solíamos vivir? ¿Es bueno el modo como vivimos ahora? ¿No hay nada que objetar? (Pippin 2018: 24).
Una manera de sugerir ese nivel de generalidad consiste en relacionar la película con otras películas, con películas de otros directores de modo que sugiera el propósito temático general del proyecto completo del director
Tras plantear estos interrogantes, el profesor de la Universidad de Chicago insiste en la idea de que “lo que una película debe hacer… es alcanzar un nivel de significación general donde esas nociones generales entren en juego y de algún modo se le planteen al espectador” (Ibidem), lo que es tan antiguo como la superioridad histórica del drama sobre la historia en la Poética de Aristóteles, y “tan reciente como la noción hegeliana del ‘universal concreto’, un ejemplo que expresa de la mejor manera su clase y revela la esencia de la clase mucho mejor que una definición abstracta”. (Ibidem). Como la cuestión sigue siendo “cómo puede sugerirse esa generalidad”, Pippin propone una manera que conecta muy directamente con lo que venimos haciendo en nuestra investigación. En nuestra metodología hemos insistido en la coherencia que la lectura longitudinal de la obra de un director nos puede suministrar, buscando al mismo tiempo espacios de diálogo con otros directores. Algo muy análogo a lo que realiza Pippin.
Una manera de sugerir ese nivel de generalidad consiste en relacionar la película con otras películas, con películas de otros directores de modo que sugiera el propósito temático general del proyecto completo del director, especialmente por referencia a las otras películas del cineasta, sugiriendo directamente de nuevo un propósito común y general. En algún momento, esas repeticiones y similitudes sugerirán una especie de similitud mítica[6]. (Pippin 2018: 24-25).
¿Cuál es la razón de mostrarnos precisamente esa narración de esa manera? … tiene mucho que ver con… una lucha general, común, por la interpretabilidad recíproca en un mundo social en el que se ha vuelto cada vez más difícil
No encontramos sólo un paralelismo conceptual entre cómo concibe Pippin su estrategia de buscar la generalidad de las películas y nuestra investigación sobre la filmografía de Leo McCarey. También entre las películas concretas, entre My Son John y Vertigo se pueden encontrar entrecruzamientos muy interesantes, a pesar de que Pippin, a diferencia de Stanley Cavell, no le preste atención explícita. Vamos a verlo reflejado en dos pasajes. En primer lugar, ante My Son John podemos hacernos con éxito estas preguntas que Pippin realiza con respecto a Vertigo, y que venimos respondiendo a lo largo del texto filosófico fílmico.
¿Cuál es la razón de mostrarnos precisamente esa narración de esa manera? Sugiero que tiene mucho que ver con lo que podríamos llamar una lucha general, común, por la interpretabilidad recíproca en un mundo social en el que esa interpretabilidad recíproca se ha vuelto cada vez más difícil y cada vez más vital, tanto para perseguir nuestros intereses como para la estabilidad y la seguridad de nuestras amistades y nuestras relaciones románticas. Podría decirse que la película explora por qué es una lucha, qué clase de sociedad hace que sea fracaso sea más probable y por qué, cómo y especialmente por qué nos las arreglamos para salirnos con la nuestra en esos intentos, qué podría contar, la mayoría de las veces por implicación, como un éxito en esta lucha y cómo podría lograrse. (Pippin 2018: 25).
Podría decirse que ese tratamiento no discursivo de aspectos de la irracionalidad humana trata de mostrarnos la “naturaleza” de esos fenómenos
La película de McCarey alcanza todavía una mayor densidad en esa descripción al situarla en el seno de una familia, en la que sus miembros, en gran parte por la inmersión ilegítima del control político tienen el riesgo cada vez mayor de olvidar el afecto familiar y ser unos extraños los unos para los otros. Lo hemos venido comprobando: Lucille nota que la relación con su hijo John ya no es la que era; John busca deshacer esa idea y atraerla hacia sí sin manifestar sus verdaderas intenciones; Dan se ve desconcertado ante su hijo y ante el apoyo que les presta su esposa; el agente Stedman entre en la familia Jefferson ocultando su identidad e intentando ganar la confianza de una mujer a la que está engañando, aunque lo recuerde a su propia madre.
Podría decirse que ese tratamiento no discursivo de aspectos de la irracionalidad humana trata de mostrarnos la “naturaleza” de esos fenómenos, lo que necesitamos entender para entender los malentendidos sistemáticos y profundamente recíprocos, la opacidad para nosotros mismos, el autoengaño y otras formas de limitación a las que estamos sujetos cuando tratamos de aprender lo que necesitamos saber (pero no podemos) en casos de confianza, amor y compromiso. (Pippin 2018: 25-26).
A veces se dice que en cualquier relación romántica entre dos personas hay envueltas seis. Están las dos personas que realmente son; están las dos personas como se ven a sí mismas y están las dos personas que ambas ven
Hay un segundo texto que Pippin aplica para las relaciones románticas, pero que resulta igualmente funcional para entender relaciones intensamente afectivas como son habitualmente las familiares.
A veces se dice que en cualquier relación romántica entre dos personas hay envueltas seis[7]. Están las dos personas que realmente son; están las dos personas como se ven a sí mismas y están las dos personas que ambas ven. Una vez se ha empezado a bajar ese camino, sin embargo, es difícil detenerse. podríamos decir que también está, para cada uno de ellos, la persona que aspira a ser vista por el otro. Esa persona podría ser muy distinta de la persona que cada uno de ellos realmente es y de la persona que ve. Eso nos llevaría a ocho. Si existe algo así como el autoengaño, habría una diferencia entre la persona que quiere ser vista por el otro y la persona que realmente el otro ve. En el misterio usual de la autodecepción, en cierto sentido ellos podrían saberlo y no estar dispuestos a corregir la percepción ideal. Eso nos llevaría a diez. Si traemos a colación la tesis freudiana, el padre de sexo opuesto de cada participante también se vería envuelto, lo que nos llevaría a doce; demasiada gente, cualquiera que sea el tamaño de la sala de estar o del dormitorio. (Pippin 2018: 27).
En My Son John esa misma pendiente también parece funcionar con las debidas salvedades. Además, si unimos este aspecto, al de la falta de confianza que se ha ido creando entre los miembros de la familia Jefferson, esa pluralidad de personas que se puede observar en los distintos diálogos entre los tres miembros de la familia (excluyendo los hermanos destinados al frente y no incluyendo, las intervenciones del Stedman, que también son un factor de distorsión, pero que complicaría en exceso la ecuación) parece tener mucho sentido.
Esa confianza fácil, que no reconoce ni aprecia la profundidad del desconocimiento, está también llena de riesgos…
Aunque aceptemos el juicio de Hitchcock que realiza Pippin, comprobaremos que no se haya excesivamente alejado del mismo McCarey. Aunque sólo sea por aceptar el elogio de Renoir tantas veces citado de que nadie en Hollywood conocía a las personas tan bien como McCarey.
Ahora bien, el desconocimiento en diversas formas en general (de la ignorancia, a ser engañado, al pensamiento fantasioso, al auto engaño) es algo parecido a una condición necesaria del mundo cinemático de Hitchcock[8]. Ningún otro director es tan capaz e intuitivo al explorar cinemáticamente en qué consiste vivir en, y soportar, ese estado de profundo desconocimiento, así como al describir los grandes riesgos que esperan a cualquiera que desafíe la complacencia cotidiana, la confianza fácil en que las cosas son en buena medida lo que parecen. Esa confianza fácil, que no reconoce ni aprecia la profundidad del desconocimiento, está también llena de riesgos, el mayor de los cuales es un moralismo estrecho suficiente como para pasar por una especie de ceguera. (Pippin 2018: 30).
Las apreciaciones de Robert. B. Pippin sobre la interrelación entre filosofía y cine, y sobre la aportación de las películas al conocimiento… son una ayuda muy valiosa para conseguir una mejor lectura de My Son John
El entrecruzamiento entre la obra de McCarey y la de Hitchcock libera a la primera de sufrir un tratamiento superficial, incapaz de tomar nota de la profundidad antropológica que se nos presenta. Y en concreto, la comparación entre My Son John (1952) del primero y Vertigo (1958) preserva a la producción de McCarey de una clasificación que la incluya entre las obras anticomunistas sin más. Si se siguen de cerca a los diversos personajes, Lucille, John, Dan, Stedman… hay motivos sobrados para ver la película como anticomunista, y también como anti anticomunista; como defensora de un verdadero patriotismo y denunciadora de su degeneración totalitaria; como partidaria de la motivación religiosa de los comportamientos morales pero también como profundamente irónica y crítica con la rigidez y el fundamentalismo religioso…
Las apreciaciones de Robert. B. Pippin sobre la interrelación entre filosofía y cine, y sobre la aportación de las películas al conocimiento, más en concreto para reflexionar sobre una psicología moral a raíz de las preguntas que suscitan los filmes son una ayuda muy valiosa para conseguir una mejor lectura de My Son John.
2. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (XIII)[9]: EL REGRESO DE DAN JEFFERSON (DEAN JAGGER) AL HOGAR, EBRIO Y SU DIÁLOGO CON SU ESPOSA LUCILLE (HELEN HAYES)
Una escena muda para dibujar ale regreso de Dan a casa, tras haber sido expulsado por su esposa por haber golpeado a su hijo

Vemos a Dan Jefferson (Dean Jagger) en el plano. Entra por la puerta de la casa, al lado izquierdo de la pantalla, en penumbra. Cierra. Detrás de él se ve que hay colgadas en la pared dos pinturas. Ha sido cuidadoso a la hora de juntar las hojas de la puerta. Se escucha una música ligera, casi burlesca, que rima con el estado de ebriedad con el que aparece el personaje. Se quita el abrigo y camina tambaleándose hacia la derecha de los espectadores. Mira hacia arriba como en dirección a Lucille (Helen Hayes). Llega a las escaleras e insiste en ese gesto. Coge el abrigo para colgarlo, mientras la cámara amplia el plano donde se ve a su esposa Lucille recostada en un sillón, con una mano en la cabeza. Le ha estado esperando en el salón, en lugar de irse a dormir. Dan deja también su gorra de la legión en el perchero. Lucille se despierta. A Dan se le cae la gorra, confirmando su torpeza incrementada por el consumo de alcohol. Su esposa, en un plano con sombras, fija en él la mirada. Dan va a comenzar a subir la escalera. La escena muda termina con esta intervención de Lucille.
Lucille Jefferson (En adelante, LJ, que gira la cabeza para ver bien a su esposo): “¡Buenos días!”. (La música para de golpe. Ella enciende la lámpara que se encuentra junto al sillón).
“Esa es una especialidad de los comunistas…¿Cuál?… Destrozar los hogares… Puedo no ser muy listo, pero eso lo sé”
La escena muda, sello inconfundible del estilo de McCarey, arraigado en su experiencia de las silent movies , ha presentado perfectamente el clima relacional entre los esposos. Ahora Lucille lo va a hacer explícito. Su saludo de buenos días es tanto una indicación de lo tardío de la hora, como de la invitación a que abra su mente al reconocimiento de los vergonzoso de su actuación violenta con su hijo John (Robert Walker).
Dan Jefferson (En adelante, DJ, que se detiene y responde en voz baja): “Buenos días… (Ella se apoya en el respaldo y cierra los ojos. Él se acerca vacilante con un periódico en la mano. Se va apoyando en la pared, y acaba haciéndole sobre la lámpara que Lu ha encendido. Al hacerlo va bajando la pantalla, ante la mirada entre irónica y perpleja de su esposa. Ante ello Dan se explica). Yo sujetaré eso”. (Plano de él esforzándose por subir la pantalla de la lámpara, con su esposa escrutándole).
LJ (Incorporándose, mientras Dan, al que la lámpara ilumina ahora destacadamente su cara, pone gesto de contrariedad): “Parece que te has acabado el barril”.
DJ (Hablando despacio, pero con ironía y resentimiento): “Los que no son muy brillantes pueden aguantar mucho”.
LJ (Con la cabeza gacha, disculpándose): “Dan, exploté… Siento haberte echado de casa”.
DJ (No pudiendo disimular los efectos de la bebida a la hora de hablar, pero sabiendo muy bien dirigir el tiro de su acusación hacia su hijo): “Esa es una especialidad de los comunistas”.
LJ (Mirándole extrañada): “¿Cuál?”.
DJ (En el mismo tono): “Destrozar los hogares… Puedo no ser muy listo, pero eso lo sé”.
“La cogiste llorona, Dan. No puedes soportar a nadie que mire hacia el futuro. Ni siquiera te aguantas tú…. John me lo explicó todo muy claramente, Dan. Tú sospechas de todo aquel que tiene puntos de vista liberales”
A pesar de que Dan no se encuentre en las mejores condiciones para razonar, el matrimonio está comenzando una conversación que ayuda a situar sus distintas posiciones. El esposo funciona desde los esquema de la legión y la sospecha hacia su hijo. Lu se inclina por inspirarse en las enseñanzas cristianas desde las cuales comprende su hijo.
LJ (Manteniendo un gesto reflexivo, y declarando con libertad ante su marido su modo de ver las cosas, más próximo a su hijo que a su marido): “Tendré que hablar contigo por la mañana… John defiende las mismas cosas que yo. Me tomará un poco de tiempo… él ama a la humanidad, Dan”.
DJ (Esforzándose por ganar un poco más de estabilidad): “A la humanidad… puede… pero a su padre, no… Soy un ser humano, soy un ser humano”. (Lo dice gimoteando).
LJ (Serena): “La cogiste llorona, Dan. No puedes soportar a nadie que mire hacia el futuro. (Está repitiendo los razonamientos de John. Mira que Dan está tambaleándose). Ni siquiera te aguantas tú”.
DJ (Apoyándose en una repisa que hay en la pared): “Estoy muy bien».
LJ (Con énfasis): “John me lo explicó todo muy claramente, Dan. Tú sospechas de todo aquel que tiene puntos de vista liberales. (La cámara toma un plano amplio y más iluminado de los dos). San Pablo era un liberal”.
DJ (Moviéndose hacia delante y apoyándose otra vez en la lámpara): “No metas s san Pablo en esto”. (Baja de nuevo la pantalla con un sonido chirriante).
LJ (Estirándose para sujetarlo como si Dan fuese un niño): “Deja la lámpara». (Entre los dos la suben. Gesto de paciencia de Lucille).
“Simpatizas con el liberalismo de John. Pues atraparon a una como él en Washington… No supondrás ni por un momento… Conoce a un montón de gente que habla como nuestro hijo John”
El arte de McCarey consigue que algo que parece sobre todo una confrontación verbal de ideas en realidad se exprese como una contraposición de actitudes personales. Lucille es en cierto modo como la madre también de su esposo, cuya vulnerabilidad reconoce y protege. Se produce, por tanto, una rivalidad entre padre e hijo por hacerse acreedores de la protección de la madre. Los gestos de ebriedad de Dan hacen muy plástica esa dependencia.
DJ (Con el tono con el que viene expresándose): “Simpatizas con el liberalismo de John. (Le enseña el periódico que lleva en la mano). Pues atraparon a una como él en Washington. (Pone el rotativo sobra las piernas de ellas que sigue sentada y se lee la primera página, con la cabecera “The Washington Globe” y un titular destacado: “RUTH CARLIN SENTENCIADA”. A continuación un subtítulo: “A la espía condenada le caen veinte años”. Y bajo un párrafo explicativo: “Todavía rechaza dar más nombres. El FBI sigue investigando a los altos manos de la red de espionaje”).
LJ (Consciente de que una información de este tipo sitúa ya la confrontación no en el plano de las ideas, sino en el de la acción política directa): “No supondrás ni por un momento…”.
DJ (En primer plano aflojándose la corbata y hablando como quien aporta datos inquietantes): “Conoce a un montón de gente que habla como nuestro hijo John”. (Se quita definitivamente la corbata y se sienta de espaldas a la cámara frente a Lucille, a la que se ve a una cierta distancia mientras lee el periódico).
LJ (Serena): “La cerveza habla por ti”.
“No voy a dar más clase ya a los niños pequeños… Lo dejo. ¿De qué sirve en enseñar …valores como la honestidad, la bondad, el amor al hogar o al país…?”
Sin embargo, Dan no está confundido sobre lo que quiere decir. Lee que hay algo incompatible entre la evolución que está experimentando John y los principios en los que lo han educado. No ve la armonía que su esposa sí considera que existe en los planteamientos de John. Esta contradicción pone en crisis su vocación de maestro de niños pequeños. Dan puede tener gestos de fanatismo y de cerrazón mental. Pero no es un cínico. McCarey lo deja bien patente.
DJ (Respondiendo de modo pueril a la acusación de Lucille, de espaldas a la cámara): “No, nos es so. Le he dado al whisky”.
LJ (Mirándole): “No estás en forma para dar clase por la mañana a los niños pequeños”.
DJ (De perfil, afligido): “No voy a dar clase a los niños pequeños por la mañana, no voy a dar más clase ya a los niños pequeños… Lo dejo. (Levanta las manos). ¿De qué sirve en enseñar … (ahora de frente en el plano)… valores como la honestidad, la bondad, el amor al hogar o al país…?. A nadie le importa. (Con Lucille en el plano). ¡Oh!. Algunos padres están muy interesados en las notas. (Plano de Dan en primer término con Lucille al fondo). Buen expediente. Ningún carácter[10]. Los padres. (De nuevo en el plano). A ellos no les importa. Dejo todo esto. Un padre vino a la escuela. Quería que me despidieran. Oyó que había hablado de Dios en clase…”. (Pone un gesto de ironía al recordarlo. De nuevo plano de perfil).
Sabemos que McCarey estaba convencido de la necesidad de hablar más de Dios en el cine… ¿Está expresándose por boca de Dan? No lo parece. El cine es un ámbito de libertad… mientras que el padre de los Jefferson está refiriéndose a ejercer su autoridad en la escuela…
Sabemos que McCarey estaba convencido de la necesidad de hablar más de Dios en el cine (McCarey 1948). ¿Está expresándose por boca de Dan?. No lo parece. El cine es un ámbito de libertad, en el que los espectadores pueden avalar o rechazar libremente sus contenidos … mientras que el padre de los Jefferson está refiriéndose a ejercer su autoridad en la escuela… por encima de los derechos de los padres. Un planteamiento autoritario que ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos no avalaba. El derecho a la educación recogido en el artículo 26 ya se refería a ese respeto a las opciones educativas de los padres en el tercer párrafo:
Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos..
Y previamente, en el número dos señalaba ya directrices de la educación del carácter que no parece que sean las que Dan tiene en mente.
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. (O.N.U, 1948).
“¡Piensa en la escritura! Muchos cheques sin fondo tienen muy buena letra…. Los falsificadores tienen una excelente caligrafía. ¿Te aburro?”
El director distingue con finura lo que sería la honestidad de Dan al exponer sus planteamientos de lo que sería considerarlos acertados. Con su enfrentamiento con respecto a los padres, Dan está dudando de las posibilidades educativas de la familia y proponiendo que sea el Estado, a través de la educación, quien remedie este déficit de las potencialidades educativas de la primera célula de convivencia. Un signo inequívoco de inclinación hacia el totalitarismo. (Archambault 1950: 80-81).[11] Tiene una recta pretensión de enseñar algo más que asuntos técnicos o instrumentales. Pero su método impositivo es inadecuado.
DJ (Continuando con su queja): “El pequeño hijo de un padre como ese se chivó… Debo enseñar a ese soplón… (de nuevo en primer plano)… lectura, escritura y aritmética… (Con Lucille en el plano que sigue divertida cómo está contando la anécdota). Supón que saca sobresaliente en las tres… (ahora en el plano con Lucille al fondo) … y un cero en carácter[12]… (Representa la escena). Lectura… sobresaliente… (De nuevo en el plano). Pero si no sabe nada sobre su fe[13], lo que sea, su cabeza estará tan vacía como John cree que está la mía. (Plano de Lucille con la mano en la barbilla, más seria). ¡Piensa en la escritura!. Muchos cheques sin fondo tienen muy buena letra. (Gesticula de modo exagerado: aprieta los labios, mueve las manos y levanta el dedo con énfasis). Los falsificadores tienen una excelente caligrafía. (Plano de Lucille con el periódico y los dedos sobre los labios). ¿Te aburro?”.
“Perdí el control cuando me dijo que le ponía difícil a él honrar a su padre y a su madre. ¡No es verdad! Él honra a su madre. Y yo también… Yo te honro, Lu”
El discurso de Dan marca, por tanto, el dato que hemos venido apuntando en la primera parte de esta contribución acerca de la psicología moral de los personajes. McCarey no está haciendo una película anticomunista porque el encargado de representar ese punto de vista muestra profundas carencias de fundamento en su propuesta y de madurez en su personalidad. No es de extrañar que miembros afines a la entidad que aquí se representa como la legión protestaran. McCarey ponía sobre el tapete su profunda contradicción: apoyando una ideología totalitaria erosionaban la fuente de los valores en el amor familiar.
Lucille ha escuchado con simpatía el discurso de Dan por su ingenuidad. Pero no lo suscribe. Y mucho menos como parapeto de haber actuado como ha actuado con su hijo.
LJ (Moviendo las manos): “Acuéstate ya, tontorrón. Ya me contarás por la mañana por qué golpeaste a tu hijo”.
DJ (En el plano, de espaldas, mientras se levanta): “Te lo diré ahora en un momento. (Con Lucille ahora en el plano). Perdí el control cuando me dijo que le ponía difícil a él honrar a su padre y a su madre. (Lucille cierra los ojos al escucharlo. Plano de ella con Dan de pie a su lado. Ella se pone la mano en la boca, con gesto de aflicción)… ¡No es verdad!. Él honra a su madre. (Ella se le queda mirando y él se agacha para hablarle mejor). Y yo también… Yo te honro, Lu”. (Su voz vacila. Ella le da unos golpecitos en el brazo mientras le sonríe. Gesto lloroso de dan). ¡Él se burló!”.
Pero él se burla de su padre… ¿Viste cómo actuó cuando cantaba mi canción?… Si no te gusta el tío Sammy… Entonces vuelve..”
McCarey ha dejado explícito que hay un conflicto de afectos entre el padre y el hijo más allá de las ideas. Podríamos señalar que el director deja apuntado un asunto que necesita ser trabajado por los propios miembros de la familia para crecer en una mejor relación entre ellos. Pero en lugar de profundizar incorpora un nuevo inocente que rebaja la intensidad emocional de la situación. Más allá del conflicto con su hijo, la proverbial torpeza de la mayor de los Jefferson pude estar detrás de un mal gesto con apariencia de agresión. Algo que los penalistas señalan como preterintencionalidad: que la acción va más allá de lo querido por el sujeto.
En efecto, ahora Dan pega un golpe en el brazo del sillón donde tiene Lu apoyada la mano e impacta los dedos de su esposa, que reacciona dolorida, llevándose las falanges a la boca. Dan acerca sus manos para disculparse.
DJ (Apurado): “Lo siento”.
LJ (Riéndose de su torpeza): “No es nada”.
DJ (Lamentándose e insistiendo en su argumento): “Pero él se burla de su padre. (Se levanta). ¿Viste cómo actuó cuando cantaba mi canción? (Se da la vuelta e imita el modo de interpretarla de John, con el dedo levantado, en un plano que también recoge a Lu riéndose. Va cantando). Si no te gusta el tío Sammy. (Lucille en el plano lo mira tapándose la cara). Entonces vuelve..”.
“¿Quién está ahora destrozando nuestro hogar?… Si rompo algo lo arreglo. Sólo quería mostrarte el estúpido comportamiento de tu hijo… ¿De dónde le vendrá su torpeza?”
Otra vez los acontecimientos se imponen sobre lo verbal, y la falta de habilidad de Dan trasforma por completo el momento. Vemos que Dan imita a su hijo John tarareando la cancioncilla mientras sube las escaleras… Se cae y al hacerlo propina un golpe a la barandilla, haciendo saltar alguno de los barrotes. A continuación se ve un plano del mayor de los Jefferson deslizándose por los peldaños, y de Lucille que le mira alarmada. A continuación vemos que la cámara enfoca a Dan sujetándose a la barandilla del final de la escalera.
LJ (Mirándole seria y recriminándole): “¿Quién está ahora destrozando nuestro hogar?”. (Tras sentenciar esto, se la ve riendo de medio lado de espaldas a la cámara).
DJ (Serio, defendiéndose): “Si rompo algo lo arreglo. Sólo quería mostrarte el estúpido comportamiento de tu hijo”. (Plano de Lucille sentada que mira hacia arriba).
LJ (Irónica, buscando que Dan se aproxime un poco a John): “¿De dónde le vendrá su torpeza?”. (Vemos a Dan que ha intentado de nuevo subir y se ha caído a continuación por las escaleras, con gesto asustado, y a continuación a Lucille que mueve la cabeza con incredulidad hacia lo que está viendo).
DJ (En el plano, frunce el ceño mientras intenta levantarse): “¿Sabes? Lo he estado pensando. No voy a despedirme. (Se levanta de nuevo). Volveré mañana a la escuela y seguiré enseñando a los niños”. (Lo dice como pronunciando una declaración de compromiso. Al terminar mira la escarea y sube ya con aparente tranquilidad. Fundido).
3. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (XIV): LA LLAMADA DE JOHN Y LA INESPERADA VISITA DEL AGENTE STEDMAN VAN RESQUEBRAJANDO LA CONFIANZA DE LUCILLE
“Que te hayas acordado de mí me ha alegrado el día… Es una pena que tu padre no esté para que puedas hablar con él “

La escena que acabamos de relatar será la última en la que Lucille goce de cierta paz. Su esquema de juicio sobre la situación parece haber llegado a una cierta estabilidad. Está convencida de que John expresa los mejores ideales cristianos y que es la intransigencia de su marido la que debe modificarse. Sin embargo, a partir de este momento la madre de los Jefferson irá encajando una serie de acontecimientos que funcionarán como pruebas que van restringiendo su confianza en John.
Plano de la asa. Es de día. Vemos a Lucille que está intentando volver a poner en su sitio los barrotes que Dan hizo saltar cuando regresó de noche a casa. Lo hace desde el suelo de la planta baja de la casa, mientras canturrea. Da unos golpes con un martillo para asegurar la pieza que se había desprendido. Sigue cantando bajito y pegando golpes, cuando suena el teléfono. Se detiene, con gesto de cierto fastidio. Sigue dando golpes. Por fin desiste, y ya con mejor gesto donde el aparato, en la ya conocida esquina del pasillo.
LJ (Al teléfono): “¿Hola?… Sí… (Cambia la voz con dulzura). Hola, John. (Plano de John sin sonido, en una cabina, con una tela de malla metálica delante, lo que le confiere un aire extraño de aislamiento). Que te hayas acordado de mí me ha alegrado el día… (Sonríe contenta y continua en tono conciliador). Es una pena que tu padre no esté para que puedas hablar con él”. (Plano silente de John en el que se le ve hablar. Plano de Lucille a continuación).
“Sí, ya sé que estás muy ocupado y que esto es caro, pero créeme que lo vale cariño. Y espero que tu día sea tan luminoso como has hecho el mío. Adiós… ¿Qué? ¡Oh! Tus pantalones… ¿Esas cosas viejas? Se las dimos al P. O´Dowd tal y como dijiste…”
La alegría de Lucille contrasta con la aparición sombría de John. No se le escucha decir una sola palabra y su gesto detrás del tejido metálico subraya la distancia con respecto a su madre. Mientras en ella fluyen sentimientos de alegría y acogida cordial, en él parece aflorar tan sólo un comportamiento estratégico, preocupado por lo que ha podido ser de sus pantalones rotos. Son dos niveles muy distintos de la conversación. Vemos a Lucille que continúa expresándose de ese modo tan comprensivo con su hijo.
LJ (En el plano, muy cálida): “Sí, ya sé que estás muy ocupado y que esto es caro, pero créeme que lo vale cariño. Y espero que tu día sea tan luminoso como has hecho el mío. Adiós. (Va a colgar cuando escucha que John añade algo, muy encontraste con el tenor de lo que ella está diciendo). ¿Qué? ¡Oh! Tus pantalones… ¿Esas cosas viejas? Se las dimos al P. O´Dowd[14], tal y como dijiste… ¿Por qué? ¿Te olvidaste algo en ellos? (Plano de John hablando y a continuación de Lucille). John, pareces preocupado. ¿Has llamado por eso?… Muy bien, muy bien… De acuerdo, te los conseguiré. Sí (Con un tono vacilante en la voz). Los conseguiré esta tarde…. ¿Ahora mismo?… De acuerdo. Tu padre tiene el coche, pero yo caminaré de todas formas hacia allí. (Retorna a la despedida). De acuerdo… Bueno… Ha sido bueno conseguir hablar contigo, John. Adiós”.
“¿Cuál es el motivo de su visita, Mr. … Usted no me dejó su nombre la vez anterior. Espero que esta vez sea lo primero que haga… Stedman, Mrs. Jefferson… Federal Bureau Intelligence…”
La conversación no ha dejado bien a Lucille. Capta que hay algo que se le escapa, que no ha sido declarado por John con sinceridad. Tras colgar el teléfono su gesto es de perplejidad ante las prioridades de su hijo. Se estira la chaqueta. Camina en dirección hacia la escalera. Suena el timbre de la puerta.
Plano de ella que la abre mientras su imagen se refleja en el espejo de recibidor, como ya pasara con Dan la primera vez que se encontró con John[15]. Esa imagen oblicua a través del espejo la emplea McCarey para indicar que va a haber problemas de comunicación (o siguiendo la observación de Pippin para mostrar las duplicidades de los personajes con las que se habla), Abre y también se refleja en el espejo la sombra de un hombre con sombrero. Ella lo mira seria. Abre la puerta un poco más y el tipo se quita el sombrero. Los más observadores podrán reconocer ya la silueta de Stedman (Van Heflin).
LJ (Seria, sin saludar): “¿Cuál es el motivo de su visita, Mr. … Usted no me dejó su nombre la vez anterior. Espero que esta vez sea lo primero que haga”. (En el espejo aparece Stedman, ya con el sombrero quitado, y vemos también de este modo que le enseña su documentación identificadora).
Stedman (En adelante ST): “Stedman, Mrs. Jefferson”. (Le hace entrega de su documentación).
LJ (Lee): “Federal Bureau Intelligence…”. (Ya abre de par en par la hoja de la puerta y Stedman pasa y se guarda su credencial en el bolsillo interno de su abrigo cuando Lucille se la devuelve).
“Bueno, soy consciente de que esto es un golpe para usted. Pero no quiero asustarla… No estoy asustada, Mr. Stedman”
Lucille ya no actúa con la ingenuidad con la que recibió a Stedman la primera vez, sin ni siquiera inquirir por su nombre. La conversación que acaba de tener con su hijo la dejado en cierto estado de alerta, intuyendo que algo pasa. Y la presencia del que ahora ya sabe que es agente del FBI contribuye a incrementar el clima de sospecha, Su confianza en John parece seguir resquebrajándose. Venos que a continuación va a coger su sombrero, pero se para.
LJ (Dando una indicación directa sobre el disgusto que le produce su presencia): “No, no cogeré su sombrero. Tengo el presentimiento de que no se quedará mucho tiempo. (Camina por delante de él y a continuación vemos en el plano el salón de la casa. Ella camina despacio como con un mal presentimiento. Música propia de una escena dramática. Lucille se sienta en un sillón de dicha estancia).
ST (Señalando con el sombrero otro sillón en frente): “¿Le importa que me siente?”.
LJ (Con gesto resignado): “No, no me importa”.
ST (Lo hace en el brazo del sillón, en el plano): “Bueno, soy consciente de que esto es un golpe para usted. Pero no quiero asustarla”.
LJ (Manteniendo la compostura, en el plano frente al agente): “No estoy asustada, Mr. Stedman”. (pero lo dice tragando saliva).
ST (Ahora de espaldas): “Tengo la impresión de haberla sorprendido”.
LJ (De frente, con él de espaldas): “Naturalmente… (Hace el gesto de leer en su mano, en alusión a su identificación como agente del FBI) … cuando me ha mostrado quién era…”.
“… no veo por qué debería contarle nada… Bueno, tiene derecho a no colaborar… ¿Estaba en su derecho traicionar? Pues eso hizo. Traicionar mi confianza, buscando que yo hablara mucho”
El proceder de Stedman es, como ya señalamos con respecto a su primera aparición[16], claramente manipulativo. Busca ganarse la confianza de la mujer del modo que sea. Pero ahora lo tiene más difícil. Y por eso no duda en interpretar lo que puede sentir Lucille para ejercer con ella una nueva ascendencia o superioridad.
ST (Con calculada firmeza para ser persuasivo): “No, antes de eso. Yo… yo pensé que usted parecía más sorprendida cuando usted me vio…que cuando usted descubrió quién era…”.
LJ (Serena y con ironía, mostrando a Stedman que no ha funcionado su impostura): “Bueno, ¿qué le parece si me dice por qué está aquí y así intentaré tener la expresión adecuada?”.
ST (En el plano, frotándose una mano): “Es sobre John”.
LJ (Ya con más inquietud): “¿Qué cree…?. ¿Qué cree que ha hecho?”.
ST (De espaldas): “No estoy seguro de que haya hecho algo…”.
LJ (Seria y desautorizando la estrategia del agente): “Pues sea lo que sea no lo averiguará hablando conmigo. De todos modos , no veo por qué debería contarle nada”.
ST (De espalda): “Bueno, tiene derecho a no colaborar”.
LJ (Incisiva, recordando lo que fue su primer encuentro, en el que Stedman le sonsacó mucha información): “¿Estaba en su derecho traicionar? Pues eso hizo. Traicionar mi confianza, buscando que yo hablara mucho”.
“Sé que nuestros métodos han sido criticados desde ciertos medios porque no dejamos de ir tras ellos noche y día… Pero nadie pone inconvenientes al que protege su negocio al investigar el crédito de sus clientes”
McCarey —de nuevo poniendo en un brete a quienes catalogan la película de modo simple como anticomunista— está dibujando críticamente los modos de proceder totalitarios por parte del FBI, olvidando los derechos de los ciudadanos a los que tiene que servir. Lucille será la víctima, un medio a utilizar del modo que sea hasta llegar a John. Y lo iremos viendo en sucesivas entregas a lo largo de la película.
ST (En el plano, juntando las manos, en un gesto de contención ante el ataque recibido). “Sé que nuestros métodos han sido criticados desde ciertos medios porque no dejamos de ir tras ellos noche y día. (Plano de Stedman de espaldas y de Lucille que frunce el ceño). Pero nadie pone inconvenientes al que protege su negocio al investigar el crédito de sus clientes. (Ella se estira y el plano vuelve a Stedman). Las compañía de seguros se protegen investigando a fondo”.
LJ (En el plano, agachando la cabeza): “Bueno. Siempre he tenido un gran respeto por ustedes… hasta ahora”.
ST (Mirándola con voz persuasiva y ella en el plano con gesto perplejo): “¿Quiere contestar a algunas preguntas?”.
LJ (En el plano con Stedman de espaldas): “¿Cuáles por ejemplo?”.
ST (En el plano de espaldas): “Me gustaría saber por qué John se marchó de repente”.
LJ (Con el agente de espaldas, en el plano, evasiva): “Yo sé por qué. Tenía una buena razón para salir rápidamente. (Con Stedman en el plano mirándola). Pero no sé por qué tendría que decírsela”.
“Puede quedarse si quiere. No hay problemas… Registre la casa… Todo lo que encontrará es que mis camas están sin hacer. No he acabado mis tareas gracias a usted”
Lucille ha aprendido bien la lección de no hablar demasiado. Es una mujer que combina una evidente fragilidad física con una clara determinación moral, que le fortalece el carácter. La justificación utilitarista de los medios que emplea el FBI lejos de ganar sus respeto, le hace perder parte del respeto que sentía por ellos hasta el momento. Y por eso no duda en frenar en seco las maniobras de Stedman con una asertividad que deja atónito al propio agente.
LJ (Decidida, mientras Stedman baja la cabeza): Lo que sé es que soy yo la que se marcha ahora. Tengo mucho que hacer. (Se levanta). Todavía no he hecho la compra. (Stedman mira con sorpresa cómo Lucille se acerca a la puerta y abre. Cuando sale se ve tras ella la fachada de la casa de en frente). Puede quedarse si quiere. No hay problemas. (Con un gesto con la mano). Registre la casa. (Stedman avanza de espaldas a la cámara y ella se acerca de frente). Todo lo que encontrará es que mis camas están sin hacer. No he acabado mis tareas gracias a usted”.
(Plano de Stedman que se queda apoyado en la pared mirándola mientras ellas camina por la calle. Da media vuelta, se pone el sombrero y cierra la puerta. Esta vez es él el que ha perdido el pugilato y no ha podido extraer ninguna información de Lucille… salvo la de saber ya que ella ha aprendido a protegerse de sus métodos. Cambio de escena).
4. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (XV): LA RECUPERACIÓN DE LOS PANTALONES DE JOHN EN LOS LOCALES PARROQUIALES DEL P. O’DOWD (FRANK McHUGH)
“Bueno. ¿Se acuerda de aquellos pantalones que le di? Son de John y quisiera que se los devolviera”

Vemos a Lucille que camina por una calle de la ciudad, levemente asfaltada con amplio espacio para los árboles a los lados. En primer plano se ve un vehículo aparcado. Es la camioneta del P. O’Dowd (Frank McHugh). Mientras avanza, el ciento levanta el cabello de la madre de los Jefferson. Se detiene al lado del vehículo, abierto por la parte trasera y lleno de trastos. Al otro lado de la misma ve al párroco.
LJ (Acercándose hacia el presbítero): “¡Oh! Está usted aquí, padre. ¡Hola!”.
POD (Alegre, va vestido con una chaqueta de lana sobre su camisa de clériman): “¡Oh! ¡Hola! ¿Viene a echar una mano? Quiero que vea esto. (Y abre un paraguas sin tela, sólo con las varillas. Ella se ríe mientras el hace un gesto paródico de darle utilidad). “Ya hay algo que se puede usar. Mrs. Mooney me lo dio. ¡Oh!. Esa mujer tiene un corazón de oro“. (Mete el paraguas en una cesta y se gira).
LJ (Acariciándose la cabeza, como manifestación de un cierto apuro): “Padre, quiero que me devuelva una cosa”.
POD (Dejando a un lado una cesta que llevaba en las manos, mientras se le ve completamente rodeado de trastos, en la parte trasera de una casa): “¡Vaya tramposa![17]”.
LJ (Con humildad): “Bueno. ¿Se acuerda de aquellos pantalones que le di?. Son de John y quisiera que se los devolviera”.
POD (Con la misma ironía): “Entonces el tramposo es él[18]. Puede que haya olvidado algo en ellos”.
A la búsqueda de un pantalón gris, de franela, con una raya…
La pregunta inocente del párroco conecta con la inquietud de Lucille, a la que la conversación con John por teléfono y la posterior con Stedman le han dejado en estado de alarma. Ahora quiere medir sus palabras, no realizar ninguna expresión que pueda implicar negativamente a su hijo.
LJ (Que empieza a registrar montones de ropa, pero contesta de ese modo porque quizás ya comience a sospechar algo y no quiere dejar pistas): “No creo. Se lo pregunté y me dijo que no. Yo no los quiero para nada”.
POD (Mientras se agacha, en un plano al que a Lucille se le ve al fondo, de espaldas, inspeccionando montones de ropa): “Si están aquí los encontraremos”.
LJ (Mirando un montón): “Aquí están algunas de mis cosas”. (Plano más cercano de ella revolviendo las prendas y el P. O’Dowd que se le acerca).
POD (Antes de ponerse a buscar): “¿Sabe de qué color eran?”.
LJ (En la misma actitud): “Sí, eran grises, de franela”.
POD: “Grises”. (Y se pone a buscar con ella).
LJ (Sin dejar de mover ropa): “De franela”.
POD (En la misma actitud): “De franela”.
LJ (Completando la información): “Creo que tenían una raya”.
POD (Repitiendo la descripción completa): “Grises, de franela, con una raya”.
POD (Levantando una prenda como si fuera un trofeo): “Aquí hay uno de franela, gris, con una pequeña raya… pero es un abrigo. (Y lo retira a un lado). ¿No me puede dar otra pista?”.
LJ (Mostrándolos y acercándoselos). “Sí, aquí están”. (Se ríe).
Ya me di cuenta el domingo hablando con John lo que ha cambiado desde que llevaba pantalones cortos… Siempre dije que fue el mejor monaguillo que jamás tuve… No sólo ayudaba en Misa, sino que tenía algo
En todo el panorama de esta parte de la película el P. O’Dowd es la única presencia inocente. Es un hombre sencillo, con buen humor, que no busca segundas intenciones en las cosas. Por eso Lucille se siente bien con él, en un trato que dista completamente con la conversación con Stedman. Sus preguntas proceden de una sincera preocupación por el otro.
POD (Mirándolos: “No son gran cosa, ¿verdad?. En mi opinión estos pantalones son una completa ruina”.
LJ (Asintiendo). “Es lo que intenté decirle”.
POD (En el plano, mirándolos, sin doblez): “¿Cómo se hizo esto?”.
LJ (Un poco apurada, vacilando a la hora de escoger las palabras, para ni mentir ni dejar mal a Dan): “Él, él… tropezó… Una mala caída”.
POD (Con buen tono): “Quien quiera que sea su sastre no conseguirá hacer de esto un traje para los domingos”.
LJ (Mirándolos, en el plano): “Son de una buena calidad”.
POD (En el plano ahora, muy implicado con este pequeños asunto de su parroquiana): “Podrían arreglarse. Claro que tendría que estar sentado todo el tiempo. (Mostrando cómo se podría remediar…). Le diré lo que puede hacer… Se pueden cortar por aquí y hacer unos pantalones cortos… (Plano de Lucille mirándolos). Ya me di cuenta el domingo hablando con John lo que ha cambiado desde que llevaba pantalones cortos. (Ella se levanta como si hubiese encontrado algo). Siempre dije que fue el mejor monaguillo que jamás tuve. (Plano de Lucille de frente con gesto de angustia). No sólo ayudaba en Misa, sino que tenía algo. (Con el P. O’Dowd en el plano sonriendo). Parecía feliz haciéndolo como un Mariscal de Notre-Dame”.
“También Chuck y Ben cuando me ayudaban a misa… Mírese. Sólo por nombrar a Chuck y Ben…”
Pero la conversación ligera del párroco no alivia lo que ella ha descubierto, y que aumenta sus sospechas acerca de la conducta extraña de John. Incluso el sacerdote cree adivinar que el gesto preocupado de Lucille es por sus hijos que se encuentran en el frente. Vemos en el plano a Lucille con cara de honda preocupación.
POD (Continuando con su conversación amable): “También Chuck y Ben cuando me ayudaban a misa… (Plano de la mano de Lucille que oculta algo. Plano del P. O’Dowd, interpretando mal su gesto). Mírese. Sólo por nombrar a Chuck y Ben…”.
LJ (Doblando el pantalón con cara de sufrimiento): “¡Adiós, Padre!”. (Y se le avanzando por el camino de vuelta, con el sonido de los tacones y el tema de la película, mientras suena el tema principal de la película. El breve encuentro con el párroco, la alegre búsqueda de los pantalones, las soluciones del párroco para transformarlos en bermudas… han sido una ligera tregua en la pendiente de sospecha y decepción que va a vivir Lucille en las siguientes escenas).
5. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (XVI): LA VISITA A WASHINGTON DE LUCILLE, BAJO EL ESPIONAJE DE LOS HOMBRES DE STEDMAN DEL FBI Y CON UN DECEPCIONANTE ENCUENTRO CON SU HIJO JOHN (ROBERT WALKER)
“Disculpen. Ya está aquí, ¿eh? Eso parece. O viene a verme o a otro sitio”

La película va a entrar en una fase en la que de lleno se mete en el terreno del cine de espías. Un entorno en el que la pequeñez y la vulnerabilidad de Lucille quedan más patentes. Su presencia en Washington es seguida por unos agentes desde que pone el pie en tierra desde el avión. Asistimos a un cambio de escena. Vemos a unos pasajeros que bajan de un avión y a continuación a Lucille que se sujeta el sombrero mientras también desciende del aparato, con un abrigo por encima del vestido. Lleva un paquete bajo el brazo. Un hombre con sombrero y gabardina, un agente del FBI como pronto sabremos, se le queda mirando y la sigue mientras avanza por el aeropuerto.
De nuevo cambio de escena. Vemos al agente llamando por teléfono. Plano de la mesa de un restaurante. Entre las personas que la ocupa hay un hombre que habla y que parece ser el encargado del local.
Encargado (A los demás): “Cuando hagan esto… (Escucha que el teléfono suena). Disculpen un momento. Contesta con el nombre del local). “Arbie’s… Un momento”. (Da unos pasos y avisa a Stedman, que está junto a la pared del restaurante en una mesa comiendo con otras personas).
Stedman (A los otros comensales): “Disculpen. (Se limpia la boca con la servilleta y se levanta. Camina hacia el teléfono). ¿Sí?. (En primer plano). Ya está aquí, ¿eh?. Eso parece. O viene a verme o a otro sitio”.
“Sólo quería… Los pantalones, ya. No pareces especialmente feliz de verme, aunque sí de ver los pantalones”
De nuevo cambiamos de decorado. Plano de Lucille con John (Robert Walker) en su despacho. Miran desde la ventana , moviendo las lamas de la persiana. El joven está enseñando a su madre las vistas de la ciudad que se alcanzan desde su despacho.
John Jefferson (En adelante JJ, vestido con traje de chaqueta y su madre como la vimos en el aeropuerto): “Hay una bonita vista desde aquí. Y ahí está el Capitolio. (Y abre las lamas de la persona para mostrarlo mejor a su madre, que se ha apartado unos pasos de ella). Y más abajo hay un pequeño parque… (Al darse cuenta, John se acerca donde ella y le aprieta cariñosamente la espalda). ¡Oh, madre!. Pareces cansada. ¿Por qué no te sientas?. (Ella lo hace y se que le queda mirando). Ahora, dime, ¿cómo has venido?”.
LJ: “He volado”.
JJ (Acentuando el gesto de asombro): “¡No! ¿Tuviste el valor para subir a un avión?”.
LJ (Quitándole importancia): “Oh, no! (Saca el paquete con los pantalones). Parecías tan ansioso de tenerlos con prisa..”.
JJ (Apoyando su mano en el respaldo del sillón donde está sentada su madre, protestando por tanta abnegación): “¡Pero no tenías que…!”.
LJ (Mirándole inquisitivamente): “¿No?”.
JJ: “Podías haberlo enviado por correo… Sólo quería…”.
LJ (Sensible). “Los pantalones, ya. No pareces especialmente feliz de verme, aunque sí de ver los pantalones”.
«¿Sabes? Cuando dijiste que ibas a andar por todo ese camino… me preocupé y te llamé para decirte que cogieras un taxi a mi cargo. Pero no había nadie que contestara”
La expresión de Lucille suena en el mismo tono que tuvo la decepción al hablar con John por teléfono. Va confirmando cada vez más que su hijo no es sincero con ella, y que donde ella quiere ver gestos de afecto hacia ella, en realidad hay otras motivaciones.
JJ (Sentándose en frente de ella): “¡Oh, madre! ¡Los pantalones! Estoy encantado de verte… Sólo que… Sólo que me sorprende que volaras hasta aquí… (Lo dice mientras junta las manos delante de sus labios, en un gesto un tanto afectado, que muestra su falta de fluidez o sinceridad en la comunicación afectiva con Lucille. A continuación el plano nos lo muestra de espaldas con Lucille delante. De nuevo él de frente y ella de espaldas, él ahora con las manos cruzadas. McCarey, con estos cambios de plano sigue subrayando una distancia física entre los personajes, espejo de una distancia mayor). De todos modos, todo salió bien. (Coge el paquete). Pese haber formado ese lío con los pantalones, … estoy contento. Así he podido verte. (Plano de Lucille de espaldas y de él que sonríe. La cámara lo muestra en seguida que se le acerca y pone su brazo detrás de ella). ¿Sabes? Cuando dijiste que ibas a andar por todo ese camino[19], me preocupé y te llamé para decirte que cogieras un taxi a mi cargo. Pero no había nadie que contestara”.
LJ (De lado, con John de frente): “Me había marchado… Pero había alguien. Él. (Lo piensa mejor). No, seguro que se había ido también…”.
JJ (Con cara de extrañeza): “¿Quién?”.
“Podría ser alguien del FBI. Ya sabes, en una de sus inspecciones de rutina… No debemos culparles. Después de todo cumplen con su deber al investigarnos y protegernos. Tienen mucho trabajo estos días. Ya sabes”
Lucille está haciendo un esfuerzo por esclarecer las cosas. Del mismo modo que no dejó que el agente del FBI le manipulara, ahora tampoco quiere ocultar a John su presencia en la casa. Quiere ver cuál es su reacción.
LJ (Con la cabeza agachada): “El hombre que no te preocupaba. (John se apoya en el respaldo, como para estar en mejor disposición de analizar lo que su madre le cuente). Él volvió. (Pausa. Ella le mira). Aunque no te preocupes su nombre es Stedman”.
JJ (Con el mismo gesto de no entender la situación): “¿Él volvió? (Ella asiente). Y tú has venido a traerme estos pantalones. (Levanta el dedo)… para poder hablar de él, ¿eh? (Agacha la cabeza y desata el cordel del paquete). ¿Sabes? He pensado mucho sobre él. Podría ser alguien del FBI. (Plano de John de espaldas y de Lucille con gesto de angustia). Ya sabes, en una de sus inspecciones de rutina… (John en el plano, moviendo las manos). No debemos culparles. Después de todo cumplen con su deber al investigarnos y protegernos. (Saca el pantalón). Tienen mucho trabajo estos días. Ya sabes. Tienen que hacer esas cosas. (Plano de John de espaldas y Lucille que mira cómo él registra los pantalones). Ya veo lo que quieres decir, madre. (Se levanta y mira los pantalones). ¡Vaya! Es sorprendente lo que nuestros sastres pueden… (Se para y mira a su madre, Detrás de él hay un retrato del Presidente Lincoln). ¡Oh, madre! ¿Cómo dijiste que se llamaba ese hombre?”. (Plano de John como preparado para apuntar y de su madre escrutándole).
“Bueno creí que había una llave en mis pantalones, madre… y puede que la tuvieras tú… Es la llave de mi apartamento… Pero cariño, no tiene importancia…”
Los intentos de John por disimular fracasan. Su madre ha sabido percibir su nerviosismo, a pesar de sus intentos por razonarlo todo y dar la situación por controlada. Va a hacer un nuevo intento por arrancar de su hijo alguna palabra sincera que le saque del rol en el que paree estar preso.
LJ (Con cierto pesar en la voz): “¡Te refieres a Stedman, ¿no? (John la mira fijo. Plano de ella muy afligida). ¿Te puedo ayudar en algo más? (Y hace gesto de acariciarlo, ahora John en primer plano y ella de espaldas). No me engañas, John. Si algo va mal, si me lo dices… (Con voz vacilante)… quizás pueda ayúdarte. (Plano de ella en primer plano, con gesto de mucho sufrimiento). ¡Qué buscas? … ¿Es una llave?”.
JJ (Jen el plano, reconociéndolo pero manteniendo el disimulo): “Bueno creí que había una llave en mis pantalones, madre… y puede que la tuvieras tú… Es la llave de mi apartamento… (Con falsedad). Pero cariño, no tiene importancia…”. (Plano de ella escuchando con toda atención y sufrimiento).
LJ (Con el mismo gesto, al tener que poner en entredicho su palabra): “John, cariño. ¿De veras no importa?”.
JJ (En el mismo plano que ella): “No, madre. No la tiene. (Disimulando de nuevo). La verdad es que la he perdido un montón de veces y odio pedirle otra a la casera. (Plano de John). ¿La tienes?”.
LJ (En el plano con John de espaldas): “Sí, tengo la llave, John”.
«Madre, estoy en medio de una reunión muy importante ahora… pero la cancelaré y me tomaré libre el resto del día.»
La actitud de John ya le deja muy poco espacio a Lucille para seguir confiando en su palabra. No puede repetirle una vez más cómo ella es capaz de leer en su cara lo que realmente pasa por su interior[20]. Ahora ya es obvio que no necesita apelar a esto, que son las propias expresiones de John, sus palabras y actuaciones las que lo delatan.
JJ (Su voz, en el plano la madre con guantes en las manos, sacando la llave del bolso): “Te llamé para eso”.
LJ (Con John de espaldas y ella delante, por primera vez le confronta con sus propias palabras): “No. Fue para que cogiera un taxi…”.
JJ (En el plano, intentando quedar bien): “Pero también quería explicarte algo sobre la llave…”. (Al escuchar esto, Lucille deja caer la llave en el bolso).
LJ (Con John de espaldas): “ Me siento mal. Tengo náuseas”. (Cierra los ojos).
JJ (Se levanta y la coge por el hombro): “Oh, madre”. (Se abre una puerta y aparece otro hombre trajeado, un compañero de John en el trabajo).
Compañero de John: “Siento tener que darte prisa, John, pero sin ti el comité no puede comenzar”. (El hombre le hace un gesto de complicidad, acompañando lo que dice con una señal con el dedo. Plano de Lucille).
JJ (Sentándose frente a ella): “Madre, estoy en medio de una reunión muy importante ahora… pero la cancelaré y me tomaré libre el resto del día”. (Lucille en el plano asiente).
6. BREVE CONCLUSIÓN: LA NECESIDAD DE LEER MY SON JOHN DESDE LAS REALIDADES PERSONALES QUE REPRESENTAN SUS PERSONAJES
El aforismo parece decir que las personas enamoradas son indiferentes a la valoración moral… Pero eso sería malinterpretar tanto a Nietzsche como la película
Hemos comenzado esta contribución con un texto de Pippin, con alguna relación a Nietzsche. Ahora volvemos a hacerlo para extraer una conclusión adecuada, y lo encontramos hacia el final de su análisis de Vertigo. Renueva la convicción que hemos venido exponiendo acerca de que My Son John no se lee bien si se quiere hacer de ella una película ideológica. No es el estilo de McCarey. Lo que pretende es bien distinto: mostrar el desconcierto que experimentan las personas cuando se pone en entredicho la lealtad fundamental en el amor que se vive en una familia.
… todo esto parece invitarnos a tener en cuenta el significado del aforismo de Nietzsche en Más allá del bien y del mal: “Lo que se hace por amor tiene lugar más allá del bien y del mal”[21]. El aforismo parece decir que las personas enamoradas son indiferentes a la valoración moral, que no se preocupan por la rectitud o incorrección de lo que hacen. Pero eso sería malinterpretar tanto a Nietzsche como la película. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche quiere mostrar algo muy relevante para la película de Hitchcock[22]. (Pippin 2018: 171).
Quiere señalar primero la frecuente opacidad del autoconocimiento humano… También significa para él que un dualismo estricto entre la buena y la mala conducta es simplista
¿Por qué puede señalar Pippin que esta interpretación, por otro lado tan frecuente es falsa? Podemos destacar dos piezas de su argumentación.
Quiere señalar primero la frecuente opacidad del autoconocimiento humano, nuestra ignorancia respecto a por qué hacemos lo que hacemos en elecciones significativas, dado lo sometido que estamos al engaño, incluso lo dispuestos que estamos a ser engañados en algunos casos y dado el casi inevitable autoengaño en muchas de nuestras atribuciones de motivos y en las descripciones fácticas […] También significa para él que un dualismo estricto entre la buena y la mala conducta es simplista. Como ya se ha advertido, Nietzsche suele hablar de “gradaciones” y de la inseparabilidad de una categoría de otra, dada nuestra incapacidad para distinguir, en casos complejos, el motivos relevante de los sobredeterminados. (Pippin 2018: 171-172).
Su debilidad y su rectitud resultan iluminadoras en un mundo de falsedades y mentiras, como el que se cierne sobre la humanidad desde la guerra fía…
Ese simplismo es el que ha perjudicado muchas lecturas de My Son John desde el trasfondo de “los buenos americanos” denunciando a “los pérfidos comunistas”. Situarse entonces más allá del bien y del mal es una invitación a no dar por buenos los juicios humanos que con frecuencia emplean estos términos falseándolos, e iluminarlos desde la lógica del amor. Eso es lo que hará el personaje de Lucille Jefferson. Su debilidad y su rectitud resultan iluminadoras en un mundo de falsedades y mentiras, como el que se cierne sobre la humanidad desde la guerra fría y que hoy, en tiempos de la Tercera Guerra Mundial a trozos, como dijera el papa Francisco, no nos hemos sacudido.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aglan, A. (2024). Introduction. En M. Picard, L’homme du néant (págs. 7-18). Chêne-Bourg, Suisse: La Baconnière.
Archambault, P. (1950). La Famille oeuvre d’amour. Paris: Éditions Familiales de France.
Archambault, P. (1965). El equívoco natalista. En G. Madinier, & P. Archambault, Limitación de nacimientos y conciencia cristiana (págs. 75-87). Valencia: Fomento de Cultura.
Arendt, H. (2004). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Taurus, 2004.
Arendt, H. (1974). La condición humana. Barcelona: Seix Barral.
Arendt, H. (1995). De la historia a la acción. Barcelona: Paidós.
Arendt, H. (2024) Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. Barcelona: Penguin.
Ballesteros, J. (1994). Sobre el sentido del derecho. Madrid: Tecnos.
Ballesteros, J. (2018). Derechos sociales y deuda. Entre capitalismo y economía de mercado. Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho (37), 1-21.
Ballesteros, J. (2021). Domeñar las finanzas, cuidar la naturaleza. Valencia: Tirant Humanidades.
Bauman, Z. (2016). Extraños llamando a la puerta. Barcelona: Paidós.
Bea Pérez, E. (1992). Simone Weil. La memoria de los oprimidos. Madrid: Encuentro.
Benedicto-XVI. (2006). Dios es amor. Carta encíclica «Deus caritas est». Madrid: BAC.
Bergson, H. (2020). Las dos fuentes de la moral y de la religión. (J. De Salas, & J. Atencia, Trads.). Madrid: Trotta.
Blake, Richard A. «The Sins of Leo McCarey» Journal of Religion & Film: Vol. 17: Iss. 1, Article 38., 2013: 1-30.
Bogdanovich, P. (1998). Who the Devil Made It? Conversations with Legendary Film Directors. New York: Ballantine Brooks.
Bogdanovich, P. (2008). Leo McCarey. 3 de octubre de 1898-5 de julio de 1969. En P. Bogdanovich, El Director es la estrella. Volumen II. Madrid: T&B EDITORES.
Buber, M. (2017). Yo y tú. (C. Díaz Hernández, Trad.). Barcelona: Herder.
Buber, M. (2020). El principio dialógico. (J.-R. Hernández Arias, Trad.). Madrid: Hermida Editores.
Burgos, J. M. (2012). Introducción al personalismo. Madrid: Palabra.
Burgos, J. M. (2015). La experiencia integral. Un método para el personalismo. Madrid: Palabra.
Burgos, J. M. (2017). Antropología: una guía para la existencia. Madrid: Palabra.
Burgos, J. M. (2018). La vía de la experiencia o la salida del laberinto. Madrid: Rialp.
Burgos, J. M. (2021). Personalismo y metafísica. ¿Es el personalismo una filosofía primera? Madrid: Ediciones Universidad de San Dámaso.
Burgos, J. M. (2023). La fuente originaria. Una teoría del conocimiento. Granada: Comares.
Carroll, S. (1943). Everything Happens to McCarey. Esquire, 57. 01 de mayo.
Cava, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2013). Neuronas Espejo: Empatía y Aprendizaje. Web del Máster de Resolución de Conflictos en el Aula. Obtenido de https://online.ucv.es/resolucion/neuronas-espejo/.
Cavell, S. (1979a). The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality and Tragedy. New York: Oxford University Press. [Cavell, S. (2003). Reivindicaciones de la razón. Madrid: Síntesis].
Cavell, S. (1979b). The World Viewed. Reflections on the Ontology of Film. Enlarged edition. Cambridge, Massachusetts / London, England: Harvard University Press. [Cavell, S. (2017). El mundo visto. Reflexiones sobre la ontología del cine. (A. Fernández Díez, Trad). Córdoba: Universidad de Córdoba].
Cavell, S. (1981). Pursuits of Happiness. The Hollywood Comedy of Remarriage. Cambridge MA: Harvard University Press. [Cavell, S. (1999). La búsqueda de la felicidad. La comedia de enredo matrimonial en Hollywood. (E. Iriarte, & J. Cerdán, Trads). Barcelona: Paidós-Ibérica].
Cavell, S. (1988). In Quest of the Ordinary. Lines of Scepticism and Romanticism. Chicago: The University of Chicago Press. [Cavell, S. (2002a). En busca de lo ordinario. Líneas del escepticismo y romanticismo. Madrid: Ediciones Cátedra].
Cavell, S. (1990). Conditions Handsome and Unhandsome. The Constitution of Emersonian Perfectionism. The Carus Lectures, 1988. Chicago & London: The University of Chicago Press.
Cavell, S. (1992). The Senses of Walden. Chicago: Chicago University Press. [Cavell, S. (2011). Los sentidos de Walden. (A. Lastra, Trad).. Valencia: Pre-Textos].
Cavell, S. (1996a). Contesting Tears. The Hollywood Melodrama of the Unknown Woman. Chicago: The University of Chicago Press. [Cavell, S. (2009). Más allá de las lágrimas. (D. Pérez Chico, Trad.). Boadilla del Monte, Madrid: Machadolibros].
Cavell, S. (1996b). A Pitch of Filosophy. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. [Cavell, S. (2002b). Un tono de filosofía. Ejercicios autobiográficos. Madrid: A. Machado Libros, S.A.].
Cavell, S. (2000d). The Good of Film. En W. Rothman, Cavell on Film (págs. 333-348). Albany, New York: State University of New York Press. [Cavell, S. (2008c). Lo que el cine sabe del bien. En S. Cavell, El cine, ¿puede hacernos mejores?. (págs. 89-128). Madrid: Katz].
Cavell, S. (2002c). Must We Mean What We Say? Cambridge, New York: Cambridge University Press. [Cavell, S. (2017). ¿Debemos querer decir lo que decimos? Zaragoza: Universidad de Zaragoza].
Cavell, S. (2003). Emerson´s Transcendental Etudes. Standford: Stanford University Press. [Cavell, S. (2024). Estudios trascendentales de Emerson. (R. Bonet, Trad.). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza].
Cavell, S. (2004). Cities of Words: Pedagogical Letters on a Register of the Moral Life. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press. [Cavell, S. (2007). Ciudades de palabras. Cartas pedagógicas sobre un registro de la vida moral. Valencia (J. Alcoriza & A. Lastra, trads). PRE-TEXTOS].
Cavell, S. (2005a). Philosophy the Day after Tomorrow. Harvard MA: The Belknap Press of Harvard University Press. [Cavell, S. (2014). La filosofía pasado el mañana. Barcelona: Ediciones Alpha Decay].
Cavell, S. (2005b). The Thought of Movies. En W. Rothman, Cavell On Film (págs. 87-106). Albany NY: State University of New York Press. [Cavell, S. (2008b). El pensamiento del cine. En S. Cavell, El cine, ¿puede hacernos mejores? (págs. 19-20). Madrid: Katz].
Cavell, S. (2010). Le cinéma, nous rend-il meilleurs? Textes rassembles par Élise Domenach et traduits de l’anglais par Christian Fournier et Élise Domenach. Paris: Bayard. [Cavell, S. (2008a). El cine, ¿puede hacernos mejores? Buenos Aires: Katz ediciones].
Cavell, S. (2013). This New Yet Unapproachable America: Lectures after Emerson after Wittgenstein. Chicago: University of Chicago Press [Cavell, S. (2021). Esta nueva y aún inaccesible América. (D. Pérez-Chico, Trad). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza].
Corliss, R. (1975). Talking Pictures: Screenwriters in the American Cinema. London: Penguin.
Coursodon, J., & Tavernier, B. (2006). McCarey Leo. 1898-1969. En J. Coursodon, & B. Tavernier, 50 años de cine norteamericano. Tomo II (F. Díaz del Corral, & M. Muñoz Marinero, Trads., 2ª ed., págs. 815-820). Madrid: Akal.
Crespo, M. (2016). El perdón. Una investigación filosófica. Madrid: Encuentro.
Daney, S., & Noames, J. (1965). Leo et les aléas: entretien avec Leo McCarey. Cahiers du cinema, 163, 10-20.
Depraz, N. (2023). Fenomenología de la sorpresa: un sujeto cardial. Buenos Aires: Sb editorial.
Díaz, Carlos. Contra Prometeo (Una contraposición entre ética autocéntrica y ética de la gratuidad). Madrid: Encuentro, 1980.
Dicasterio-para-la-doctrina-de-la-fe. (2024). Declaración Dignitas infinita sobre la dignidad humana. El Vaticano: Vatican.va. Obtenido de https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20240402_dignitas-infinita_sp.html.
Dobre, C. E. (2020). Max Picard. La filosofía como renacer espiritual. Ciudad de México: 2020.
Echart, P. (2005). La comedia romántica del Hollywood de los años 30 y 40. Madrid: Cátedra.
Egger, J.-L. (2021). Introduzione al pensiero di Max Picard. New Press Edizioni.
Emerson, R. W. (2010a). El escritor estadounidense. En R. Emerson, Obra ensayística (págs. 115-146). Valencia: Artemisa Ediciones.
Emerson, R. W. (2010b). El trascendentalista. En R. Emerson, Obra ensayística (págs. 147-172). Valencia: Artemisa Ediciones.
Emerson, R. W. (2010c). La confianza en uno mismo. En R. Emerson, Obra ensayística (págs. 175-214). Valencia: Artemisa Ediciones.
Emerson, R. W. (2015). Ensayo sobre la naturaleza. Tenerife: Baile del Sol.
Emerson, R. (2021a). Ensayos (5ª ed.). Madrid: Cátedra.
Emerson, R. W. (2021b). Experiencia. En R. W. Emerson, Ensayos (5ª ed).. (págs. 323-351). Madrid: Cátedra.
Esquirol, J. M. (2017). Uno mismo y los otros. De las experiencias existenciales a la interculturalidad. Barcelona: Herder.
Esquirol, J. M. (2018). La penúltima bondad. Ensayo sobre la vida humana. Barcelona: Acantilado.
Esquirol, J. M. (2019). La resistencia íntima. Ensayo de una filosofía de la proximidad. Barcelona: Acantilado.
Esquirol, J. M. (2021). Humano, más humano. Una antropología de la herida infinita. Barcelona: Acantilado.
Esquirol, J. M. (2023). El respeto o la mirada atenta. Barcelona: Gedisa.
Esquirol, J. M. (2024). La escuela del alma. De la forma de educar a la manera de vivir. Barcelona: Acantilado.
Fazio, M. (2007). Una propuesta cristiana del período de entreguerras: révolution personaliste et communautaire (1935), de Emmanuel Mounier. Acta Philosophica, II (16), 327-346.
Finnis, J., Boyle, J., & Grisez, G. (1987). Nuclear Deterrence, Morality and Realism. Oxford: Clarendon Press.
Gallagher, T. (1998). Going My Way. En J. P. Garcia, Leo McCarey. Le burlesques des sentiments. (págs. 24-37). Milano, Paris: Edizioni Gabriele Mazzotta, Cinémathèque française.
Gallagher, T. John Ford. El hombre y su cine. Madrid: Ediciones Akal, 2009.
Gallagher, T. (2015). Make Way for Tomorrow: Make Way for Lucy . . . The Criterion Collection. Essays On Film, 1-11. 11 05. Recuperado el 07 de 01 de 2020, de https://www.criterion.com/current/posts/1377-make-way-for-tomorrow-make-way-for-lucy.
Gehring, W. D. (1980). Leo McCarey and the comic anti-hero in American Film. New York: Arno Press.
Gehring, W. D. (1986). Screwball Comedy. A Genre of Madcap Romance. New York-Westport Conneticut-London: Greenwood Press.
Gehring, W. D. (2002). Romantic vs Screwball Comedy. Charting the Difference. Lanham, Maryland: Scarecrow Press.
Gehring, W. D. (2005). Leo McCarey. From Marx to McCarthy. Lanham, Maryland – Toronto – Washington: The Scarecrow Press, inc.
Gehring, W. D. (2006). Irene Dunne. First Lady of Hollywood. Filmmakers Series Nº 104. Manham, Maryland and Oxford, Inc.: The Scarecrow Press.
Gómez Álvarez, N. (2023). Mujer: persona femenina. Un acercamiento mediante la obra de Julián Marías. Pamplona: Eunsa.
Han, B.-C. (2024). La tonalidad del pensamiento. (L. Cortés Fernández, Trad.). Barcelona: Paidós.
Hartman, R. S. (1947). Introduction. En M. Picard, Hitler In Our Selves (págs. 11-23). Hinsdale, Illinois: Henry Regnery Company.
Harril, P. (2002). McCarey, Leo. Obtenido de Senses of cinema. December. Great Directors: http://sensesofcinema.com/2002/great-directors/mccarey/.
Harvey, J. (1998). Romantic Comedy in Hollywood from Lubitsch to Sturges. New York: Da Capro.
Henry, M. (1996). La Barbarie. (T. Domingo Moratalla, Trad.). Madrid: Caparrós.
Henry, M. (2001a). Yo soy la verdad. Para una filosofía del cristianismo. (J. T. Lafuente, Trad.). Salamanca.
Henry, M. (2001b). Encarnación. Una filosofía de la carne. (J. Teira, G. Fernández, & R. Ranz, Trads.). Salamanca: Sígueme.
Henry, M. (2015). La esencia de la manifestación. (M. García-Baró, & M. Huarte, Trads.). Salamanca: Sígueme.
Jefferson, T. (1987). Autobiografía y otros escritos. (A. Escohotado, & M. Saénz de Heredia, Trads.). Madrid: Tecnos.
Jonas, H. (1994). El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para una civilización tecnológica. (J. M. Fernández Retenaga, Trad). Barcelona: Círculo de Lectores.
Kant, I. (2003). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Madrid: Encuentro.
Kant, I. (2006). Teoría y Práctica. (R. R. Aramayo, M. F. López, & J. M. García, Trads.). Madrid: Tecnos.
Karnick, K. B., & Jenkins, H. (1995). Classical Hollywood Comedy. New York: Routledge.
Keller, J. (1948). You Can Change the World! The Christopher Approach. Garden City, New York: Halcyon House.
Kendall, E. (1990). The Runaway Bride. Hollywood Romantic Comedy of the 1930s. New York, Toronto: Alfred A. Knopf; Random House of Canada Limited.
Kierkegaard, S. (2006). Las obras del amor. Meditaciones cristianas en forma de discursos. (D. G. Rivero, & V. Alonso, Trad.). Salamanca: Sígueme.
Lacroix, J. (1993). Fuerza y debilidades de la familia. Madrid: Acción Cultural Cristiana.
Lastra, A. (2010). El cine nos hace mejores. Una respuesta a Stanley Cavell. En A. Lastra, Stanley Cavell, mundos vistos y ciudades de palabras (págs. 105-117). Madrid, México: Plaza y Valdés.
Lastra, A., & Peris-Cancio, J.-A. (2019). Lecturas políticas de Stanley Cavell: la reivindicación de la alegría. Análisis. Revista de investigación filosófica, 2, 197-214.
Levinas, E. (1993). El Tiempo y el Otro. (J. L. Pardo Torío, Trad.). Barcelona: Paidós Ibérica.
Levinas, E. (2002). Fuera del sujeto. (R. Ranz Torrejón, & C. Jarillot Rodal, Trad.). Madrid: Caparrós Editores.
Lincoln, A. (2005). El discurso de Gettysburg y otros discursos sobre la unión. (J. Alcoriza, & A. Lastra, Edits). Madrid: Tecnos.
Losilla, C. (2003). La invención de Hollywood. O como olvidarse de una vez por todas del cine clásico. Barcelona: Paidós.
Lourcelles, J. (1992a). Dictionnaire du Cinéma. Les films. Paris: Robert Laffont.
Lourcelles, J. (1998). McCarey, l’unique. En J. P. Garcia, & D. Païni, Leo McCarey. Le burlesque des sentiments (págs. 9-18). Milano, Paris: Edizioni Gabriele Mazzotta-Cinémathèque française.
Madinier, G. (1961). Nature et mystere de la famille. Tournai: Casterman.
Madinier, G. (1965). Espiritualidad y biología en el matrimonio. En G. Madinier, & P. Archambault, Limitación de nacimientos y conciencia cristiana (págs. 183-206). Valencia: Fomento de Cultura, Ediciones.
Madinier, G., & Archambault, P. (1965). Limitación de nacimientos y conciencia cristiana. Valencia: Fomento de Cultura, Ediciones.
Madinier, G. (2012). Conciencia y amor. Ensayo sobre el «nosotros». (C. Herrando, Trad.). Madrid: Fundación Emmanuel Mounier.
Marcel, G. (1961). La dignité humaine. Paris: Aubier-Editions Montaigne.
Marcel, G. (1987). Aproximación al misterio del Ser. (J.-L. Cañas-Fernández, Trad.). Madrid: Encuentro.
Marcel, G. (1998). Homo viator. Prolégomènes à une metaphisique de l’espérance. Paris: Association Présence de Gabriel Marcel.
Marcel, G. (2001). Los hombres contra lo humano. (J.-M. Ayuso-Díez, Trad.). Madrid: Caparrós.
Marcel, G. (2004). De la negación a la invocación. En G. Marcel, Obras selectas (II) (págs. 7-263). Madrid: BAC.
Marcel, G.; Picard, M. (2006). Correspondance 1947-1965. Paris: L’Harmmattan, 2006.
Marcel, G. (2022a). Homo viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza. (M. J. Torres, Trad.). Salamanca: Sígueme.
Marcel, G. (2022b). Yo y el otro. En G. Marcel, Homo viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza (M. J. de Torres, Trad., págs. 25-40). Salamanca: Sígueme.
Marcel, G. (2022c). Esbozo de una fenomenología y una metafísica de la esperanza. En G. Marcel, Homo Viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza (págs. 41-79). Salamanca: Sígueme.
Marcel, G. (2022d). El misterio familiar. En G. Marcel, Homo viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza (págs. 81-108). Salamanca: Sígueme.
Marcel, G. (2023e). Situación peligrosa de los valores éticos. En G. Marcel, Homo viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza (págs. 167-176). Salamanca: Sígueme.
Mares-Navarro, A. y Martínez Mares, M. (2025). El sentido del humor y la familia. Pamplona: EUNSA.
Marías, J. (1955). La imagen de la vida humana. Buenos Aires: Emecé Editores.
Marías, J. (1970). Antropología metafísica. La estructura empírica de la vida humana. Madrid: Ediciones de la Revista de Occidente.
Marías, J. (1971). La imagen de la vida humana y dos ejemplos literarios: Cervantes, Valle-Inclán. Madrid: Revista de Occidente.
Marías, J. (1982). La mujer en el siglo XX. Barcelona: Círculo de Lectores.
Marías, J. (1984). Breve tratado de la ilusión. Madrid: Alianza.
Marías, J. (1992). La educación sentimental. Madrid: Círculo de Lectores.
Marías, J. (1994). La inocencia del director. En F. Alonso, El cine de Julián Marías (págs. 24-26). Barcelona: Royal Books.
Marías, J. (1996). Persona. Madrid: Alianza Editorial.
Marías, J. (1998). La mujer y su sombra. Madrid: Alianza Editorial.
Marías, J. (2005). Mapa del mundo personal. Madrid: Alianza Editorial.
Marías, J. (2017). Discurso del Académico electo D. Julián Marías, leído en el acto de su recepción pública el día 16 de diciembre de 1990 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Scio. Revista de Filosofía(13), 257-268.
Marías, M. (1998). Leo McCarey. Sonrisas y lágrimas. Madrid: Nickel Odeon. [Nueva edición: Marías, M. (2023). Leo McCarey. Sonrisas y lágrimas. Sevilla: Athenaica].
Marías, M. (2018). Leo McCarey ou l’essentiel suffit. En F. Ganzo, Leo McCarey (págs. 44-55). Nantes: Caprici-Cinemathèque suisse.
Marías, M. (2019). Sobre la dificultad de apreciar el cine de Leo McCarey. la furia umana(13), 1-5. Obtenido de http://www.lafuriaumana.it/index.php/archives/32-lfu-13/218-miguel-marias-sobrea-la-dificultad-de-apreciar-el-cine-de-leo-mccarey.
Marion, J.-L. (1993). Prolegómenos a la caridad. (C. Díaz, Trad.). Madrid: Caparrós Editores.
Marion, J.-L. (1999). El ídolo y la distancia. (S. M. Pascual, & N. Latrille, Trad.). Salamanca: Sígueme.
Marion, J.-L. (2005). El fenómeno erótico. Seis meditaciones. (S. Mattoni, Trad.). Buenos Aires: el cuenco de plata-ediciones literales.
Marion, J.-L. (2008). Siendo dado. Ensayo para una fenomenología de la donación. (J. Bassas-Vila, Trad.). Madrid: Síntesis.
Marion, J.-L. (2010). Dios sin el ser. (J. B. Vila, Ed., D. B. González, J. B. Vila, & C. E. Restrepo, Trad.). Vilaboa (Pontevedra): Ellago Ediciones.
Marion, J.-L. (2020). La banalidad de la saturación. En J. L. Roggero, El fenómeno saturado. La excedencia de la donación en la fenomenología de Jean-Luc Marion (págs. 13-47). Buenos Aires: sb.
Maritain, J. (1944/1945). Principes d’une Politique Humaniste. New York/Paris: Éditions de la Maison Française/Paul Hartmann. [Maritain, J. (1969). Principios de una política humanista. Buenos Aires: Difusión].
Maritain, J. (1968). La persona y el bien común. Buenos Aires: Círculo de Lectores.
Martin, P. (30 de 11 de 1946). Going His Way. Saturday Evening Post, 60-70.
Marx, K. (1972). La ideología alemana. Barcelona: Grijalbo.
Marx, K. (1978). Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel. Barcelona: Grijalbo.
McCarey, L. (1935). Mae West Can Play Anything. Photoplay, 30-31, June.
McCarey, L. (1948). God and Road to the Peace. Photoplay, 33, September.
McKeever, J. M. (2000). The McCarey Touch: The Life and Times of Leo McCarey. Case: Case Western Reserve University: PhD dissertation.
Minguet Civera, C. (2024a). El pontificado de Benedicto XVI a través del relato periodístico. Valencia: Tirant lo Blanch.
Minguet Civera, C. (2024b). ¿Nos ha revelado algo la riada? Religión Confidencial, https://religion.elconfidencialdigital.com/opinion/carola-minguet-civera/nos-ha-revelado-algo-riada/20241105052543050738.html.
Minguet Civera, C. (2024c). Reacciones ante la Dana. Religión Confidencial, https://www.elconfidencialdigital.com/religion/opinion/carola-minguet-civera/reacciones-dana/20241112025747050813.html.
Minguet Civera, C. (2025a). ¿Y si la mirada fuera otra? Tribunas periodísticas para trascender la actualidad. Valencia: Tiran lo Blanch.
Minguet Civera, C. (2025b). Funeral planner. Religión Confidencial. https://religion.elconfidencialdigital.com/opinion/carola-minguet-civera/funeral-planner/20250304043410051857.html.
Minguet Civera, C. (2025c). Paternidad ignorante. Religión Confidencial, https://www.elconfidencialdigital.com/religion/opinion/carola-minguet-civera/paternidad-ignorante/20250325050506052056.html.
Minguet Civera, C. (2025d) «Tiro al fascista.» Religión Confidencial, 2025: https://www.elconfidencialdigital.com/religion/opinion/carola-minguet-civera/tiro-al-fascista/20250520054052052598.html.
Minguet Civera, C. (2025e). Políticos con toga candida. Religión confidencial, https://www.elconfidencialdigital.com/religion/opinion/carola-minguet-civera/politicos-toga-candida/20250624033907052980.html.
Morrison, J. (2018). Auteur Theory and My Son John. New York, London, Oxford, New Delhi, Sydney: Bloomsbury Academic.
Mounier, E. (1976). Manifiesto al servicio del personalismo. Personalismo y cristianismo. Madrid: Taurus Ediciones.
Mounier, E. (1992). Revolución personalista y comunitaria. En E. Mounier, Obras Completas, Tomo I (1931-1939) (págs. 159-500). Salamanca: Sígueme.
Ndaye Mufike, J. (2001). De la conscience a l’amour. La philosophie de Gabriel Madinier . Roma: Editrice Pontifica Università Gregoriana.
Nietzsche, F. (1932). Obras completas. Tomo VIII. Más allá del bien y del mal. (E. Ovejero Maury, Trad.). Madrid: M. Aguilar.
Nussbaum, M. (2013). Creating Capabilities. The Human Development Approach. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press. [Nussbaum, M. (2015). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Barcelona: Paidós].
Oesterreicher, J. M. (2004). Max Picard. Les visages de l’Amour. Genève: Ad Solem.
O.N.U. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. New York. Obtenido de https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights.
Ortega, C. (2009). Prólogo. En S. Weil, A la espera de Dios (págs. 9-15). Madrid: Trotta.
Païni, D. (1990). Good Leo ou ce bon vieux McCarey. En J. P. Garcia, & D. Païni, Leo McCarey. Le burlesque des sentiments (págs. 14-18). Milano-Paris: Edizioni Gabriele Mazzotta-Cinémathèque française.
Panofsky, E. (1959). Style and Medium in the Moving Pictures. En D. Talbot, Film (págs. 15-32). New York: Simon & Schuster.
Peris-Cancio, J.-A. (2002). Diez temas sobre los derechos de la familia. La familia, garantía de la dignidad humana. Madrid: Eiunsa.
Peris-Cancio, J. A. (2012). La gratitud del exiliado: reflexiones antropológicas y estéticas sobre la filmografía de Henry Koster en sus primeros años en Hollywood. SCIO. Revista de Filosofía(8), 25-75.
Peris-Cancio, J.-A. (2013). Fundamentación filosófica de las conversaciones cavellianas sobre la filmografía de Mitchell Leisen. SCIO. Revista de Filosofía(9), 55-84.
Peris-Cancio, J.-A. (2015). A propósito de la filosofía del cine como educación de adultos: la lógica del matrimonio frente al absurdo en la filmografía de Gregory La Cava hasta 1933. Edetania (48), 217-238.
Peris-Cancio, J.-A. (2016a). «Part Time Wife» (Esposa a medias). (1930). de Leo McCarey: Una película precursora de las comedias de rematrimonio de Hollywood. SCIO. Revista de Filosofía (12), 247-287.
Peris-Cancio, J.-A. (2016b). ¿Por qué puede alegrarnos la voz que nos invita a la misericordia?. En M. Díaz del Rey, A. Esteve Martín, & J. A. Peris Cancio, Reflexiones Filosóficas sobre Compasión y Misericordia (págs. 155-175). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Peris-Cancio, J.-A. (2017). La filosofía de la maternidad en la filmografía de Mitchell Leisen. En J. Ibáñez-Martín, & J. Fuentes, Educación y capacidades: hacia un nuevo enfoque del desarrollo humano (págs. 289-305). Madrid: Dykinson.
Peris-Cancio, J.-A. (2023). «La vida es así», y su contribución a la bioética. Observatorio de Bioética. Instituto de Ciencias de la Vida. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, https://www.observatoriobioetica.org/2023/10/la-vida-es-asi-y-su-contribucion-a-la-bioetica/42569.
Peris-Cancio, J.-A. (2024). Perros y yeguas como personajes en el personalismo fílmico de Leo McCarey. En A. Esteve Martín, El reconocimiento del otro en el cine de John Ford, de Roberto Rossellini y en algunas expresiones del cine actual (págs. 219-242). Madrid: Dykinson.
Peris-Cancio, J.-A., & Sanmartín Esplugues, J. (2013). Nota crítica: Pursuits of Happiness: The Hollywood of Remarriage. SCIO. Revista de Filosofía (13), 237-251.
Peris-Cancio, J.-A., & Sanmartín-Esplugues, J. (2018). Cuando el cine se compromete con la dignidad de la persona, entretiene mejor. (J. S. Esplugues, Ed). Red de Investigaciones Filosóficas Scio. Obtenido de https://www.proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/compromete-del-cine-con-la-dignidad-de-la-persona/.
Peris-Cancio, J.-A., & Sanmartín Esplugues, J. (2020). La aparición de W.C. Fields y su actuación providencial en Six of a Kind (1934). Red de Investigaciones Filosóficas José Sanmartín Esplugues. Obtenido de https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/la-aparicion-de-w-c-fields-y-su-actuacion-providencial-en-six-of-a-kind-1934/.
Peris-Cancio, J.-A., & Marco, G. (2022). Cinema and human dignity: Pope Francis’s cinematic proposal and its relationship with filmic personalism. Church, Communication ad Culture, 314-339.
Peris-Cancio, J.-A., & Marco Perles, G. (2024a). El personalismo fílmico como filosofía cinemática: fundamentos, autores, escenarios y cuestiones disputadas. En A. Esteve Martín, El reconocimiento del otro en el cine de John Ford, de Roberto Rossellini y en algunas expresiones del cine actual (págs. 19-42). Madrid: Dykinson.
Peris-Cancio, J.-A., & Marco, G. (2024b). La filosofía de la familia de Francesco D’Agostino y su influencia en el personalismo fílmico. PERSONA Y DERECHO, 91(2024/2), 239-266. doi:10.15581/011.91.012.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2022a). El personalismo fílmico en las primeras películas de Leo McCarey: aspectos metodológicos y filosóficos. Peris-Cancio, J.-A., Marco, G.; Sanmartín Esplugues, J. (2021) Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo I: Fundamentos y primeros pasos hasta The Kid from Spain (1932) (págs. 31-46). Valencia: Tirant Humanidades.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2022b). La filosofía del cine que sostiene el personalismo fílmico: la centralidad de la experiencia y el análisis filosófico-fílmico. Ayllu-Siaf, 4 (1, Enero-Junio (2022)), 47-76. doi:10.52016.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2023a). Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo II: El personalismo fílmico de Leo McCarey con los hermanos Marx, W.C. Fields y Mae West. Valencia: Tirant lo Blanch.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2023b). Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo III: El personalismo fílmico de Leo McCarey con Charles Laughton en Ruggles of Red Gap (1935) y con Harold Lloyd en The Milky Way (1936), Valencia: Tirant lo Blanch.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2024). Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo IV: Dos cumbres del personalismo fílmico de Leo McCarey en 1937: Make Way for Tomorrow y The Awful Truth. Valencia: Tirant lo Blanch.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2025). Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo V: La relacionalidad en Love Affair (1939) y la colaboración con Garson Kanin en My Favorite Wife (1940). Valencia: Tirant lo Blanch.
Peris-Cancio, J.-A. (2023c). ”Adelante mi amor. La unificación de vida como verdadero combustible de la bioética”. Observatorio de Bioética. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, https://www.observatoriobioetica.org/2023/10/adelante-mi-amor-la-unificacion-de-vida-como-verdadero-combustible-de-la-bioetica/42676.
Poague, L. (1980). Billy Wilder & Leo McCarey. The Hollywood Professionals, Vol. 7. San Diego, Cal.: A.S. Barnes.
Picard, M. (1921), Der letze Mensch. Leipizig: E.T. Talc & Co, 1921. [Picard, M. (2023), L’ultimo uomo. Traducido por Gabriele Picard. Milano: Servitium Editrice].
Picard, M. (1929). Dans Menschen Gesicht. Munchen: Delphin-Velag. [Picard, M. (1931). The Human Face. London: Cassell and Company Limited].
Picard, M. (1934) Die Fluch von Gott. Erlenbach bei Zürich: Eugen Rentsch Verlag, 1934. [Picard, M. (1962a). La huida de Dios. (N. Sánchez Cortés, Trad.). Madrid: Ediciones Guadarrama].
Picard, M. (1942) Die unerschütterliche Ehe. Erlenbach bei Zürich: Eugen Rentsch Verlag.
Picard, M (1946). Hitler in selbst. Erlenbach bei Zürich: Eugen Rentsch Verlag. [Picard, M. (1947a). Hitler In Our Selves. (H. Hauser, Trad).. Hinsdale, Illinois: Henry Regnery Company; Picard, M. (1947b), Hitler in noi stessi. Traducido por Ervino Pocar. Milano-Roma: Rizzoli; Picard, M. (2024). L’homme du néant. (J. Rousset, Trad). Chêne-Bourg, Suisse: La Baconnière].
Picard. M. (1951), Zerstore und unzerstörbare Welt. Erlenbach bei Zürich: Eugen Rentsch Verlag [Picard, M. (2020), Mondo distrutto, mondo indistruttibile. Bologna: Centro editoriale dehoniano Marietti 1820, 2020].
Picard, M. (1958). Die Atomisierung der Person. Hamburg: im Furche Verlag [Picard, M. (2011). L’atomizzazione della persona. En S. Zucal, & D. Vinci, Come all’inizio del mondo. Il pensiero di Max Picard, con l’inedito L’atomizzazione della persona (F. Ghia, Trad., págs. 185-200). Trapani: Il Pozzo di Giacobe].
Picard, M. (1960). «Wo stehen wir heute?» En Wo steht heute der Mensch?, de Hans Bähr, 95-106. Güsterloh: Bertelsmann Verlag [Picard, M. (1962b). ¿Dónde está el hombre? En VV.AA., ¿Dónde estamos hoy? (págs. 153-170). Madrid: Revista de Occidente].
Picard, M. (2004) Il rilievo delle cose: pensiere e aforisme. A cura di Jean-Luc Egger. Soto il Monte (BG): Servitium editrice.
Pippin, R. B. (2010). Hollywood Westerns and America Myth. The Importance of Howard Hawks and John Ford for Political Philosophy. New Haven, London: Yale University Press.
Pippin, R. B. (2012). Fatalism in American Film Noir. Some Cinematic Philosophy. Charlottesville; London: Virginia University Press.
Pippin, R. B. (2017). The Philosophical Hitchcock. Vertigo and The Anxieties of Unknowingness. Chicago: University of Chicago Press. [Pippin, R. B. (2018). Hitchcock Filósofo. (T. Martínez, Trad). Córdoba: UCO Press].
Pippin, R. B. (2020). Filmed Thought: Cinema as Reflective Form. Chicago: University of Chicago Press.
Pontificio-Consejo-para-la-familia. (1983). Carta de los derechos de la familia presentada por la Santa Sede a todas las personas, instituciones y autoridades interesadas en la misión de la familia en el mundo contemporáneo. Ciudad del Vaticano: Vatican.va. Obtenido de https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html.
Porte, J., & Emerson, R. (1982). Emerson in His Journals. Harvard: The Belknap Press of Harvard University Press.
Prats-Arolas, G. (2024). Ejemplares morales en el cine de Capra. El papel de la mujer en It´s a Wonderful Life. En S. Martínez Mares, & J. L. Fuentes, Tras las huellas de Sócrates: reflexiones sobre la ejemplaridad y educación del carácter (págs. 211-226). Madrid: Dykinson.
Prats-Arolas, G. (2025). La misión de la mujer —esposa— con respecto al varón —esposo— desde una antropología personalista. Un análisis de It´s a Wonderful Life (Capra, 1946) y Good Sam (McCarey, 1948). En A. Esteve Martín (coordinador), La relacionalidad en el cine a propósito de Ich un Du (Yo y Tú) de Martin Buber (págs. 137-178). Madrid: Dykinson.
Richards, J. (1973). Visions of Yesterday. London: Routledge.
Ricoeur, P., & Aranzueque Sahuquillo, G. (1997). Poder, fragilidad y responsabilidad. Cuaderno Gris. Época III, 02, 75-77.
Ricoeur, P. (2006). Sí mismo como otro. México, Buenos Aires, Madrid: Siglo XXI.
Roggero, J. L. (2022). El rigor del corazón. La afectividad en la obra de Jean-Luc Marion. Buenos Aires: sb.
Rosenzweig, F. (2014). El país de los dos ríos. El Judaísmo más allá del tiempo y de la historia. Madrid: Encuentro.
Rutherdord, J. (2007). After Identity. London: Laurence and Wishart.
Sanguineti, J. J. (2009). Aspectos antropológicos de las relaciones familiares. Seminario Instituto de la Familia. Universidad Austral (págs. 1-25). Pilar: Instituto de la Familia.
Sanmartín, J. (2004). El laberinto de la violencia. Barcelona: Ariel.
Sanmartín, J. (2007). Los escenarios de la violencia. Barcelona: Ariel.
Sanmartín, J. (2013). La violencia y sus claves. Barcelona: Quintaesencia Planeta de los libros.
Sanmartín Esplugues, J. (2015). Bancarrota moral: violencia político-financiera y resiliencia ciudadana. Barcelona: Sello.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2017a). Cuadernos de Filosofía y Cine 01. Leo McCarey y Gregory La Cava. Valencia: Universidad Católica de Valencia.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2017b). Cuadernos de Filosofía y Cine 02. Los principios personalistas en la filmografía de Frank Capra. Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2017c). El personalismo fílmico en las primeras películas de Leo McCarey: aspectos metodológicos y filosóficos. Quién. Revista de Filosofía Personalista (6), 81-99.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2019a). Cuadernos de Filosofía y Cine 03. La plenitud del personalismo fílmico en la filmografía de Frank Capra (I). De Mr. Deeds Goes to Town (1936) a Mr. Smith Goes to Washington (1939). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2019b). Cuadernos de Filosofía y Cine 04. La plenitud del personalismo fílmico en la filmografía de Frank Capra (II). De Meet John Doe (1941) a It´s a Wonderful Life (1946). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2019c). Cuadernos de Filosofía y Cine 05. Elementos personalistas y comunitarios en la filmografía de Mitchell Leisen desde sus inicios hasta «Midnight» (1939). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2019d). ¿Qué tipo de cine nos ayuda al reconocimiento del otro?. Del personalismo fílmico del Hollywood clásico al realismo ético de los hermanos Dardenne. En L. Casilaya, J. Choza, P. Delgado, & A. Gutiérrez, Afectividad y subjetividad (págs. 185-213). Sevilla: Thémata.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020a). Cuadernos de Filosofía y Cine 06: Plenitud, resistencia y culminación del personalismo fílmico de Frank Capra. De State of the Union (1948) a Pocketful of Miracles (1961). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020b). Cuadernos de Filosofía y Cine 07: El personalismo fílmico de Leo McCarey en The Kid from Spain (1932) con Eddie Cantor y en Duck Soup (1932) con los hermanos Marx y otros estudios transversales. Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020c). La dignidad de la persona y su desarrollo en la comunicación audiovisual desde la perspectiva del personalismo fílmico. En A. Esteve Martín, Estudios Filosóficos y Culturales sobre mitología en el cine (págs. 19-50). Madrid: Dykinson.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020d). Las interpelaciones cinematográficas sobre el bien común. Reflexiones de filosofía del cine en torno a las aportaciones de Frank Capra, John Ford, Leo McCarey, Mitchell Leisen, los hermanos Dardenne y Aki Kaurismäki. En Y. Ruiz Ordóñez, Pacto educativo y ciudadanía global: Bases antropológicas del Bien Común (págs. 141-156). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020e). Personalismo Integral y Personalismo Fílmico, una filosofía cinemática para el análisis antropológico del cine. Quién. Revista de Filosofía Personalista (12), 177-198.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2021). Cuadernos de Filosofía y Cine 01 (Edición revisada). Leo McCarey y Gregory La Cava. La presencia del personalismo fílmico en su cine. Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sarmiento, A. (1999). El «nosotros» del matrimonio. Una lectura personalista del matrimonio como «comunidad de vida y amor». Scripta Theologica, 31(1), 71-102.
Scheler, M. (1996). Ordo amoris. Madrid: Caparrós.
Sikov, E. (1989). Screwball. Hollywood’s Madcap Romantic Comedies. New York: Crown Publishers.
Silver, C. (1973). Leo McCarey From Marx to McCarthy. Film Comment, 8-11.
Smith, A. B. (2010). The Look of Catholics: Portrayals in Popular Culture from the Great Depression to the Cold War. Lawrence, Kansas: University Press of Kansas. (2015). Ingrid Bergman. Biografía. Madrid: T&B Editores.
Soloviov, V. (2012). La justificación del bien. Ensayo de filosofía moral. (C. H. Martín, Trad). Salamanca: Sígueme.
Soloviov, V. (2021a). Tres discursos en memoria de Dostoievski. En V. Soloviov, La trasfiguración de la belleza. Escritos de estética (M. Fernández Calzada, Trad., págs. 21-58). Salamanca: Sígueme.
Soloviov, V. (2021b). Tres discursos en memoria de Dostoievski. (N. Smirnova, Trad.). Salamanca: Taugenit.
Steinbock, A. J. (2007). Phenomenology and Mysticism. The Verticality of Religious experience. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
Steinbock, A. J. (2014). Moral Emotions: Reclaiming the Evidence of the Heart. Evanston, Illinois: Northwestern University Press. [Steinbock, A. J. (2022). Emociones morales. El clamor de la evidencia desde el corazón. (I. Quepons, Trad.). Barcelona: Herder].
Steinbock, A. J. (2016). I Wake Up Screaming: Far from “Kansas”. Film International, November. Obtenido de https://filmint.nu/i-wake-up-screaming-anthony-j-steinbock/. [Steinbock, A. J. (2023). Me despierto gritando. Lejos de Kansas. La Torre del Virrey, 34(2), 1-15. Obtenido de https://revista.latorredelvirrey.es/LTV/article/view/1445/1268].
Steinbock, A. J. (2017). La sorpresa como moción: entre el sobresalto y la humildad. Acta Mexicana de Fenomenología. Revista de Investigación Filosófica y Científica(2), 13-30.
Steinbock, A. J. (2018). It´s Not about The Gift. From Givennes to Loving. London, New York: Rowman & Littlefield International. [Steinbock, A. J. (2023). No se trata del don. De la donación al amor. (H. G.-Inverso, Trad). Salamanca: Sígueme].
Steinbock, A. J. (2021). Knowing by Heart. Loving as Participation and Critique. Evanston, Illinois: Northwestern University Press.
Steinbock, A. J. (2022b). Mundo familiar y mundo ajeno. La fenomenología generativa tras Husserl. (R. Garcés-Ferrer, & A. Alonso-Martos, Trad.). Salamanca: Sígueme.
Stenico, M. (2024). Fuggire da Dio. Max Picard, un autore per il nostro tempo. Lecce: Youcanprint, 2024.
Tavernier, B., & Coursodon, J.-P. (2006). 50 años de cine norteamericano. (E. editorial, Trad.). Madrid: Akal.
Trías, E. (2013). De cine. Aventuras y extravíos. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
Von Hildebrand, D. (1983). Ética. Madrid: Encuentro.
Von Hildebrand, D. (1996a). El corazón. Madrid: Palabra.
Von Hildebrand, D. (1996b). Las formas espirituales de la afectividad. Madrid: Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense.
Von Hildebrand, D. (2007). The Heart. An analysis of Human and Divine Affectivity. South Bend, Indiana: St. Augustine Press.
Von Hildebrand, D. (2016). Mi lucha contra Hitler. Madrid: Rialp.
Wartenberg, Th. E, & Curran, A. The Philosophy of Film. Introductory Text and Readings. Malden MA: Blackwell Publishing, 2005.
Weil, S. (1949). L’enraciment. Prélude à une déclaration des devoirs envers l´être humain. Paris: Les Éditions Gallimard. [Weil, S. (2014a). Echar raíces (2ª ed.). (J. C. González-Pont, & J. R. Capella, Trad.). Madrid: Trotta].
Weil, S. (2000a). Escritos de Londres. En S. Weil, Escritos de Londres y últimas cartas (págs. 17-139). Madrid: Trotta.
Weil, S. (2000b). La persona y lo sagrado. En S. Weil, Escritos de Londres y últimas cartas (págs. 17-116). Madrid: Trotta.
Weil, S. (2009). A la espera de Dios. Madrid: Trotta.
Weil, S. (2014b). La condición obrera. Madrid: Trotta.
Weil, S. (2018). Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social. Madrid: Trotta.
Wenders, W., & Zournazi, M. (2013). Inventing Peace: A Dialogue on Perception. London: I.B. Tauris.
Wittgenstein, L. (1999). Investigaciones Filosóficas. Barcelona: Altaya.
Wojtyla, K. (2016). Amor y responsabilidad. (Jonio González y Dorota Szmidt, Trad.). Madrid: Palabra.
Wood, R. (1976). Democracy and Shpontanuity. Leo McCarey and the Hollywood Tradition. Film Comment, 7-16.
Wood, R. (1998). Sexual Politics and Narrative Films. Hollywood and Beyond. New York: Columbia University Press.
NOTAS
[1] Hemos consultado también la versión original en inglés, The Philosophical Hitchcock. Vertigo and The Anxieties of Unknowingness (Pippin, 2017).
[2] Sobre Hegel, añade más delante de modo muy sugerente:
En el caso de Hegel, por ejemplo, el arte en general, junto con la religión y la filosofía, se trata como parte de un intento colectivo de autoconocimiento, por encima del tiempo y no se considera un rival de la religión ni de la filosofía, sino un modo diferente e indispensable (un modo sensato y afectivo según Hegel) (Pippin 2018: 18).
[3] También sobre Heidegger Pippin realiza una apostilla luminosa:
La pregunta central en la obra de Heidegger, el significado del ser, una pregunta sobre el significado en sentido existencial, no lingüístico, es comprensiblemente una pregunta que puede plantearse según ese significado que se “desvele”, como Heidegger lo plantea a veces, en una obra de arte.
[4] Pippin alude a Más allá del bien y del mal, los parágrafos 24 y 25 (Nietzsche, 1932: pp. 33-35). Aquí expresa con claridad:
El ‘lenguaje’, aquí como en todas partes, no puede ir más allá de su torpeza, y continúa hablando de contrastes cuando no hay más que grados y sutilezas de matices… (p. 33).
[5] Aquí la filmografía de McCarey con títulos como Part-Time Wife (1930), The Awful Truth (1937) y sobre todo Love Affair (1939) y An Affair to Remember (1957) sí que insiste en la conversación amorosa entre los esposos (o los prometidos) como un medio para encontrar respuesta a estas preguntas. John Jefferson son parece tener esta experiencia en My Son John (1952) pero Lucille cuando se reconcilia con Dan precisamente lo hace reconociendo su capacidad de amar, a pesar de todas sus limitaciones personales.
[6] El propio Pippin justificó este proceder en Hollywood Westerns and America Myth. The Importance of Howard Hawks and John Ford for Political Philosophy (Pippin, 2010). Y posteriormente volvió sobre este procedimiento entorno al cine negro en (Pippin, 2012). Una reflexión sintética sobre esta estrategia también se puede encontrar en Filmed Thought: Cinema as Reflective Form (Pippin, 2020).
[7] Pippin sigue aquí a Charles Barr, autor de una monografía sobre Vertigo publicada en Londres en el 2002.
[8] Insistimos nosotros, de McCarey.
[9] Continuamos la numeración de la contribución anterior.
[10] Dan se refiere a ninguna formación de la personalidad.
[11] Así lo establece la Carta de los derechos de la Familia promulgada por la Santa Sede. Allí leemos en el Preámbulo:
-
la familia, sociedad natural, existe antes que el Estado o cualquier otra comunidad, y posee unos derechos propios que son inalienables;
-
la familia constituye, más que una unidad jurídica, social y económica, una comunidad de amor y de solidaridad, insustituible para la enseñanza y transmisión de los valores culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos, esenciales para el desarrollo y bienestar de sus propios miembros y de la sociedad…
Y en el artículo 5:
Por el hecho de haber dado la vida a sus hijos, los padres tienen el derecho originario, primario e inalienable de educarlos; por esta razón ellos deben ser reconocidos como los primeros y principales educadores de sus hijos.
a) Los padres tienen el derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, teniendo presentes las tradiciones culturales de la familia que favorecen el bien y la dignidad del hijo; ellos deben recibir también de la sociedad la ayuda y asistencia necesarias para realizar de modo adecuado su función educadora.
b) Los padres tienen el derecho de elegir libremente las escuelas u otros medios necesarios para educar a sus hijos según sus conciencias. Las autoridades públicas deben asegurar que las subvenciones estatales se repartan de tal manera que los padres sean verdaderamente libres para ejercer su derecho, sin tener que soportar cargas injustas. Los padres no deben soportar, directa o indirectamente, aquellas cargas suplementarias que impiden o limitan injustamente el ejercicio de esta libertad.
c) Los padres tienen el derecho de obtener que sus hijos no sean obligados a seguir cursos que no están de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas. En particular, la educación sexual —que es un derecho básico de los padres— debe ser impartida bajo su atenta guía, tanto en casa como en los centros educativos elegidos y controlados por ellos.
d) Los derechos de los padres son violados cuando el Estado impone un sistema obligatorio de educación del que se excluye toda formación religiosa.
e) El derecho primario de los padres a educar a sus hijos debe ser tenido en cuenta en todas las formas de colaboración entre padres, maestros y autoridades escolares, y particularmente en las formas de participación encaminadas a dar a los ciudadanos una voz en el funcionamiento de las escuelas, y en la formulación y aplicación de la política educativa.
[12] La materia en la que Dan busca enseñar valores.
[13] Nótese que Dan tiene sobre todo una visión de la fe como un asunto ideológico, más que como un modo de vivir que exprese el amor de Dios actuando en la vida del creyente, con signos de verdad pero también de caridad y misericordia.
[14] Esta alusión os hace pensar que la escena no corresponde a la mañana siguiente tras la conversación con Dan. Ha debido pasar algún día entre medio, en el que han facilitado al párroco la ropa vieja y entre ella los pantalones de John. Así, el propósito de Dan de arreglar él mismo los barrotes de la escalera no se ha llevado a cabo y es Lucille la que acomete la tarea. Que Lucille haya sido rápida en llevar los pantalones de John parece comprensible: ha querido deshacerse de algo que le recuerda el incidente desagradable entre padre e hijo.
[15] Cfr. el apartado “7. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (III): LA VISITA DEL MÉDICO Y LA APARICIÓN DE JOHN JEFFERSON”, en “Fuerza y debilidades de la familia Jefferson en My Son John (1952) de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/fuerza-y-debilidades-de-la-familia-jefferson-en-my-son-john-1952-de-leo-mccarey/.
[16] Cfr. el apartado “5. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (VII): LA VISITA DEL AGENTE DEL FBI STEADMAN (VAN HEFLIN) COMO CLAVE PARA DESTRUCCIÓN DE LA FAMILIA JEFFERSON”, en “Apología de la vida privada y de la mujer en My Son John (1952) de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/apologia-de-la-vida-privada-y-de-la-mujer-en-my-son-john-1952-de-leo-mccarey/.
[17] Literalmente: “You Indian giver”, lo que puede sonar poco respetuoso con la minoría indígena.
[18] Literalmente: “Then he’s the Indian giver”.
[19] Se refiere al que distaba entre la casa de los Jefferson y los locales parroquiales.
[20] Cfr. el apartado “4. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (VI): LA APROXIMACIÓN AFECTUOSA DE LUCILLE JEFFERSON A SU HIJO JOHN EN UN INTENTO DE RECUPERAR LA MUTUA INTIMIDAD”, en “Apología de la vida privada y de la mujer en My Son John (1952) de Leo McCarey”, cit.
[21] Es el parágrafo 153 (Nietzsche, 1932: 89).
[22] Y para la de Leo McCarey, planteamos nosotros.



