s
¿Qué es la neuroteología?
Ficha técnica del libro
- Nº de páginas: 240
- Encuadernación: Tapa blanda
- ISBN: 9788412452860
- Fecha de lanzamiento: 19/09/2023
- Lugar de edición: Sevilla
- Alto: 14 cm
- Ancho: 20 cm
Comentario
Neuroteología
La neuroteología es una disciplina cuyo principal cometido ―como explica el mismo autor― se puede definir como
intento de comprender la religión o las experiencias religiosas desde la perspectiva neurocientífica (p. 17).
Varias son las posibilidades que se dan al respecto, aunque no es su intención realizar un análisis particularizado de cada una de ellas, sino más bien destacar quiénes son los autores más relevantes que han estudiado las relaciones entre neurociencia y teología, y qué es lo que han dicho al respecto. Más que un trabajo de análisis y crítica, se trata de un trabajo de exposición, lo que no es óbice para que el autor realice una valoración personal al final del libro; valoración muy de agradecer tanto por la visión de conjunto que nos ofrece como por su conclusión valorativa resultado de una crítica serena y rigurosa.
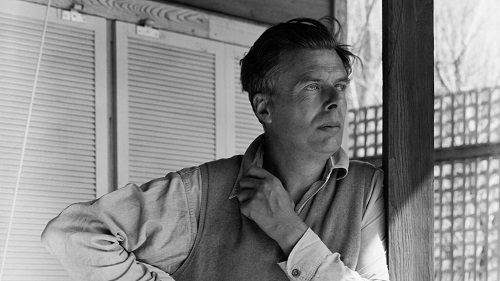
Curiosamente, este término, neuroteología, no tiene un origen científico, sino literario, siendo empleado por primera vez por el famoso escritor Aldous Huxley en una novela: Island (1962). Sin embargo, sí que es cierto que, ya en el ámbito científico, estaba presente esta inquietud por asociar la vivencia religiosa con los procesos nerviosos, muestra de lo cual pueden ser William James en el tránsito del siglo XIX al XX, o el mismo Francis Crick, unas cuantas décadas después. A partir de ahí, se ha andado mucho, siendo un tema de creciente interés tanto en el ámbito neurocientífico como religioso, en la que se dan posturas tanto para denostar cualquier atisbo de colaboración y enriquecimiento como para argumentar precisamente la postura opuesta.
Posturas reduccionistas: lo religioso responde a causas naturales
En la exposición de todas estas posturas y argumentos va a consistir el libro, expuestas de modo ecuánime. Se pueden englobar en dos grupos: el enfoque reduccionista y el no reduccionista. El primero trata de dar razón de lo religioso acudiendo únicamente a causas naturales, fisiológicas, nerviosas: la experiencia religiosa no sería sino una especie de alucinación cuyo origen no es divino sino uno más modesto: nuestro sistema nervioso.
Para estos autores había que depurar el sentido trascendente de las experiencias religiosas tal y como Hipócrates deshizo en su día el entuerto con la epilepsia, a saber: que era una disfunción de nuestro lóbulo temporal en lugar de una enfermedad sagrada de origen divino. Mientras generalizadamente se pensaba que la epilepsia era eso, una enfermedad divina, Hipócrates mostró que no era así, sino más bien un problema cerebral. Extendiendo esta idea, eso mismo habría que hacer con cualquier experiencia religiosa, la cual no sería más que un producto de funciones o disfunciones cerebrales. Ello tendría una consecuencia inevitable que no puede pasar desapercibida, y es que lo religioso sería entonces una enfermedad o malformación, que podría ser tratada o curada, eso sí, gracias a la (neuro)ciencia.
Pérez Marcos explica con generosidad y de manera muy asequible los planteamientos y los estudios realizados por distintos autores: Persinger, Saver y Rabin, Ramachandran, Hamer, etc., en las que no nos podemos detener, así como las respuestas de algunos críticos, como Beauregard o Devinsky.
Enfoque no reduccionista: la vinculación de lo religioso con la fisiología
Pero también se hace eco de propuestas no reduccionistas, cuya clave de bóveda es la consideración de que ciencia y religión no necesariamente han de oponerse excluyentemente: más que dar una explicación en términos neurológicos de lo religioso, algo que estiman que se escapa al cometido de la ciencia, tratan de comprender cómo se vinculan en nosotros la dimensión religiosa con la fisiológica. Tal es el caso de D’Aquili y su discípulo Newberg, la intención de los cuales, con su teoría de los ‘operadores cognitivos’,
no es proveer una explicación de las experiencias religiosas en términos neurocientíficos, sino más bien comprender los correlatos neurobiológicos de las experiencias religiosas centrales para las diferentes tradiciones religiosas (p. 80).
Tampoco está claro que lo consigan. Ciertamente, para ellos lo neurocientífico y lo teológico tienen su entidad y su estatuto propio, y como tales han de considerarse, enriqueciéndose mutuamente ambas disciplinas, huyendo simultáneamente tanto del reduccionismo como del dualismo, pero su propuesta no deja de sembrar también algunas dudas, como explica ampliamente el autor. Otras propuestas son la del anteriormente mencionado Beauregard, también la de McNamara, la de McGilchrist, etc., siendo valoradas oportunamente.
Posibilidades reales de esta investigación

A partir de aquí, Pérez Marcos realiza una interesante reflexión sobre las posibilidades reales para desarrollar una investigación de este tipo, así como un análisis de sus posibles limitaciones, limitaciones tanto instrumentales o metodológicas como conceptuales o mentales. ¿Hasta qué punto es posible ‘medir’ una experiencia religiosa? ¿Hasta qué punto es posible ‘traducirla’ en elementos que puedan ser manejados en una investigación empírica? ¿Cómo relacionar las variables espirituales con las variables neurofisiológicas? O, aún más lejos: ¿qué es exactamente una experiencia religiosa, o una experiencia de Dios? Si a esta cuestión es difícil darle respuesta desde lo teológico, ¡qué decir desde lo neurocientífico!
Este desconocimiento puede llegar tan lejos como para que algunos autores vinculen la experiencia religiosa a una disfunción de carácter epiléptico (¡cómo en los tiempos de Hipócrates!), lo cual arroja serias dudas sobre que se haya alcanzado una comprensión profunda de la misma. Además de que siempre es difícil, suponiendo que un individuo haya tenido efectivamente una auténtica experiencia religiosa, que pueda revivirla monitorizado con cables en un laboratorio. Y, quizá la que sea más evidente, y que puede ser aplicada a cualquier otro ámbito de las facultades superiores humanas: que todo ejercicio superior humano (un pensamiento, un deseo, una experiencia estética, también religiosa) tenga un correlato neurofisiológico, parece evidente; otra cosa es que, observando una activación de determinadas estructuras neurales, se pueda saber a qué función superior se corresponde (p. 155). No hay que confundir que una condición sea necesaria, con que sea suficiente (p. 180).
Conclusión
En fin, no voy a desvelar todos los argumentos del libro, de los cuales aquí apenas he esbozado unos pocos. Para el lector interesado en la neuroteología, o en la neurociencia en general, seguro que con su lectura tiene la oportunidad de familiarizarse con ciertos conceptos, aprender el estado de la cuestión, y, sobre todo, ser consciente de las limitaciones de la neurociencia, la cual, hoy por hoy, está muy lejos de poder explicar adecuadamente toda la complejidad del ser humano, todo el misterio de la persona que somos cada uno de nosotros.
Otras notas críticas publicadas en esta web
About the author
Doctor en Filosofía (Universidad de Valencia, tesis sobre la influencia de la afectividad en el comportamiento humano a la luz del pensamiento ético y estético de Xavier Zubiri) y Máster en Ética y Democracia (Departamento de Filosofía Moral y Política de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la UV).
