Volver a casa: Nihilismo y resistencia en la visión educativa del P. O’Malley en Going My Way (1944) de Leo McCarey

Resumen:
En esta sexta contribución dedicada a Going My Way (Siguiendo mi camino, 1944) comenzamos desarrollando lo que supuso la perspectiva de retorno al hogar de los soldados estadounidenses como clima en el que se desarrollaba la película. De este modo se podía conocer mejor la situación anímica de la juventud a la que debía dedicar sus energías educativas el P. O’Malley (Bing Crosby). Tras el desembarco de Normandía, al mismo tiempo que se intuía el final de la contienda, se intensifica la necesidad de superar el terror general y el peso que tenía la muerte en el día a día. Un paralelismo entre esta película de McCarey e It’s a Wonderful Life de Frank Capra ayuda a situar la importancia que el cine pudo tener para restañar esas heridas emocionales con respecto al reto de recuperar la paz y la vida cotidiana. La obra de George Toles Una casa hecha de luz suministra pistas muy penetrantes al respecto.
En segundo lugar analizamos que el estrato más profundo de este reto se encontraba en la necesidad de superar la decadencia y el nihilismo que se habían hecho palpables con el desarrollo de las dos grandes guerras mundiales. Frente a la opción de Nietzsche de proponer el eterno retorno y el superhombre como claves para superar el nihilismo, analizamos la alternativa que presenta Josep Maria Esquirol desde la filosofía de la proximidad y el retorno al hogar como cauce como perspectivas que ayudan a entender la propuesta del P. O’Malley con respecto a los jóvenes. Las obras de Gaston Bachelard y el sentido poético del espacio, de la casa, iluminan adecuadamente la explicación del profesor Esquirol sobre lo que significa la casa y el retorno a ella, frente al permanecer a la intemperie.
En el tercer apartado retomamos el texto filosófico fílmico donde lo dejamos en la contribución anterior. Comprobamos cómo el encuentro entre el P. O’Malley y la joven Carol James (Jean Heather) pone en la pantalla algunos de los aspectos que hemos señalado en los apartados anteriores. Carol ha abandonado su casa por no sentirse comprendida y no compartir los esquemas de conducta de sus padres. Pero corre el riesgo de experimentar la intemperie. El P. O’Malley le sugiere que vuelva a casa. Al comprobar lo cerrada que está ante esa posibilidad y al escuchar de ella que quiere ser cantante, se vale de la música para mejorar la relación entre ellos.
En el cuarto apartado continuamos con el texto filosófico fílmico y comprobamos cómo la propuesta educativa del P. O’Malley no se diferencia tanto en los contenidos con respecto con respecto a la del P. Fitzgibbon. Lo que las distingue esencialmente es la lectura de los nuevos tiempos. Carol James representa entonces el reto de la juventud y de la mujer, para que el que ya no valen las fórmulas de organización ensayadas hasta el momento.
Finalmente en una breve conclusión señalamos que si bien Nietzsche había sostenido que el nihilismo era el efecto de la decadencia de la civilización, un superhombre que se apoya tan sólo en la libertad de autoafirmación no parece garantizar acabar con esa crisis. Ni mucho menos una remisión a una economía como fórmula para resolver todos los males parece una profecía que se cumpla así misma. Hace falta bucear de modo más profundo en el ser humano, en su resistencia y proximidad, para salir de esa decadencia. Un autor con frecuencia citado por Josep Maria Esquirol, el filósofo checo Jean Patočka, nos ofrece un claro criterio de discernimiento.
Palabras clave:
Personalismo fílmico, humildad, reconstrucción, educación, encuentro, nihilismo, paz, retorno a casa.
Abstract:
In this sixth contribution dedicated to Going My Way (1944), we begin by developing which meant the prospect of a return home for the American soldiers as the climate in which the film was set. In this way it was possible to better understand the emotional situation of the youth to whom Father O’Malley (Bing Crosby) was to devote his educational energies. After the Normandy landings, at the same time that the end of the war was in sight, the need to overcome the general terror and the weight of death in daily life intensified. A parallel between this McCarey film and Frank Capra’s It’s a Wonderful Life helps to situate the importance that film could have had in healing those emotional wounds with respect to the challenge of regaining peace and daily life. George Toles’ A House Made of Light provides very penetrating clues in this regard.
Secondly, we analyze that the deepest layer of this challenge was found in the need to overcome the decadence and nihilism that had become palpable with the development of the two great world wars. Faced with Nietzsche’s option of proposing the eternal return and the superman as keys to overcome nihilism, we analyze the alternative presented by Josep Maria Esquirol from the philosophy of proximity and the return to the home as a channel as perspectives that help to understand the proposal of Father O’Malley with respect to young people. The works of Gaston Bachelard and the poetic sense of space, of the house, adequately illuminate Professor Esquirol’s explanation of the meaning of the house and the return to it, as opposed to remaining outdoors.
In the third section we pick up the filmic philosophical text where we left off in the previous contribution. O’Malley and the young Carol James (Jean Heather) puts on the screen some of the aspects that we have pointed out in the previous sections. Carol has left home because she does not feel understood and does not share her parents’ behavioral patterns. But she is in danger of experiencing the outdoors. O’Malley suggests that she return home. Seeing how closed she is to the possibility and hearing from her that she wants to be a singer, he uses music to improve their relationship.
In the fourth section we continue with the philosophical film text and see how the educational proposal of Father O’Malley does not differ so much in content from that of Father Fitzgibbon. What essentially distinguishes them is the reading of the new times. Carol James represents the challenge of youth and women, for whom the formulas of organization tried up to now are no longer valid.
Finally, in a brief conclusion we point out that while Nietzsche had argued that nihilism was the effect of the decadence of civilization, a superman who relies only on the freedom of self-affirmation does not seem to guarantee an end to that crisis. Much less does a reference to an economy as a formula for solving all ills seem to be a self-fulfilling prophecy. It is necessary to dive deeper into the human being, in his resistance and proximity, to get out of this decadence. An author often quoted by Josep Maria Esquirol, the Czech philosopher Jean Patočka, offers us a clear criterion for discernment.
Keywords:
Filmic personalism, humility, reconstruction, education, encounter, nihilism, peace, homecoming.
1. VOLVER A CASA: EL RETO DEL REGRESO AL HOGAR DE LOS SOLDADOS AMERICANOS TRAS LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
El reto de volver a casa y seguir el propio camino
En la contribución anterior veíamos cómo la obra de Josep Maria Esquirol La escuela del alma. De la forma de educar a la manera de vivir (Esquirol, 2024) nos daba pistas seguras sobre el proyecto de comunidad educativa que sostenía el P. O’Malley. En esta vamos a detenernos más en la juventud destinataria de esos esfuerzos educativos. Nos ayudará de nuevo la lectura de una obra anterior del catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona, La resistencia íntima. Ensayo de una filosofía de la proximidad (Esquirol, 2019).
La conexión puede no ser demasiado difícil de explicar. La destrucción que acompañó a los dos guerras mundiales fue una prueba de nihilismo en acción. Por vez primera la humanidad desarrolló un conflicto no asociado a una lucha de fronteras, ni a la expansión territorial de un pueblo guerrero. Se asistía a un ejercicio de destrucción de las bases de la civilización por parte de las potencias del eje. Alemania, Japón e Italia en la segunda gran guerra parecían aterrizar el proyecto intelectual de Nietzsche[1] de “transvaloración de los valores” en un ejercicio de conquista militar que trajese un orden nuevo. No es que pensemos que desarrollaron ese programa inspirándose en el filósofo alemán. Pero sí encontraron fácilmente adeptos entre quienes detectaban una civilización en profunda crisis, como Nietzsche había asumido como lema de su filosofía.
Going My Way fue, en la primavera de 1944, una película muy importante para gran parte de la población, debido sobre todo al terror general y al peso que tenía la muerte en el día a día
Podríamos señalar que la doble tarea que se presentaba era la de ganar la guerra y ganar la paz. Tras el desembarco de Normandía, la primera se comenzaba a atisbar y llamaba a su vez a la segunda. Lo hemos indicado ya en la segunda contribución dedicada a Going My Way[2]. Permítasenos recordar los trazos esenciales de una asistencia que debemos a Tag Gallagher y a John Ford.
Going My Way fue, en la primavera de 1944, una película muy importante para gran parte de la población, debido sobre todo al terror general y al peso que tenía la muerte en el día a día. James Agee afirmaba incluso que «abría la vía de las grandes películas solamente asumibles cuando Hollywood haya tomado conciencia –por su propio bien– de la riqueza humana, de su belleza»[3] […] En todo caso, habiendo leído casi todo lo que se ha escrito en cincuenta años sobre Leo McCarey y sobre esta película que hizo llorar a la gente en los días más negros del conflicto, no he encontrado a nadie, salvo a John Ford, que haya establecido una relación con la guerra. (Gallagher, 1998: 24)
No más grande que los pétalos de Zuzu: soñar lo real en Qué bello es vivir
Going My Way (1944) tiene una secuela que tuvimos previsto analizar cuando concluyamos su análisis. Se trata de The Bells of St. Mary´s, (Las campanas de Santa María, 1945). Una película que aparece en la marquesina del cine por el que pasa Georges Bailey cuando recorre Bedford Falls anunciando en la noche de Navidad a voz en grito que quiere vivir, en It´s a Wonderful Life (¡Qué bello es vivir!, 1946). La cita no es baladí, y hay un claro hermanamiento entre las dos películas de Leo McCarey y el icónico filme de Frank Capra[4]. Sabida es la cercanía incluso personal entre ambos directores[5]. Ambos coincidieron en incidir en la situación de la población americana ante el fin del conflicto bélico, en las dudas e incógnitas que se cernían sobre ella y que iban a afectar de modo más directo al mundo de los jóvenes.
Este clima es recogido por Georges Toles, profesor de la Universidad de Manitoba (Winnipeg, Manitoba, Canadá) en su obra sobre el cine Una casa hecha de luz en la que dedica el capítulo segundo a It´s a Wonderful Life al que titula “No más grande que los pétalos de Zuzu: soñar lo real en Qué bello es vivir”. (Toles 2022: 57-88). Conviene detenerse en algunas de las consideraciones que Toles realiza.
No puedo evitar considerar toda la carrera de Capra como un arduo aprendizaje en pos del logro supremo de la conclusión de esta película

En efecto, Toles considera que el punto neurálgico de It´s a Wonderful Life es la escena final, como si fuera el vértice hacia el que converge toda la obra de Capra.
No puedo evitar considerar toda la carrera de Capra como un arduo aprendizaje en pos del logro supremo de la conclusión de esta película, un aprendizaje en el que todos los demás “finales felices” […] que concibió pueden entenderse perfectamente como esbozos preliminares de este. En Qué bello es vivir, la alegría liberada de las profundidades del dolor alcanza una fuerza nada menos que titánica. Capra consigue actualizar, solo una vez (y que yo sepa solo se ha hecho una vez en el cine) una alegría que parece casi no tener límites, tan aguda e intensa como cualquier forma de pena, y permite que se desborde, ola tras ola, durante la larga carrera de George por las calles de Bedford Falls y pos las habitaciones de su casa recuperada. (Toles 2022: p. 84)
La respuesta colectiva de Estados Unidos fue momentáneamente la de una familia unida
Un final en el que la “alegría liberada de las profundidades del dolor alcanza una fuerza nada menos que titánica” conectaba directamente con la experiencia del pueblo americano el Día de la Victoria.
El espíritu de la película de Frank Capra de 1946, Qué bello es vivir, es similar al expresado en las tumultuosas celebraciones del Día de la Victoria sobre Japón del año anterior. El 14 de agosto de 1945, con las presiones de casi cuatro años de guerra eliminadas de repente, la respuesta colectiva de Estados Unidos fue momentáneamente la de una familia unida. Las frenéticas demostraciones de alegría que se produjeron en todas partes guardaban una proposición exacta con el grado de estrés emocional que los estadounidenses sentían que debían superar. […] Es como si la fuerza regenerativa que se asocia con la persistente visión del inmigrante de Capra maravillado del paisaje americano se uniera por una vez mágicamente con su objeto, y fuera superada por éste. (Toles 2022: p. 57)
La revista Life publicó un artículo con el encantador título ‘La cámara registra el variado patrón de la vida americana en los días de la victoria’
Damos por supuesto que el lector tiene en mente esa imagen de la escena final de It´s a Wonderful Life —o en caso contrario remitimos a nuestros estudios sobre la película a los que hemos hecho referencia, algunos accesibles vía on line en open access[6]—, la explosión de júbilo compartido en casa de los Bailey. Toles sigue perfilando el paralelismo con lo que había vivido la sociedad americana alrededor de un año antes.
La revista Life publicó un artículo con el encantador título ‘La cámara registra el variado patrón de la vida americana en los días de la victoria’. Este título servirá igualmente para la siguiente lista de fragmentos que he recopilado de Life y de otras fuentes. Obviamente, los fotógrafos que cubrieron este “episodio” de transición singularmente cargado […] buscaron imágenes que no sólo identificaran lo que estaba ocurriendo, sino que también pudieran recuperar para los estadounidenses un sentido largamente ausente de cómo verse a sí mismos funcionando en un estado de paz. (Toles 2022: pp. 57-58)
El objetivo principal del artículo es reiniciar a los estadounidenses en los “misterios” de la experiencia ordinaria, estimulando su hambre de volver a involucrarse en esa experiencia
El diagnóstico de Toles resulta claro. Terminada la guerra de lo que se trataba era de recuperar la paz, más precisamente, una vida cotidiana. De hacer una adecuada transición entre la euforia de las celebraciones festivas y el ritmo habitual de las cosas de un pueblo en paz, con las pequeñas anécdotas de la convivencia.
Claramente, el objetivo principal del artículo es reiniciar a los estadounidenses en los “misterios” de la experiencia ordinaria, estimulando su hambre de volver a involucrarse en esa experiencia, liberando el elemento estelar o fantástico que acecha en la pequeña ocasión, el lugar familiar. As, nos enteramos de que en una herrería de San Marcos, Texas, continúa una partida perpetua de dominó; que dos dinosauros de hormigón erigido antes de la guerra “esperaban a los turistas que se dirigían al cercano Monte Rushmore”… (Toles 2022: 58).
Después de una empresa calamitosa como la Segunda Guerra Mundial, totalmente circunscrita por la muerte, es sumamente difícil apelar a la mera realidad para obtener fuerza o consuelo
Toles sitúa magistralmente el puesto del cine en la creación de nuevos imaginarios tras “una empresa calamitosa como la Segunda Guerra Mundial”. Espacio para la imaginación creativa y, por tanto, para el cine. Lo escribe pensando en It’s a Wonderful Life. Pero el traslado de los supuestos a Going My Way resulta perfectamente adecuado. Con una salvedad: aquí el final de la contienda se oteaba como esperanza.
[…] Después de una empresa calamitosa como la Segunda Guerra Mundial, totalmente circunscrita por la muerte, es sumamente difícil apelar a la mera realidad para obtener fuerza o consuelo. La simpatía imaginativa de uno se aleja de lo real, ya que no logra inducir un sentido reforzado de la vida. En lugar de darnos un modelo que se ajuste a nuestras esperanzas, lo real (con la falta de sentido en el horizonte) nos proporciona un modelo que se ajusta a nuestros temores cada vez más racionales. El júbilo por el final de la guerra fue un empuje colectivo contra el largo aprendizaje en la privación y el miedo, y cuando la fiesta nacional se calmó, comenzó la búsqueda de otras parturas en el camino de la causalidad (a través de las cuales podrán entrar las apariciones salvadoras). […] Los que acaban de escapar de la muerte requieren el tipo de prueba más rotunda de que, efectivamente viven. Al igual que Kafka[7], en una de las entradas de su diario de 1921, buscan la confirmación de su propio renacimiento posible en la capacidad de renovarse y de mostrarse inclinado a hacerse amigo suyo del mundo que les rodea. (Toles 2022: 59-60)
2. LA FILOSOFÍA DE LA PROXIMIDAD COMO RESPUESTA AL NIHILISMO: EN LUGAR DEL ETERNO RETORNO DE NIETZSCHE, EL «RETORNO A CASA» DE ESQUIROL
El nihilismo consiste en la sensación de que nada tiene valor, en darse cuenta de que no podemos interpretar el sentido de nuestra existencia recurriendo a los conceptos de fin, unidad o verdad
Lo que se estaba reclamando con urgencia era salir de la deriva nihilista, el caldo de cultivo intelectual que estuvo presente cuando se impuso la guerra como respuesta al cambio de civilización. Se fraguó en la Primera Guerra Mundial y se reafirmó en la Segunda. No pensamos que Nietzsche fuera el inductor de los tambores de guerra. Pero sí se constata que el nihilismo es una pendiente resbaladiza por la que la experiencia humana estrella sus propios deseo de autenticidad. No basta con detectarlo y querer superarlo. Hace falta detectarlo bien y poner los medios eficaces para superarlo. De lo contrario quedas engullido por él, como pasa con ciertas máximas de Nietzsche, que pueden ser interpretadas de modo ambivalente. Josep Maria Esquirol lo explica acertadamente en este pasaje:
El nihilismo consiste en la sensación de que nada tiene valor, en darse cuenta de que no podemos interpretar el sentido de nuestra existencia recurriendo a los conceptos de fin, unidad o verdad.[8] Al diagnóstico sigue una propuesta: la transvaloración de todos los valores, la afirmación de la vida. El superhombre es una figura de la exaltación de la vida y de la voluntad de poder; voluntad de poder que escoge la vida en vez de la nada. Si la metafísica surgió del sufrimiento, la solución nietzscheana no consiste en inventar otro mundo, sino en crear (y en crear algo que se duradero). A «la verdad os hará libres». Le sucede «el querer os hará libres», «la voluntad de engendrar y de devenir». (Esquirol, 2019: 27).
El nihilismo no es la causa, sino sólo la lógica de la décadence, el libertinage del espíritu
Conviene precisar entonces que el nihilismo no es la meta de la filosofía de Nietzsche, sino al contrario, una denuncia, una pars destruens que es necesario acometer para llegar a donde se quiere. Es una primera parte que debe dar paso a la verdadera filosofía. El riesgo que conlleva establecerla de este modo, permítasenos insistir, es que antes de anunciar la superación de la nada, favorece el dejarse llevar por ella. Muchos han leído así sus escritos. Y la facilidad de dejarse llevar por la seducción de la guerra como cambio extremo de las cosas no era del todo incongruente.
En sus enigmáticos Fragmentos póstumos lo había dejado entrever: “El nihilismo no es la causa, sino sólo la lógica de la décadence, el libertinage del espíritu” (Nietzsche, 2006: 27). Es la lógica de la decadencia la que lleva al nihilismo. La cuestión se encuentra en cómo resistir a la decadencia.
El nihilismo como proceso histórico es justamente esto: un proceso que lleva a la nada. La tarea de la filosofía será, entonces, pensar el movimiento contrapuesto que resista y venza al nihilista
Creemos que Esquirol describe de modo acertado y sugerente lo que supone este proceso. Para ilustrarlo con eficacia lo ancla en la propia experiencia vital de Nietzsche, que aparece como una pregunta que podemos hacer nuestra los que leemos su obra. Nos ayuda a esclarecer nuestro momento vital.
El nihilismo es, sobre todo, un proceso, es decir, un verbo (más que un sustantivo). Proceso de nihilización, de progreso de la nada. El nihilismo como proceso histórico es justamente esto: un proceso que lleva a la nada (y que, de hecho, viene ya de la nada) a la misma velocidad que el pensar del hombre se aleja de la vida. La tarea de la filosofía será, entonces, pensar el movimiento contrapuesto que resista y venza al nihilista. Es decir, Nietzsche quiere volver atrás e invertir aquella alienación de la vida, pero lo hace de un modo muy particular. ¿Dónde podía ir después de haber subido a la montaña? Sabemos bien que después de alcanzar las cimas más altas no hay nada como volver a casa (al refugio). Pero ¿y si se carece de ella? (Esquirol, 2019: 28)
Haber estado allí arriba… y después… no tener ni un cobijo ni el calor del hogar, a lo sumo un sucedáneo
Esquirol plantea con penetración lo que supone esa experiencia de no tener casa a donde regresar, que está a la raíz de lo que Nietzsche vivió. Lo que nos permite comprobar que detrás de su filosofía no hay una imperiosa necesidad, una lógica de la historia que se impone inexorablemente, sino un camino, una encrucijada que el filósofo resolvió en un sentido que fue precisamente el más idóneo para superar lo que pretendía: el nihilismo. Continúa así el profesor de la Universidad de Barcelona con la cita anterior.
Haber estado allí arriba, con el frío calando hasta el tuétano de los huesos y con el rostro cortado por el gélido viento como si fueran miles de pequeñas hojas de acero, y después… no tener ni un cobijo ni el calor del hogar, a lo sumo un sucedáneo. Demasiado aislamiento, demasiados cambios, mala salud y dolores, problemas con la madre y con la hermana (que son, según el mismo escribe, la única objeción seria a la tesis del eterno retorno). (Ibidem)
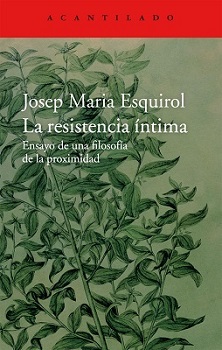
La filosofía de la proximidad es también un respuesta al nihilismo, pero bastante diferente a la nietzscheana. Pretende resistir al nihilismo acercándose a la finitud
La respuesta al nihilismo debe ir por otro camino. Esquirol apuesta por contestarlo de manera creativa y lo argumenta con ese mismo lenguaje de Nietzsche, que se caracteriza porque no quiere perder la experiencia como referencia de la vida. No se puede responder al nihilismo desde conceptos que pudieran sumergirnos de nuevo “en la alienación de vida del pensamiento” (Ibidem). Así es como el profesor Esquirol articula apelando a la experiencia cotidiana su propuesta de “filosofía de la proximidad”, de “resistencia íntima”.
La filosofía de la proximidad es también un respuesta al nihilismo, pero bastante diferente a la nietzscheana. Pretende resistir al nihilismo acercándose a la finitud. En lugar del eterno retorno, el «retorno a casa». Nietzsche podría decir que esto es una vulgar réplica del peor cristianismo. Pero éste es precisamente el embate que hay que resistir. En vez de la voluntad de poder, la resistencia; en vez del superhombre, la proximidad; en vez de la afirmación, la «problematicidad»; en vez del futuro, la memoria. (Ibidem)
En un universo de dimensiones inimaginables, la casa es el rincón que actúa como centro del mundo
Para explicar el retorno a casa, lo que conlleva como experiencia vital, Esquirol remite a los juegos infantiles de pilla pilla, en los que cuando se llega a una zona segura, las chicas o los chicos exclaman: “¡Casa!” o “Salvado”. Y continúa para sacar las consecuencias de este símil que ilumina lo que podemos entender por casa.
Merece la pena fijarse en la cara de satisfacción que ponen al pronunciar estas palabras. Reveladora equivalencia: la casa salva. Pero ¿de qué nos salva? Nos salva, por de pronto, de la inmensidad. De la inmensidad que espanta a Pascal o que, tomada como imagen, sirve a Nietzsche para acentuar en un momento dado nuestra insignificancia. Minúsculos granitos de arena perdidos en el océano dl infinito, listos para su inminente desaparición-disolución; esta imagen recurrente tiene el contraste de la casa. La poderosa inmensidad, con talante de abismo, cede —por lo menos provisionalmente— ante la protección que la casa le ofrece al mortal.
En un universo de dimensiones inimaginables, la casa es el rincón que actúa como centro del mundo. De ahí que la casa modesta sea más casa que el gran palacio. El centro requiere más delimitación, más definición y, sobre todo, más calidez. […] La casa es siempre el símbolo de la intimidad. Asentamiento, reposo, detención. También por eso la cabaña es más casa que el rascacielos; porque lo que prevalece es el cobijo y reposo en la intimidad. (Esquirol, 2019: 39)
Porque la casa es nuestro rincón del mundo. Es -se ha dicho con frecuencia- nuestro primer universo. Es realmente un cosmos. Un cosmos en toda la acepción del término
Esquirol tiene presente en sus planteamientos la obra del polifacético filósofo de la ciencia que fue Gastón Bachelard (1884-1962), con cuya concepción de lo que supone la casa coincide plenamente: la casa como cosmos, primer universo o rincón del mundo. De este modo recoge un pasaje de La poética del espacio (1994) particularmente ilustrativo de lo que ambos pretenden abrir como perspectiva a los ojos del lector. Una invitación a encontrar la dimensión simbólica de la casa, en tiempos en los que la extensión de una mentalidad utilitarista materialista -de cualquier signo político- parece arrinconar de modo definitivo este tipo de lectura.
Hay que decir, pues, cómo habitamos nuestro espacio vital de acuerdo con todas las dialécticas de la vida, cómo nos enraizamos, de día en día, en un «rincón del mundo».
Porque la casa es nuestro rincón del mundo. Es -se ha dicho con frecuencia- nuestro primer universo. Es realmente un cosmos. Un cosmos en toda la acepción del término. Vista íntimamente, la vivienda más humilde ¿no es la más bella? Los escritores de la «habitación humilde» evocan a menudo ese elemento de la poética del espacio. Pero dicha evocación peca de sucinta. Como tienen poco que describir en la humilde vivienda, no permanecen mucho en ella. Caracterizan la habitación humilde en su actualidad, sin vivir realmente su calidad primitiva, calidad que pertenece a todos, ricos o pobres, si aceptan soñar. (Bachelard, 1994: 28)
El profundo deseo de paz explica la fuerza de la casa (la recordada, la soñada y real)
El reposo en la intimidad que caracteriza la casa, sigue observando Esquirol, nos remite a que lo que prevalece en ella no es “el confort, ni el lujo cuanto el recogimiento y la acogida”. Un nuevo cambio de agujas para enriquecer una mirada que vaya más allá de la significación básica o crematística del hogar de las personas.
La casa —originariamente, y en el sueño— es siempre estancia y no constructo; es siempre habitación, y no muros. El reposo y la paz requieren protección; el reposo ha de ser protegido. El profundo deseo de paz explica la fuerza de la casa (la recordada, la soñada y real). (Esquirol, 2019: 40)
El mundo real se desdibuja de golpe cuando uno va a vivir a la casa del recuerdo
De nuevo recurre Esquirol en este punto a la obra de Bachelard, ahora a La Tierra y las ensoñaciones del reposo (2006) para dirimir cuál de esas aproximaciones a la casa resulta más real.
El mundo real se desdibuja de golpe cuando uno va a vivir a la casa del recuerdo. ¿Qué pueden valer esas casas de la calle cuando se evoca la casa natal, la casa de la intimidad absoluta, la casa en que se ha adquirido el sentido de la intimidad? Esa casa está lejos, está perdida, no la habitamos más, estamos, ay, seguros de no volver a habitarla nunca más. Es entonces más que un recuerdo. Es una casa de sueños, nuestra casa onírica.
Sí, ¿cuál de estas cosas es más real: la casa misma en la que se duerme o la casa en la que, al dormir, va uno fielmente a soñar? (Bachelard 2006: pp. 97-98).
En la cripta está la raíz, la pertenencia, la profundidad, la inmersión de los sueños. Nos “perdemos” en ella. Tiene un infinito
Esquirol aprecia cómo para Bachelard la casa onírica es todavía más radical que la casa natal. Y explica que “el deseo de una intimidad protegida enraíza tan hondo que se nos escapa. En el subsuelo de este subsuelo hay algo importante del sentido de la vida”. (Esquirol, 2019: 40). Bachelard lo plantea de este modo, pues sugiere asociar la casa con nuestra capacidad de soñar.
La casa del recuerdo, la casa natal estás construida sobre la cripta de la casa onírica. En la cripta está la raíz, la pertenencia, la profundidad, la inmersión de los sueños. Nos “perdemos” en ella. Tiene un infinito. Soñamos también con ella como con un deseo, como una imagen que encontramos a veces en los libros. En vez de soñar con lo que fue, soñamos con lo que debió haber sido, con lo que hubiera estabilizado para siempre nuestras ensoñaciones íntimas. (Bachelard, 2006: 100)
3. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO DE GOING MY WAY (VIII): EL PROYECTO EDUCATIVO DEL P. O’MALLEY Y LOS JÓVENES CON LA PERSPECTIVA DEL RETORNO A CASA
El retorno a casa: resistencia, proximidad, problematicidad, memoria
En la contribución anterior[9] habíamos dejado al P. O’Malley (Bing Crosby) que recibía de manos del oficial de policía Pat McCarthy (Tom Dillon) la encomienda de hacerse cargo de una joven, Carol James (Jean Heather), que vagaba por las calles cercanas a la parroquia sin rumbo. Había abandonado su hogar y se encontraba a la intemperie, sin tener a dónde ir. La muchacha se presenta de este modo como un emblema de la juventud americana del momento. Han dejado el propio hogar —en el caso de Carol no por la guerra sino por falta de entendimiento con sus padres֫— pero no encuentran su propio espacio. Y en ese vagar sin rumbo pueden acabar siendo víctimas de tener como único referente la propia subsistencia. Los temas del retorno a casa, a saber: resistencia, proximidad, problematicidad, memoria se van a suscitar a través de los acontecimientos.
En efecto, ese vagar sin rumbo dejaba a los jóvenes a merced de un funcionamiento económico que cada vez identificaba más el progreso con el crecimiento económico, sin muchos reparos acerca de cómo aprovechar las energías de las personas, especialmente de los jóvenes, de un modo poco respetuoso con su dignidad. (Ballesteros 2018; 2021)
El nihilismo de la guerra ha podido verse reemplazado por otro nihilismo menos escandaloso, pero también letal. El de un mundo en el que los negocios marcan el tenor de las relaciones humanas
McCarey representa esa amenaza con la ligereza con que la joven Carol se plantea que está dispuesta a vivir del espectáculo y de lo que se le presente. Más adelante la historia de la película nos mostrará que ha comenzado una relación ambigua con Ted Haines Jr. (James Brown) el hijo del banquero que domina los negocios inmobiliarios del barrio —incluida la propia parroquia de St. Dominic—. Y el P. O’Malley acudirá su encuentro para proponerles un mejor modo de quererse.
El director irlandés, insistimos, plantea de un modo bastante sencillo que ante la necesidad de retorno al hogar, el nihilismo de la guerra ha podido verse reemplazado por otro nihilismo menos escandaloso, pero también letal. El de un mundo en el que los negocios marcan el tenor de las relaciones humanas. Y el papel de Going My Way y del P. O’Malley es el de anunciar otro modo de plantearse el ejercicio de la propia libertad. Los esquemas básicos de convivencia con los que se regía el P. Fitzgibbon (Barry Fitzgerald) muestran ya que está desfasados. Se está ante un momento nuevo. El P. O’Malley es plenamente consciente de ello. Y su primer gesto ante los jóvenes es el de la escucha.
Carol, supongo que me darás tu versión sobre lo que ha pasado… Creo que es como él ha dicho
Vemos en la pantalla que McCarthy se ha despedido del P. O’Malley y ha invitado a Carol a entrar para hablar con el sacerdote, quien realiza un gesto de acogida hacia ella, que pronto se verá corroborada por la disposición a escuchar la propia versión de la joven sobre lo que ha sucedido.
O’Malley (en adelante, POM): “Adelante, por aquí. (La invita a pasar al salón donde el presbítero estaba tocando el piano). ¿Quieres sentarte allí mismo (Pasan por delante del piano, y Carol se lo queda mirando —un primer gesto de sorpresa o novedad sobre lo que se le podía presentar en una parroquia—, mientras toma asiento en un sillón que se encuentra al lado de este. El P. O´Malley, vestido con su sotana negra, permanece de pie). Carol, supongo que me darás tu versión sobre lo que ha pasado”.
Carol James (en adelante, CJ, con bastante desparpajo y ninguna sensación de vergüenza): “Creo que es como él ha dicho”.
¿No te llevas bien con tus padres?
El P. O’Malley entra por tanto de lleno en lo que se encuentra a la raíz de la situación: el conflicto de Carol con sus padres y, por lo tanto, el abandono del hogar, con todas las connotaciones de exponerse a la intemperie.
POM (en un tono empático): “¿No te llevas bien con tus padres?”.
CJ (en el mismo tono que antes): “No”.
POM (de pie, con ventana detrás, en la que se ve el jardín y la estatua de la Virgen al fondo del plano, como encuadrando el mundo de convicciones desde el que está hablando a la joven. No quiere dar por cerrada la situación de Carol): “Así que te vas a ir de casa”.
CJ (muy resuelta sobre su determinación, mirando de modo directo al n P. O’Malley): “Ya me he ido”.
POM (realista acerca de que irse de casa verdaderamente supone tener autonomía económica): “¿Tienes dinero?”.
CJ (con una clara mezcla entre desparpajo e inocencia): “Nada. Por eso conocía al agente McCarthy. (Mira hacia arriba con un tono de determinación) Pero me las arreglaré”. (Dirige una mirada un poco desafiante al P. O’Malley, como para hacer valer su seguridad con la decisión que ha tomado)
¿Por qué no vuelves a casa? Se lo digo. Mi vida allí es insoportable
Frente a esa expresión de confianza en la propia voluntad —una expresión nada estridente de confiar en la propia voluntad, sin otro argumento más que esa misma confianza, algo que no estaría lejos del modo de pensar del superhombre de Nietzsche—, el P. O’Malley le hace ver los riesgos que conlleva por medio de la invitación de regresar a casa.
POM (que le devuelve la mirada con una sonrisa tranquila): “¿Por qué no vuelves a casa?”.
CJ (rápida, como quien explica algo que para ella es muy obvio): “Se lo digo. Mi vida allí es insoportable”.
POM (en el plano, manteniendo el tono de empatía) “¿Tus padres?”.
CJ (sólo su voz): “No estamos de acuerdo en nada. (Ahora en el plano, gesticulando con gracia). No les gusta mi peinado, ni mis cejas. (Señalando) Demasiado pintalabios. (Se abre la chaqueta) Demasiado de una cosa o de otra. Demasiado largo… (señalándose la falda) Demasiado corta. (Al P. O’Malley, con inocencia, buscando su opinión autorizada): ¿Cree que es demasiado corta?”.
POM (reaccionando con pudor, con una sonrisa): “Bueno, no lo sé”. (Hace un gesto de desentendimiento)
Da igual lo temprano que llegue… Siempre es demasiado tarde… Y si digo que nos quedamos sin gasolina… dicen que miento
Con dos pinceladas, McCarey ha dibujado a la perfección la situación de conflicto. Las posibilidades que una sociedad de consumo le permite a la joven desarrollar su propia imagen entran en conflicto con la visión que los padres tienen de lo que debe hacer una joven. Y el sacerdote joven diferencia la necesidad de tener un hogar, una cercanía de cobijo, de tener que aceptar unas pautas de vida que ya no le dicen nada. Por eso la escucha.
CJ (animada por el tono de confianza y de humildad del P. O’Malley): “Hasta se quejan de mis novios. Si me dejan salir dicen: ‘¿Adónde vas? Vuelve pronto.’ (Pone su mano junto a la boca para remedar que lo hacen chillando) Vuelve en cuanto acabe el cine.”
POM (con completa empatía, imitando una voz típica de unos padres dando órdenes): “Nada de autocines”.
CJ (se sonríe): “Da igual lo temprano que llegue… Siempre es demasiado tarde… Y si digo que nos quedamos sin gasolina… dicen que miento”.
POM (un poco inquisitivo, ante el riesgo de la mentira): “¿Lo haces?”
CJ (sincera, sonriendo con picardía): “A veces”.
¿Has pensado en la posibilidad de invitar a tus novios a casa? Ahora habla como ellos… No, no puedo invitarles porque mi abuela duerme en el comedor
McCarey va a tratar a continuación un tema que estaba muy presente en su película Make Way for Tomorrow (“Dejad paso al mañana”, 1937)[10]: las dificultades de encontrar espacio en las viviendas que sea suficiente para que las familias puedan acoger a los abuelos, a sus mayores.
POM (invitando a Carol a una mayor seriedad en sus relaciones): “¿Has pensado en la posibilidad de invitar a tus novios a casa?”.
CJ (con un suspiro, decepcionada por la pregunta, en un plano americano con el P. O’Malley): “Ahora habla como ellos… No, no puedo invitarles porque mi abuela duerme en el comedor[11]”.
POM (recuperando el tono cercano). “¿En serio?”.
CJ (en el plano): “A las nueve tenemos que levantarnos del sofá. Ella lo necesita para dormir… ¿Se lo imagina?”.
POM (en el plano, con los brazos cruzados, comprensivo, pero buscando que Carol razone con mayor amplitud): “Como sabes todo tiene su cara y su cruz. Quizás tu estés siendo poco razonable”.
CJ (de nuevo auto afirmativa): “Tengo dieciocho años”.
Cuando yo tenía dieciocho años pensaba que era bastante tonto. Al cabo del tiempo, a los veintiuno, me sorprendió descubrir cuanto había aprendido en tres años
El P. O’Malley va a utilizar una ironía cariñosa para situar a Carol en sus verdaderos límites, más allá de lo ufana que se encuentra por la edad cumplida y la madurez que le atribuye.
POM (poniendo gesto de asombro): “¿Dieciocho? ¿Tantos? (Da un silbido) Cuando yo tenía dieciocho años pensaba que era bastante tonto. Al cabo del tiempo, a los veintiuno, me sorprendió descubrir cuanto había aprendido en tres años. (Carol en el plano capta la ironía y se sonríe). Ahora que está en New York, ¿qué piensa hacer?”.
CJ (sentada, con el P. O’Malley de pie y con las manos apoyadas en el piano). Voy a conseguir trabajo, Soy cantante”.
POM (con admiración): “¿Cantante? ¿Y eres buena?».
CJ (muy convencida): “Claro que soy buena».
POM (apuntando ya cierto criterio profesional): “¿Qué te hace pensar eso?”.
CJ (en el plano, se detiene y sonríe con encanto, sin fingimiento). “Soy buena. Eso es todo”.
Quizás pueda ayudarte. Se supone que soy un buen juez

El P. O’Malley va a encontrar aquí el resquicio que le permita intentar que Carol deje el tono de autoafirmación sin crítica en el que se encuentra —una falsa superación del nihilismo que atribuye a la falta de criterio de sus padres—. Va a actuar como crítico musical, pues considera que la música, como vimos en la contribución anterior, abre al conocimiento del mundo, permite adoptar a la persona una forma que le haga crecer en su propio ser.[12]
POM (en el plano, de medio cuerpo): “Quizás pueda ayudarte. (Se da media vuelta y se dirige hacia sentarse ante las teclas del piano). Se supone que soy un buen juez”.
CJ (con suficiencia, mientras se levanta): “Usted no conoce ese tipo de canciones. (Se pone al lado del P. O’Malley a la izquierda del espectador, mientras el sacerdote ya se encuentra sentado frente al instrumento)
POM (haciéndole ver lo inapropiado de la suposición): “¿Cómo lo sabes?” (Da unas notas de blues)
CJ (gratamente asombrada): “Oh. ¿Conoce por casualidad “The Day After Forever”[13]?».
POM (tocando las teclas): “¿Qué clave?”.
CJ (entrando ya en el juego del ensayo): “¿Le importaría bajarlo un poquito?”. (Lo hace señalando con el dedo)
Felices los que prestan atención: entrenan su espíritu para recibir. Felices los que se hacen amigos de trazos, número palabras o gestos
Estaba claro que el P. O’Malley y Carol tenía puntos de vista distintos. Probablemente no hubiesen avanzado mucho más en la conversación. Pero el sacerdote como educador pone en acción dos de las bienaventuranzas que Josep Maria Esquirol presenta en su obra La escuela del alma. De la forma de educar a la manera de vivir (Esquirol, 2024). Se presentan concatenadas: “Felices los que prestan atención: entrenan su espíritu para recibir” (p. 65) y “Felices los que se hacen amigos de trazos, número palabras o gestos” (p.83), lo que explícitamente incluye las notas de una canción (p. 84).
Al promover la atención hacia la música está poniendo en acto una propuesta que puede suscitar mayor deseo de ser. “Sin forma de ser, nada sería. Ahora bien, el humano es una forma de ser, capaz de adquirir todavía más forma, y capaz de generar nuevas formas”. (Esquirol, 2024: 83). Ensayar una canción juntos abre nuevas perspectivas.
Mañana estaré todo el día, susurrando tu nombre
Tras la indicación de Carol , el P. O’Malley baja el tono de la música y Carol comienza a cantar.
CJ: “Mañana estaré todo el día // susurrando tu nombre.// Y el día después para siempre… (Vemos que mueve las manos con rigidez, con torpeza y hace unos gestos poco delicados mientras sonríe) … Sé que volveré a hacerlo. (La cámara se acerca hasta un primerísimo plano del brazo de ella, mientras muestra la palma de la mano. Al fondo, el P. O’Malley mira con extrañeza). Sea primavera o invierno. (Junta las manos): “No te dejaré solo. (El P. O’Malley mira al frente sonriendo. El plano vuelve a centrarse en ella que gesticula excesivamente). Y el día después de siempre… (Mueve las manos y mira de reojo hacia arriba) Hablaremos de esta noche).
Tu risa es melodiosa. Y la recordaré mucho tiempo
McCarey filma la escena de manera que el espectador está percibiendo con claridad y sin necesidad de mediar palabras, cuál es la calidad artística de la interpretación y el juicio que le merece al P. O’Malley. Ahora el plano muestra las manos de Carol que se agitan intensamente y del P. O’Malley que las mira con muchísima atención.
CJ (siguiendo con su interpretación): “Tu risa es melodiosa. (Sigue sacudiendo las manos, ahora hacia arriba, y el P. O’Malley a la par continúa mirándolas sin quitar el ojo ). Y la recordaré mucho tiempo. ( El P. O’Malley mira con alternancia sus manos y su rostro). Juega con las fibras de mi corazón. (Mueve las manos trazando un círculo). Es mi canción favorita. (El P. O’Malley sigue ostentosamente con la cabeza esos movimientos circulares. Se queda mirándola. Carol sonriendo en el plano, junta las manos”.
Tienes una voz bonita, pero … deberías pensar de poner algo de sentimiento en las palabras
El plano ahora abarca a los dos. Carol con las manos juntas y que mira hacia arriba. A su lado el P. O´Malley. Ella se dispone a culminar su actuación.
CJ: “Durante toda la vida. // Te estaré amando.// Y luego… (Mientras levanta el dedo índice de la mano derecha) … el día después de siempre… (El P. O’Malley mira el dedo de la chica, y a continuación vemos como ella empuja con las manos. Se queda sola en el plano) Volveré a empezar. (Sigue sola frente a la cámara gesticulando ampulosamente, y de nuevo levanta las manos. Se detiene y mira al P. O’Malley que mira con gesto sombrío). Ella le pregunta. ¿Qué le parece?”.
POM (en el plano junto a Carol, que aguarda expectante su veredicto): “Tienes una voz bonita, pero en lugar de tanto esto… (mueve sus manos alternativamente hacia arriba y hacia abajo)… deberías pensar de poner algo de sentimiento en las palabras”.
Y el día después de siempre// Hablaremos de este noche
La crítica del P. O’Malley, en su sencillez, expone a su vez —lo hemos venido comprobado a lo largo de esta investigación— el código estético de Leo McCarey. Nada de sobreactuación, pero intensidad emocional en lo que se expresa, bien sea con gestos o miradas, bien sea a través de las palabras.
CJ (por primera vez rebajando su altivez, poniendo su dedo en la boca en señal de atención): “¿Por ejemplo, Padre?”.
POM (en el plano, con Carol al fondo con esa actitud; comienza a tocar otras notas al piano. Tras un breve silencio comienza a cantar con el estilo propio, como no podía ser de otra manera, de Bing Crosby como cantante): “Mañana estaré todo el día// Susurrando tu nombre. (Ella cambia el gesto y pone atención) Y el día después de siempre. //Sé que volveré a hacerlo. (La cámara vuelve al P. O’Malley) Sea primavera o invierno// No te dejaré solo// Y el día después de siempre// Hablaremos de este noche”.
O sea, quiere volver a probar, ¿no? Deja hablar a las palabras
El P. O’Malley sigue con su exposición de estilo, que parece que Carol comienza a captar. Un pequeño indicio de trasformación se trasluce por tanto. Y al mismo tiempo se reafirma el código estético de McCarey.
CJ (sola en el plano): “Ya veo lo que quiere decir, Padre”.
POM (en el plano, guiñándole un ojo): “O sea, quieres volver a probar, ¿no? Deja hablar a las palabras. (Plano de los dos, con el P. O’Malley al piano)
CJ (sin cantar, recita con más sentimiento, como si fuera un poema): “Tu risa es melodía y la recordará mucho tiempo”.
POM (asintiendo): “Eso es”.
CJ (en el mismo tono): “Juega con mi fibra sensible”. (Sonríe)
POM (a Carol): “Ahora, cántala”.
El código compartido de la música favorece la confianza.
La aparición del P. Fitzgibbon, en un primer momento sigilosa, va a cambiar el tono de la comunicación con la joven. Entre ella y el P. O’Malley la confianza va en aumento. El código compartido de la música lo ha favorecido.
CJ (cantando): “Es mi canción favorita. (El sacerdote sigue tocando al piano) // Durante toda la vida. (Un plano nos muestra al P. Fitzgibbon (Barry Fitzgerald) que se asoma por la escalera principal que conduce al salón donde están cantando con el piano; se mueve con sigilo. Se oye la voz de Carl que sigue cantando) “Te estaré amando”. (Voz del P. O’Malley que se une a la de Carol): “… Y luego… (El P. Fitzgibbon baja por las escaleras)… el día después de siempre. (Voz sólo de Carol) Volveré… (El P. Fitzgibbon llega al recodo de la escalera y se detiene para mirarlos. Voz de Carol) a empezar de nuevo. (El P. Fitzgibbon sigue mirando apoyado en la barandilla. A continuación, plano del P. O’Malley que mira a Carol, quien a su vez ahora actúa de manera más humilde)
¿Qué es eso de “empezar»…? Le estaba imitando, Padre
Entre Carol y el P. O’Malley la discusión “profesional” sobre la música comienza a desarrollarse con libertad. McCarey se permite el pequeño chiste de que la joven haga observaciones a una figura consolidada de la canción como Bing Crosby.
POM (observando cómo ha pronunciado la palabra): “¿Qué es eso de “empezar”…? (y prolonga de ese modo la pronunciación del final)
CJ (sincera): “Le estaba imitando, Padre”.
POM (extrañado): “¿Yo hacía eso?” (Se ve un plano picado desde la escalera, a la espalda del P. Fitzgibbon, en el que se muestra al fondo la conversación entre Carol y el P. O’Malley. La cámara ya anticipa las distancias que se van a evidenciar entre los personajes)
CJ: “Sí, seguro”.
POM: “Quizá, pero yo no hice ese… (mueve las manos y canta imitándola) Y el día después de siempre. (A continuación mueve otra mano en círculo) Eres mi canción favorita. (Se señala la cabeza) Detrás de eso no hay nada. (Chasca los dedos y se mueve de modo sincopado. Vuelve a cantar) Hablaremos de…” ¿Qué tiene que ver eso con la canción?” (Se para y ve al P. Fitzgibbon)
4. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO DE GOING MY WAY (IX): LA DIFERENTE MANERA DE PLANTEAR LA RELACIÓN CON LOS JÓVENES DEL P. FITZGIBBON Y DEL P. O’MALLEY
O sea, que buscas trabajo… Creo que quizás pueda colocarte

El P. O’Malley es consciente de las dificultades que tiene acceder a la juventud, con todo el maremágnum de sensaciones y emociones que está dejando la guerra. En cambio el P. Fitzgibbon se sitúa ante los mismos esquemas que ha venido planteando los últimos cuarenta años. Se ve al P. Fitzgibbon apoyado en la baranda del tramo final de la escalera de madera. Mira con gesto serio. Recibe inmediatamente el saludo del P. O’Malley.
POM (en el plano con Carol): “¡Hola, Padre! (Plano del P. Fitzgibbon que se aproxima sin decir nada. El P. O’Malley se levanta y Carol se va hacia un lado. El sacerdote más joven se la presenta al más veterano) Esta joven ha venido para que la ayudemos”. (Plano del P. Fitzgibbon de espaldas, a la izquierda del P. O’Malley, mientras que a Carol se la ve en el medio, al fondo)
Fitzgibbon (en adelante PF, con las manos a sus espaldas, vestido como el P. O’Malley con la sotana): “O sea, que buscas trabajo”.
CJ (sencilla): “Sí, Padre”.
PF (en el plano): “Creo que quizás pueda colocarte”.
CJ (en el plano con el P. O’Malley a su derecha y el P. Fitzgibbon a su izquierda): “¿Puede?”.
Oh, no, no estoy buscando este tipo de trabajo…. Padre, creo que no lo entiende. Es cantante
La respuesta del P. Fitzgibbon va a decepcionar las expectativas de Carol porque ella lo que busca con el empleo es salir del clima doméstico. No volver a introducirse en él como empleada del hogar. Pero el veterano sacerdote no es capaz de percibir ese mundo emocional y lo reduce todo a un problema de mera subsistencia. No ha cubierto la etapa de escucha que el P. O’Malley sí ha tenido con ella.
PF (a Carol): ¿Qué le parece trabajar de asistente? (Al P. O’Malley) Mrs. Scaponi tiene once hijos y en octubre serán doce. Quizás ella pudiera emplearle.
CJ (en el plano con P. O’Malley a su derecha): “Oh, no, no estoy buscando este tipo de trabajo”.
POM (con un deje de ironía): “Padre, creo que no lo entiende. Es cantante. (Y mueve la mano haciendo círculos con efectiva sorna, y ella se da cuenta. El P. O’Malley la mira y le pregunta) ¿Verdad?”. (Ella se sonríe)
Y prefiere pasar hambre antes que coger una escoba. Supongo que tendrás una casa, ¿no?
El P. Fitzgibbon no tiene una visión distinta de la del P. O’Malley, si nos referimos a los riesgos en los que las elecciones de la joven Carol la pueden exponer. Lo que cambia entre ambos es la falta de empatía acerca de por qué la chica está tomando esas determinaciones. Eso abre la brecha entre ambas posturas y radicaliza el antagonismo.
PF (contrariado, se escucha su voz…): “Bueno, ahora…. (En el plano con la misma disposición que antes). ¿Y se puede saber dónde espera encontrar trabajo? Supongo que en un buen club nocturno displicente. (El P. O’Malley se frota el entrecejo ante esta reacción de su colega) (A Carol) ¿Alguna expectativa?”.
CJ: “No exactamente”.
PF (con una sonrisa recriminatoria, y un tono de voz de censura): “Y prefiere pasar hambre antes que coger una escoba. (Manteniendo el gesto irónico, la mira serio y le hace una pregunta similar a la que le hubiese hecho el P. O’Malley de no haber escuchado el relato del policía Pat McCarthy) Supongo que tendrás una casa, ¿no?”.
POM (en el plano con Carol, empleando un lenguaje desenfadado): “No, acaba de largarse, Padre”.
¡Vuelve ahora mismo con tus padres! Una chica como tú cantando en alguno de esos lugares…. Bobadas. Ser una buena esposa y madre ya es un buen comienzo para ti. Como tu madre
El lenguaje imperativo que el P. Fitzgibbon va a emplear a continuación da cuenta de la diferencia de los enfoques. No pregunta, no sugiere, no propone, sino que ordena directamente a una joven que acaba de conocer que retorne al hogar. El contenido es igual al que el P. O’Malley ha sugerido hace unos momentos. Pero sólo eso.
PF (sólo su voz): “¡Vuelve ahora mismo con tus padres! (Ahora ya en el plano con gesto muy serio) Una chica como tú cantando en alguno de esos lugares, El Faro Azul u otro parecido”.
CJ (en el plano, con los tres): “Pero por algún lugar hay que empezar, Padre”.
PF (ahora enfocado por la cámara, sigue sin intentar empatizar): “Bobadas. Ser una buena esposa y madre ya es un buen comienzo para ti. Como tu madre”.
CJ (con un plano de los tres, hace un gesto de resignación dirigido al P. O’Malley): “Bien. Adiós, Padre”.
Jovencita, vete a tu casa y quédate en ella hasta que aparezca el hombre adecuado…. El hombre adecuado nunca se acercará a nuestra casa
El P. Fitzgibbon emplea un discurso tradicional sobre lo que tiene que ser el destino de la mujer. No es ni mínimamente consciente de que las nuevas circunstancias que está viviendo la sociedad estadounidense reclaman un mayor respeto hacia la libertad de autodeterminación de las mujeres, hacia una igual dignidad con respecto al varón para poder desarrollar todas las capacidades que se derivan de ello. (Nussbaum 2015; 2017).
Carol sale del plano. Quedan en él los dos párrocos. Plano de Carol que pasa por detrás del P. Fitzgibbon. Éste mira al P. O’Malley, y a continuación se dirige hacia ella. Lo vemos de espaldas mientras Carol está recogiendo la maleta en el recibidor donde antes la había dejado.
PF (insistiendo de modo paternalista en su advertencia): “Jovencita, vete a tu casa y quédate en ella hasta que aparezca el hombre adecuado”. (A pesar de haber suavizado su tono, la voz se sigue presentando como autoritaria)
CJ (con legítima resistencia): “El hombre adecuado nunca se acercará a nuestra casa. (Coge la maleta mientras el P. O’Malley se incorpora al plano) Pero no se preocupe, me las arreglaré”.
Abramos nuestros corazones. Diez dólares
Carol sale del plano con paso firme. El P. O’Malley sigue sus pasos con atención. Mira por la ventana y al verla en el jardín de la parroquia, la llama.
POM: “¡Carol! (Se ve a Carol a través del ventanal. Se detiene y mira hacia el P. O’Malley) Espera un momento. (Se gira hacia el P. Fitzgibbon que sigue de espaldas, como rumiando la situación) Padre (Hace un gesto para que se le acerque) Por favor, ¿podría dejarme diez dólares?”.
PF (sorprendido): “¿Qué?”.
POM (explicándose): “Diez dólares. Esta sola. No tiene nada”.
PF: “Oh”.
POM (poniéndose la mano en el pecho): “Abramos nuestros corazones. Diez dólares”.
Carol, no me ha gustado como has dicho: ‘Me las arreglaré’
El P. O’Malley vuelve a actuar, a favor de la persona concreta, como ya hiciera en el caso de Mrs. Hattie Quimp cuando impidió su desahucio, según ya vimos en la contribución anterior. No se trata sólo de predicar las virtudes. Hay que poner los medios para que se puedan desarrollar con condiciones que hagan posible la libertad. La parroquia no debe hacer un discurso espiritualista.
PF (saca el monedero del bolsillo. Va a abrirlo delante del P. O’Malley que mira con interés. Entonces el P. Fitzgibbon se gira hacia el otro lado. El P. O’Malley hace un gesto a Carol para que espere un momento. El P. Fitzgibbon registra el monedero y se gira hacia su colega, con una “nueva oferta”). «¿Qué tal cinco dólares?».
POM (insistiendo): “No, no. Diez, diez. (P. Fitzgibbon saca un billete de esa cuantía y lo da. La cámara sigue los pasos del sacerdote joven hasta Carol que sigue en la ventana. Se dirige a ella). Carol, no me ha gustado como has dicho: ‘Me las arreglaré’. (Carol hace un gesto de inseguridad y el P. O´Malley le acerca el billete) Con esto podrás arreglártelas un tiempo”.
CJ (apurada): “Pero Padre…”.
No pasa nada. No es caridad. Es un préstamo
O’Malley es consciente de que debe respetar la libertad de Carol. Pero al mismo tiempo quiere acompañarla, para que una ausencia de acogida no le lleve a tomar determinaciones que la perjudican. Su situación nihilista (no tiene nada) no puede superarse realmente con la mera auto afirmación (aunque ese sea un consejo nietzscheano que va a estar muy en boga en el modo de actuar de los jóvenes ya en ese momento).
POM (de medio lado, de espaldas a la cámara): “No pasa nada. No es caridad. Es un préstamo”.
CJ (moviendo la cabeza conmovida): “Gracias. Me vendrá muy bien. Se lo agradezco”.
POM: “Supongo que me han quedado muchas cosas que debería haberte dicho. Pero no me habrías prestado ninguna atención. (Se detiene y gesticula) Después de todo, ya has cumplido dieciocho años, ¿no?”
CJ: “No se preocupe. Estaré bien”.
POM (infundiéndole confianza): “Por supuesto que lo estarás, Carol“.
CJ: “Me las arreglaré”.
Supongo que me han quedado muchas cosas que debería haberte dicho. Pero no me habrías prestado ninguna atención
El reconocimiento realista de donde se encuentra cada uno —“supongo que me han quedado muchas cosas que debería haberte dicho. Pero no me habrías prestado ninguna atención”— marca que la relación de respeto ha quedado establecida entre el P. O’Malley y Carol. Pero además con implicación. Por eso, el joven sacerdote le desaconseja ese modo nietzscheano de expresar su libertad.
POM: “No, no digas eso. (Gesticula y Carol se ríe) Vuelve por aquí alguna vez”.
CJ: “Lo haré, Padre. Adiós”.
POM: “Adiós, Carol”. (Fundido)
5. BREVE CONCLUSIÓN
Si Nietzsche había sostenido que el nihilismo era el efecto de la decadencia de la civilización, un superhombre que se apoya tan sólo en la libertad de autoafirmación no parece garantizar el fin de esa crisis. Ni mucho menos una remisión a una economía como fórmula para resolver todos los males parece una profecía que se cumpla así misma. Hace falta bucear de modo más profundo en el ser humano, en su resistencia y proximidad, para salir de esa decadencia. Un autor con frecuencia citado por Josep Maria Esquirol, el filósofo checo Jean Patočka, nos ofrece un claro criterio de discernimiento.
¿Qué es el ser social del hombre? Lo que hemos presentado no es suficiente para dar una respuesta positiva. No obstante, quizá sí baste para que quede claro que el ser social del hombre arraiga en una profundidad para la cual las relaciones e interrelaciones económicas no son un criterio y medida exhaustivamente explicativo ni universalmente adecuado. Querer reducir el ser social del hombre a estas relaciones constituye también un tipo de subjetivismo, que ahora no sólo es teórico sino también práctico. (Patočka, 2016: 213).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Agee, J. (2000). Agee on Film. Criticism and Comment on Movies. New York: Modern Library.
Ayfre, A. (1958). Dios en el cine. (L. de los Arcos, & A. Lehman, Trads.). Madrid: Rialp.
Ayfre, A. (1962). El cine y la fe cristiana. Andorra: Casal i Vall.
Bachelard, G. (1994). La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica.
Bachelard, G. (2006). La Tierra y las ensoñaciones del reposo. México: Fondo de Cultura Económica.
Ballesteros, J. (2018). Derechos sociales y deuda. Entre capitalismo y economía de mercado. Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho(37), 1-21.
Ballesteros, J. (2021). Domeñar las finanzas, cuidar la naturaleza. Valencia: Tirant Humanidades.
Bergson, H. (1914). La risa. Ensayo sobre la significación de lo cómico. Valencia: Prometeo.
Bogdanovich, P. (1998). Who the Devil Made It? Conversations with legendary Film Directors. New York: Ballantine Brooks.
Bogdanovich, P. (2008). Leo McCarey. 3 de octubre de 1898-5 de julio de 1969. En P. Bogdanovich, El Director es la estrella. Volumen II. Madrid: T&B EDITORES.
Buber, M. (2017). Yo y tú. (C. Díaz Hernández, Trad.). Barcelona: Herder.
Buber, M. (2020). El principio dialógico. (J.-R. Hernández Arias, Trad.). Madrid: Hermida Editores.
Burgos, J. M. (2012). Introducción al personalismo. Madrid: Palabra.
Burgos, J. M. (2017). Antropología: una guía para la existencia. Madrid: Palabra.
Burgos, J. M. (2020). ¿Qué es el personalismo integral? Quién. Revista de Filosofía Personalista(12), 9-37.
Cabrera, J. (2015). Cine: 100 años de filosofía. Una introducción a la filosofía a través del análisis de películas. Barcelona: Gedisa.
Carroll, S. (1943). Everything Happens to McCarey. Esquire, 57. 01 de mayo.
Capra, F. (1997). The Name above the Title: an Autobiography. New York: Da Capro Press. [Capra, F. (2007). Frank Capra. El nombre delante del título. Madrid: T&B Editores].
Cava, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2013). Neuronas Espejo: Empatía y Aprendizaje. Web del Máster de Resolución de Conflictos en el Aula. Obtenido de https://online.ucv.es/resolucion/neuronas-espejo/.
Cavell, S. (1979a). The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality and Tragedy. New York: Oxford University Press. [Cavell, S. (2003). Reivindicaciones de la razón. Madrid: Síntesis].
Cavell, S. (1979b). The World Viewed. Reflections on the Ontology of Film. Enlarged edition. Cambridge, Massachusetts / London, England: Harvard University Press. [Cavell, S. (2017). El mundo visto. Reflexiones sobre la ontología del cine. (A. Fernández Díez, Trad.). Córdoba: Universidad de Córdoba].
Cavell, S. (1981). Pursuits of Happiness. The Hollywood Comedy of Remarriage. Cambridge MA: Harvard University Press. [Cavell, S. (1999). La búsqueda de la felicidad. La comedia de enredo matrimonial en Hollywood. (E. Iriarte, & J. Cerdán, Trads.). Barcelona: Paidós-Ibérica].
Cavell, S. (1988). In Quest of the Ordinary. Lines of Scepticism and Romanticism. Chicago: The University of Chicago Press. [Cavell, S. (2002a). En busca de lo ordinario. Líneas del escepticismo y romanticismo. Madrid: Ediciones Cátedra].
Cavell, S. (1990). Conditions Handsome and Unhandsome. The Constitution of Emersonian Perfectionism. The Carus Lectures, 1988. Chicago & London: The University of Chicago Press.
Cavell, S. (1992). The senses of Walden. Chicago: Chicago University Press. [Cavell, S. (2011). Los sentidos de Walden. (A. Lastra, Trad.). Valencia: Pre-Textos].
Cavell, S. (1996a). Contesting Tears. The Hollywood Melodrama of the Unknown Woman. Chicago: The University of Chicago Press. [Cavell, S. (2009). Más allá de las lágrimas. (D. Pérez Chico, Trad.). Boadilla del Monte, Madrid: Machadolibros].
Cavell, S. (1996). A pitch of filosophy. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. [Cavell, S. (2002b). Un tono de filosofía. Ejercicios autobiográficos. Madrid: A. Machado Libros, S.A.].
Cavell, S. (2002c). Must we mean what we say? Cambridge, New York: Cambridge University Press. [Cavell, S. (2017). ¿Debemos querer decir lo que decimos? Zaragoza: Universidad de Zaragoza].
Cavell, S. (2003). Emerson´s Transcendental Etudes. Standford: Stanford University Press.
Cavell, S. (2004). Cities of Words: Pedagogical Letters on a Register of the Moral Life. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press. [Cavell, S. (2007). Ciudades de palabras. Cartas pedagógicas sobre un registro de la vida moral. Valencia (J. Alcoriza & A. Lastra, trads.): PRE-TEXTOS].
Cavell, S. (2005a). Philosophy the Day after Tomorrow. Harvard MA: The Belknap Press of Harvard University Press. [Cavell, S. (2014). La filosofía pasado el mañana. Barcelona: Ediciones Alpha Decay].
Cavell, S. (2005b). The Thought of Movies. En W. Rothman, Cavell On Film (págs. 87-106). Albany NY: State University of New York Press. [Cavell, S. (2008b). El pensamiento del cine. En S. Cavell, El cine, ¿puede hacernos mejores? (págs. 19-20). Madrid: Katz].
Cavell, S. (2010). Le cinéma, nous rend-il meilleurs ? Textes rassembles par Élise Domenach et traduits de l’anglais par Christian Fournier et Élise Domenach. Paris: Bayard. [Cavell, S. (2008a). El cine, ¿puede hacernos mejores? Buenos Aires: Katz ediciones].
Cavell, S. (2013). This New Yet Unapproachable America: Lectures after Emerson after Wittgenstein. Chicago: University of Chicago Press [Cavell, S. (2021). Esta nueva y aún inaccesible América. (D. Pérez-Chico, Trad.). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza].
Coursodon, J., & Tavernier, B. (2006). McCAREY Leo. 1898-1969. En J. Coursodon, & B. Tavernier, 50 años de cine norteamericano. Tomo II (F. Díaz del Corral, & M. Muñoz Marinero, Trads., 2ª ed., págs. 815-820). Madrid: Akal.
D’Agostino, F. (1991). Elementos para una Filosofía de la Familia. Madrid : Rialp.
Daney, S., & Noames, J. (1965). Leo et les aléas : entretien avec Leo McCarey. Cahiers du cinema, 163, 10-20.
Echart, P. (2005). La comedia romántica del Hollywood de los años 30 y 40. Madrid: Cátedra.
Echart, P. (2009). Siguiendo mi camino (1944). Madrid: Notorious.
Emerson, R. (2010a). El escritor estadounidense. En R. Emerson, Obra ensayística (págs. 115-146). Valencia: Artemisa Ediciones.
Emerson, R. (2010b). El trascendentalista. En R. Emerson, Obra ensayística (págs. 147-172). Valencia: Artemisa Ediciones.
Emerson, R. (2010c). La confianza en uno mismo. En R. Emerson, Obra ensayística (págs. 175-214). Valencia: Artemisa Ediciones.
Emerson, R. W. (2021). Experiencia. En R. W. Emerson, Ensayos (págs. 323-351). Madrid: Cátedra.
Esquirol, J. M. (2019). La resistencia íntima. Ensayo de una filosofía de la proximidad. Barcelona: Acantilado.
Esquirol, J. M. (2023). El respeto o la mirada atenta. Barcelona: Gedisa.
Esquirol, J. M. (2024). La escuela del alma. de la forma de educar a la manera de vivir. Barcelona: Acantilado.
Fazio, M. (2007). Una propuesta cristiana del período de entreguerras: révolution personaliste et communautaire (1935), de Emmanuel Mounier. Acta Philosophica, II(16), 327-346.
Frígols, B., & Peris-Cancio, J.-A. (2022). El caballo como protagonista en Broadway Bill (Estrictamente confidencial, 1934) y Riding High (Lo quiso la suerte, 1950) de Frank Capra. La alianza entre ecologismo personalista y personalismo fílmico. La Torre del Virrey, 32(2), 92-119.
Gallagher, T. (1998). Going My Way. En J. P. Garcia, Leo McCarey. Le busrlesques des sentiments. (págs. 24-37). Milano, Paris: Edizioni Gabriele Mazzotta, Cinémathèque française.
Gallagher, T. (2009). John Ford. El hombre y su cine. Madrid: Ediciones Akal.
Gallagher, T. (2015). Make Way for Tomorrow: Make Way for Lucy . . . The Criterion Collection. Essays On Film, 1-11. 11 05. Recuperado el 07 de 01 de 2020, de https://www.criterion.com/current/posts/1377-make-way-for-tomorrow-make-way-for-lucy.
Gehring, W. D. (1980). Leo McCarey and the comic anti-hero in American Film. New York: Arno Press.
Gehring, W. D. (1986). Screwball Comedy. A Genre of Madcap Romance. New York-Westport Conneticut-London: Greenwood Press.
Gehring, W. D. (2002). Romantic vs Screwball Comedy. Charting the Difference. Lanham, Maryland: Scarecrow Press.
Gehring, W. D. (2005). Leo McCarey. From Marx to McCarthy. Lanham, Maryland – Toronto – Washington: The Scarecrow Press, inc.
Gehring, W. D. (2006). Irene Dunne. First Lady of Hollywood. Filmmakers Series Nº 104. Manham, Maryland and Oxford, Inc.: The Scarecrow Press.
Harril, P. (2002). McCarey, Leo. Obtenido de Senses of cinema. Decembers. Great Directors: http://sensesofcinema.com/2002/great-directors/mccarey/.
Harvey, J. (1998). Romantic Comedy in Hollywood from Lubitsch to Sturges. New York: Da Capro.
Kendall, E. (1990). The Runaway Bride. Hollywood Romantic Comedy of the 1930s. New York, Toronto: Alfred A. Knopf; Random House of Canada Limited.
Lastra, A. (2010). El cine nos hace mejores. Una respuesta a Stanley Cavell. En A. Lastra, Stanley Cavell, mundos vistos y ciudades de palabras (págs. 105-117). Madrid, México: Plaza y Valdés.
Lastra, A., & Peris-Cancio, J.-A. (2019). Lecturas políticas de Stanley Cavell: la reivindicación de la alegría. Análisis. Revista de investigación filosófica, 2, 197-214.
Levinas, E. (1993). El Tiempo y el Otro. (J. L. Pardo Torío, Trad.). Barcelona: Paidós Ibérica.
Levinas, E. (2002). Fuera del sujeto. (R. Ranz Torrejón, & C. Jarillot Rodal, Trads.). Madrid: Caparrós Editores.
Lewis, C. (2015). The Abolition of Man. San Francisco, CA: HarperOne. [Lewis, C. (1994). La abolición del hombre. Madrid: Encuentro].
Losilla, C. (2003). La invención de Hollywood. O como olvidarse de una vez por todas del cine clásico. Barcelona: Paidós.
Lourcelles, J. (1992a). Dictionnaire du Cinéma. Les films. Paris: Robert Laffont.
Lourcelles, J. (1992b). ROUTE SEMÉE D’ETOILES (LA) (Going My Way). En J. Lourcelles, Dictionnaire du Cinéma. Le films (págs. 1228-1299). Paris: Robert Laffont.
Lourcelles, J. (1998). McCarey, l’unique. En J. P. Garcia, & D. Païni, Leo McCarey. Le burlesque des sentiments (págs. 9-18). Milano, Paris: Edizioni Gabriele Mazzotta-Cinémathèque française.
Marcel, G. (1961). La dignité humaine. Paris: Aubier- Editions Montaigne.
Marcel, G. (1987). Aproximación al misterio del Ser. (J.-L. Cañas-Fernández, Trad.). Madrid: Encuentro.
Marcel, G. (2001). Los hombres contra lo humano. (J.-M. Ayuso-Díez, Trad.). Madrid: Caparrós.
Marcel, G. (2022a). Homo viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza. (M. J. Torres, Trad.). Salamanca: Sígueme.
Marcel, G. (2022c). Esbozo de una fenomenología y una metafísica de la esperanza. En G. Marcel, Homo Viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza (págs. 41-79). Salamanca: Sígueme.
Marcel, G. (2022b). Yo y el otro. En G. Marcel, Homo viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza (M. J. de Torres, Trad., págs. 25-40). Salamanca: Sígueme.
Marías, J. (1970). Antropología metafísica. La estructura empírica de la vida humana. Madrid: Ediciones de la Revista de Occidente.
Marías, J. (1971). La imagen de la vida humana y dos ejemplos literarios: Cervantes, Valle-Inclán. Madrid: Revista de Occidente.
Marías, J. (1982). La mujer en el siglo XX. Barcelona: Círculo de Lectores.
Marías, J. (1992). La educación sentimental. Madrid: Círculo de Lectores.
Marías, J. (1994). La inocencia del director. En F. Alonso, El cine de Julián Marías (págs. 24-26). Barcelona: Royal Books.
Marías, J. (1996). Persona. Madrid: Alianza Editorial.
Marías, J. (1998). La mujer y su sombra. Madrid: Alianza Editorial.
Marías, J. (2005). Mapa del mundo personal. Madrid: Alianza Editorial.
Marías, J. (2017). Discurso del Académico electo D. Julián Marías, leído en el acto de su recepción pública el día 16 de diciembre de 1990 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Scio. Revista de Filosofía(13), 257-268.
Marías, M. (1998). Leo McCarey. Sonrisas y lágrimas. Madrid: Nickel Odeon. [Nueva edición: Marías, M. (2023). Leo McCarey. Sonrisas y lágrimas. Sevilla: Athenaica].
Marías, M. (2018). Leo McCarey ou l’essentiel suffit. En F. Ganzo, Leo McCarey (págs. 44-55). Nantes: Caprici-Cinemathèque suisse.
Marías, M. (2019). Sobre la dificultad de apreciar el cine de Leo McCarey. la furia umana(13), 1-5. Obtenido de http://www.lafuriaumana.it/index.php/archives/32-lfu-13/218-miguel-marias-sobrea-la-dificultad-de-apreciar-el-cine-de-leo-mccarey.
Maritain, J. (1968). La persona y el bien común. Buenos Aires: Círculo de Lectores.
Martin, P. (June de 1964). We Shot D-Day on Omaha Beach. The American Legion Magazine, 15-19; 44-46. Obtenido de https://archive.legion.org/node/1903.
McCarey, L. (1935). Mae West Can Play Anything. Photoplay, 30-31, June.
McCarey, L. (1948). God and Road to the Peace. Photoplay, 33, September.
McKeever, J. M. (2000). The McCarey Touch: The Life and Times of Leo McCarey. Case: Case Western Reserve University: PhD dissertation.
Morrison, J. (2018). Auteur Theory and My Son John. New York, London, Oxford, New Delhi, Sydney: Bloomsbury Academic.
Mounier, E. (1976). Manifiesto al servicio del personalismo. Personalismo y cristianismo. Madrid: Taurus Ediciones.
Mounier, E. (1992). Revolución personalista y comunitaria. En E. Mounier, Obras Completas, Tomo I (1931-1939) (págs. 159-500). Salamanca : Sígueme.
Nietszche, F. (1984). La gaya ciencia. Barcelona: Sarpe.
Nietzsche, F. (1985). Ecce homo. (A. S. Pascual, Trad.). Madrid: Alianza Editorial.
Nietzsche, F. (2006). Fragmentos póstumos, IV. Madrid: Tecnos.
Nussbaum, M. C. (2015). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. (A. Santos-Mosquera, Trad). Barcelona: Paidós.
Nussbaum, M. C. (2017). Las mujeres y el desarrollo humano. Barcelona: Herder.
O.N.U. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. New York. Obtenido de https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights.
Ordine, N. (2022). Los hombres no son islas. Los clásicos nos ayudan a vivir. (J. Bayod, Trad.). Barcelona: Acantilado.
Païni, D. (1990). Good Leo ou ce bon vieux McCarey. En J. P. Garcia, & D. Païni, Leo McCarey. Le burlesque des sentiments (págs. 14-18). Milano-Paris: Edizioni Gabriele Mazzotta-Cinémathèque française.
Panofsky, E. (1959). Style and Medium in the Moving Pictures. En D. Talbot, Film (págs. 15-32). New York : Simon & Schuster.
Patočka, J. (2016). Ensayos heréticos sobre filosofía de la historia. Prefacio de Paul Ricoeur. (I. Ortega Rodríguez, Trad). Madrid: Encuentro.
Peris-Cancio, J. A. (2012). La gratitud del exiliado: reflexiones antropológicas y estéticas sobre la filmografía de Henry Koster en sus primeros años en Hollywood. SCIO. Revista de Filosofía(8), 25-75.
Peris-Cancio, J.-A. (2013). Fundamentación filosófica de las conversaciones cavellianas sobre la filmografía de Mitchell Leisen. SCIO. Revista de Filosofía(9), 55-84.
Peris-Cancio, J.-A. (2015). A propósito de la filosofía del cine como educación de adultos: la lógica del matrimonio frente al absurdo en la filmografía de Gregory La Cava hasta 1933. Edetania(48), 217-238.
Peris-Cancio, J.-A. (2016a). «Part Time Wife» (Esposa a medias) (1930) de Leo McCarey: Una película precursora de las comedias de rematrimonio de Hollywood. SCIO. Revista de Filosofía(12), 247-287.
Peris-Cancio, J.-A. (2016b). ¿Por qué puede alegrarnos la voz que nos invita a la misericordia? En M. Díaz del Rey, A. Esteve Martín, & J. A. Peris Cancio, Reflexiones Filosóficas sobre Compasión y Misericordia (págs. 155-175). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Peris-Cancio, J.-A., & Sanmartín Esplugues, J. (2013). Nota crítica: Pursuits of Happiness: The Hollywood of Remarriage. SCIO. Revista de Filosofía(13), 237-251.
Peris-Cancio, J.-A., & Sanmartín-Esplugues, J. (2018). Cuando el cine se compromete con la dignidad de la persona, entretiene mejor. (J. S. Esplugues, Ed.). Red de Investigaciones Filosóficas Scio. Obtenido de https://www.proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/compromete-del-cine-con-la-dignidad-de-la-persona/
Peris-Cancio, J.-A., & Sanmartín Esplugues, J. (2020). La aparición de W.C. Fields y su actuación providencial en Six of a Kind (1934). Red de Investigaciones Filosóficas José Sanmartín Esplugues. Obtenido de https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/la-aparicion-de-w-c-fields-y-su-actuacion-providencial-en-six-of-a-kind-1934/.
Peris-Cancio, J.-A., & Marco, G. (2022). Cinema and human dignity: Pope Francis’s cinematic proposal and its relationship with filmic personalism. Church, Communication ad Culture, 314-339.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2022a). El personalismo fílmico en las primeras películas de Leo McCarey: aspectos metodológicos y filosóficos. En J.-A. Peris-Cancio, & M. S. Ginés, Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Volumen 1: Fundamentos y primeros pasos hasta The Kid from Spain (1932) (págs. 31-46). Valencia: Tirant Humanidades.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2022b). La filosofía del cine que sostiene el personalismo fílmico: la centralidad de la experiencia y el análisis filosófico-fílmico. Ayllu-Siaf, 4 (1, Enero-Junio (2022)), 47-76. doi:10.52016.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2023a). Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo II: El personalismo fílmico de Leo McCarey con los hermanos Marx, W.C. Fields y Mae West. Valencia: Tirant lo Blanch.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2023b). Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo III: El personalismo fílmico de Leo McCarey con Charles Laughton en Ruggles of Red Gap (1935) y con Harold Lloyd en The Milky Way (1936), Valencia: Tirant lo Blanch.
Peris-Cancio, J.-A. (2023c). “Adelante mi amor. La unificación de vida como verdadero combustible de la bioética”. Observatorio de Bioética. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, https://www.observatoriobioetica.org/2023/10/adelante-mi-amor-la-unificacion-de-vida-como-verdadero-combustible-de-la-bioetica/42676.
Poague, L. (1980). Billy Wilder & Leo McCarey. The Hollywood Professionals, Vol. 7. San Diego, Cal.: A.S. Barnes.
Ricoeur, P. (2006). Sí mismo como otro. México, Buenos Aires, Madrid: Siglo XXI.
Rosenzweig, F. (2014). El país de los dos ríos. El Judaísmo más allá del tiempo y de la historia. Madrid: Encuentro.
Sanmartín Esplugues, J. (2015). Bancarrota moral: violencia político-financiera y resiliencia ciudadana. Barcelona: Sello.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2017a). Cuadernos de Filosofía y Cine 01. Leo McCarey y Gregory La Cava. Valencia: Universidad Católica de Valencia.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2017b). Cuadernos de Filosofía y Cine 02. Los principios personalistas en la filmografía de Frank Capra. Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2017c). El personalismo fílmico en las primeras películas de Leo McCarey: aspectos metodológicos y filosóficos. Quién. Revista de Filosofía Personalista(6), 81-99.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2019a). Cuadernos de Filosofía y Cine 03. La plenitud del personalismo fílmico en la filmografía de Frank Capra (I). De Mr. Deeds Goes to Town (1936) a Mr. Smith Goes to Washington (1939). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2019b). Cuadernos de Filosofía y Cine 04. La plenitud del personalismo fílmico en la filmografía de Frank Capra (II). De Meet John Doe (1941) a It´s a Wonderful Life (1946). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2019c). Cuadernos de Filosofía y Cine 05. Elementos personalistas y comunitarios en la filmografía de Mitchell Leisen desde sus inicios hasta «Midnight» (1939). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2019d). ¿Qué tipo de cine nos ayuda al reconocimiento del otro? Del personalismo fílmico del Hollywood clásico al realismo ético de los hermanos Dardenne. En L. Casilaya, J. Choza, P. Delgado, & A. Gutiérrez, Afectividad y subjetividad (págs. 185-213). Sevilla: Thémata.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020a). Cuadernos de Filosofía y Cine 06: Plenitud, resistencia y culminación del personalismo fílmico de Frank Capra. De State of the Union (1948) a Pocketful of Miracles (1961). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020b). Cuadernos de Filosofía y Cine 07: El personalismo fílmico de Leo McCarey en The Kid from Spain (1932) con Eddie Cantor y en Duck Soup (1932) con los hermanos Marx y otros estudios transversales. Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020c). La dignidad de la persona y su desarrollo en la comunicación audiovisual desde la perspectiva del personalismo fílmico. En A. Esteve Martín, Estudios Filosóficos y Culturales sobre mitología en el cine (págs. 19-50). Madrid: Dykinson.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020d). Las interpelaciones cinematográficas sobre el bien común. Reflexiones de filosofía del cine en torno a las aportaciones de Frank Capra, John Ford, Leo McCarey, Mitchell Leisen, los hermanos Dardenne y Aki Kaurismäki. En Y. Ruiz Ordóñez, Pacto educativo y ciudadanía global: Bases antropológicas del Bien Común (págs. 141-156). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020e). Personalismo Integral y Personalismo Fílmico, una filosofía cinemática para el análisis antropológico del cine. Quién. Revista de Filosofía Personalista(12), 177-198.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2021). Cuadernos de Filosofía y Cine 01 (Edición revisada). Leo McCarey y Gregory La Cava. La presencia del personalismo fílmico en su cine. Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Scheler, M. (1996). Ordo amoris. Madrid: Caparros Editores.
Scheler, M. (2005). Esencia y formas de la simpatía. Salamanca: Sígueme.
Sikov, E. (1989). Screwball. Hollywood’s Madcap Romantic Comedies. New York: Crown Publishers.
Silver, C. (1973). Leo McCarey From Marx to McCarthy. Film Comment, 8-11.
Smith, A. B. (2010). The look of Catholics: portrayals in popular culture from the Great Depression to the Cold War. Lawrence, Kansas: University Press of Kansas.
Steinbock, A. J. (2007). Phenomenology and Mysticism. The verticality of religious experience. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
Steinbock, A. J. (2014). Moral Emotions: Reclaiming the Evidence of the Heart. Evanston, Illinois: Northwestern University Press. [Steinbock, A. J. (2022). Emociones morales. El clamor de la evidencia desde el corazón. (I. Quepons, Trad.). Barcelona: Herder].
Steinbock, A. J. (2016). I Wake Up Screaming: Far from “Kansas”. Film International, November. Obtenido de https://filmint.nu/i-wake-up-screaming-anthony-j-steinbock/. [Steinbock, A. J. (2023). Me despierto gritando. Lejos de Kansas. La Torre del Virrey, 34(2), 1-15. Obtenido de https://revista.latorredelvirrey.es/LTV/article/view/1445/1268].
Steinbock, A. J. (2017). La sorpresa como moción: entre el sobresalto y la humildad. Acta Mexicana de Fenomenología. Revista de Investigación Filosófica y Científica(2), 13-30.
Steinbock, A. J. (2018). It´s not about the gift. From givenness to loving. London, New York: Rowman & Littlefield International. [Steinbock, A. J. (2023). No se trata del don. De la donación al amor. (H. G.-Inverso, Trad). Salamanca: Sígueme].
Steinbock, A. J. (2021). Knowing by Heart. Loving as Participation and Critique. Evanston, Illinois: Northwestern University Press.
Steinbock, A. J. (2022a). Emociones morales. El clamor de la evidencia desde el corazón. (I. Quepons, Trad.). Barcelona: Herder.
Steinbock, A. J. (2022b). Mundo familiar y mundo ajeno. La fenomenología generativa tras Husserl. (R. Garcés-Ferrer, & A. Alonso-Martos, Trads.). Salamanca: Sígueme.
Stirner, M. (2003). El único y su propiedad. (P. González-Blanco, & M. Aldao, Trads.). Buenos Aires: Libros de Anarres.
Tavernier, B., & Coursodon, J.-P. (2006). 50 años de cine norteamericano. (E. editorial, Trad.). Madrid: Akal.
Toles, G. (2022). Una casa hecha de luz. (R. Becerra, & J. Fontán, Trads.). Córdoba: UCOPress.
Trías, E. (2013). De cine. Aventuras y extravíos. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
Von Hildebrand, D. (1983). Etica. Madrid: Encuentro.
Von Hildebrand, D. (1996a). El corazón. Madrid: Palabra.
Von Hildebrand, D. (1996b). Las formas espirituales de la afectividad. Madrid: Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense.
Von Hildebrand, D. (2016). Mi lucha contra Hitler. Madrid: Rialp.
Weil, S. (2000). La persona y lo sagrado. En S. Weil, Escritos de Londres y últimas cartas (págs. 17-116). Madrid: Trotta.
Weil, S. (2014). La condición obrera. Madrid: Trotta.
Weil, S. (2018). Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social. Madrid: Trotta.
Wilson, G. M. (1992). Narration in Light. Studies in Cinematic Point of View. Baltimore (Maryland); London: Johns Hopkins University Press.
Wilson, G. M. (2011). Seeing Fictions in Film: The Epistemology of Movies. Oxford: Oxford University Press.
Wilson, G. M. (2019). Narración en la luz. Estudios del punto de vista cinemático. (M. Golfe, Trad.). Córdoba: Universidad de Córdoba Press.
Wojtyla, K. (2016). Amor y responsabilidad. (J. G. Szmidt., Trad.). Madrid: Palabra.
Wood, R. (1976). Democracy and Shpontanuity. Leo McCarey and the Hollywood Tradition. Film Comment, 7-16.
Wood, R. (1998). Sexual Politics and Narrative Films. Hollywood and Beyond. New York: Columbia University Press.
Zubiri, X. (1975). El problema teologal del hombre. En VV.AA., Homenaje a Karl Rahner (págs. 55-64). Madrid: Cristiandad.
Zubiri, X. (2015). El problema teologal del hombre. Dios, religión, cristianismo. Madrid: Alianza.
NOTAS
[1] “Ahora lo tengo en la mano, poseo mano para dar la vuelta a las perspectivas: primera razón por la cual acaso únicamente a mí le sea posible en absoluto una «transvaloración de los valores».—
Descontado, pues que soy un décadent, soy también su antítesis”. (Nietzsche, 1985: 23).
[2] “La trasformación de los personajes por la relación humana como eje vertebrador de la filmografía de McCarey en Going My Way (Siguiendo mi camino, 1944)”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/la-trasformacion-de-los-personajes-por-la-relacion-humana-como-eje-vertebrador-de-la-filmografia-de-mccarey-en-going-my-way-siguiendo-mi-camino-1944/.
[3] Permítasenos igualmente recordar que Gallagher alude a la cita de Agee a través de la importante obra de James Harvey (Harvey 1987: 272). El artículo se puede encontrar directamente en la recolección de artículos del destacado crítico norteamericano, Agee on Film. Criticism and comment on the Movies (Agee, 2000: 332-335).
[4] Hemos estudiado en los Cuadernos de Filosofía y cine números 55. “El compendio del personalismo fílmico de Capra en It’s a Wonderful Life (1946); 56. “El melodrama del sentido de la vida en las pequeñas comunidades en It’s a Wonderful Life (1946)”; 57. “Las relaciones que constituyen a las personas y las etapas de la vida en It’s a Wonderful Life (1946)”; 58. “La contraposición «perdedor/triunfador» en It’s a Wonderful Life (1946)”; 59. “Lo necesario y lo contingente en las relaciones humanas como mensaje central de It’s a Wonderful Life (1946)”; «Nadie es un fracasado si tiene amigos: la sanación de la mirada en It’s a Wonderful Life (1946)” (Sanmartín Esplugues & Peris-Cancio, 2019b: pp. 207-358). También en https://proyectoscio.ucv.es/frank-capa/5/ y https://proyectoscio.ucv.es/frank-capa/4/.
[5] Esta relación la hemos abordado con un cierto detalle en el Cuaderno 81. El personalismo fílmico y el fortalecimiento de la vinculación y los lazos humanos: la cercanía entre Leo McCarey y Frank Capra en Riding High (1950) (Sanmartín Esplugues & Peris-Cancio, 2020a: pp. 183-203).
[6] Véase la nota 4.
[7] George Toles recoge en este punto el bello texto de Kafka, que merece la pena reproducir:
Es totalmente concebible que el esplendor de las vida está siempre al acecho de cada uno de nosotros en toda su plenitud, pero velado a la vista, en lo profundo, invisible, lejano. Sin embargo, está ahí, no es hostil, no es reacio, no es sordo. Si lo invocas con la palabra correcta, con su nombre correcto, vendrá. Esta es la esencia de la magia, que no crea, sino que convoca”. (Toles cita por F. Kafka, Diaries: 1914-1923, ed. De M. Brod, trad. De M. Greenberg, Schecken Books, New York 1971).
[8] Josep Maria Esquirol recoge en este momento una cita muy significativa de Friedrich Nietzsche:
Considerar la Naturaleza como prueba de la bondad y la providencia divinas; interpretar la historia en honor de la razón divina como constante prueba de la existencia d un orden moral del Universo y de una finalidad moral; interpretar nuestro propio destino como lo han hecho durante tanto tiempo los hombres piadosos, viendo en todo la mano de dios que nos dispensa cada cosa y las dispone todas con la mira puesta en la salvación del alma, son maneras de pensar que hoy han pasado ya, que tienen en contra la voz de nuestra conciencia. (Nietzsche, 1984: pp. 189-190).
[9] Cfr. “Los lenguajes del encuentro en Going My Way (1944) de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/los-lenguajes-del-encuentro-en-going-my-way-1944-de-leo-mccarey/.
[10] La hemos estudiado por extenso en las siguientes contribuciones, “Las dificultades del diálogo entre generaciones en Make Way for Tomorrow, de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/dificultades-del-dialogo-entre-generaciones-en-make-way-for-tomorrow-de-mccarey/; “El reconocimiento de los mayores en Make Way for Tomorrow (1937) de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/el-reconocimiento-de-los-mayores-en-make-way-for-tomorrow-de-mccarey/; “Sabiduría y debilidad en el personaje de Lucy en Make Way for Tomorrow (1937) de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/sabiduria-y-debilidad-en-el-personaje-de-lucy-en-make-way-for-tomorrow-1937-de-leo-mccarey/; “Las conversaciones del personaje de Bark en Make Way for Tomorrow (1937) de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/conversaciones-de-bark-en-make-way-for-tomorrow-de-mccarey/; “Los episodios de la cultura del descarte en Make Way for Tomorrow (1937), de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/los-episodios-de-la-cultura-del-descarte-en-make-way-for-tomorrow-1937-mccarey/; “Revisión, renovación y ratificación del matrimonio en Make Way for Tomorrow (1937) de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/revision-renovacion-ratificacion-del-matrimonio-en-make-way-for-tomorrow-1937-mccarey/.
[11] Una situación análoga que tenían los ancianos de Make Way for Tomorrow.
[12] Recordamos las expresiones de Josep Maria Esquirol:
Sin forma de ser, nada sería.
Ahora bien, el humano es una forma de ser, capaz de adquirir todavía más formas, y capaz de generar nuevas formas.
[…] Ahora bien, primero, antes de que un alma inaugure una forma, suele ocurrir que un alma se ha acercado y se ha hecho amiga de las formas.
[…] Se podría decir que son cinco, con alguna que otra intersección: palabra (expresión, escritura, lectura…), lógica abstracta (matemática, geometría, programación…), trazo (dibujo, pintura…), gesto (danza, calistenia… y música (canto, ritmo…).
[…] En toda comunidad humana hay música. No hay pueblo sin música, es un lenguaje universal. Probablemente la música y el canto sean la base del habla. La música genera el canto y el canto la palabra. La primera palabra fue un canto. (Esquirol 2024: 83).
[13] Se trata de una canción con letra de John Francis Burke (3 de octubre de 1908 – 25 de febrero de 1964) y música de Jimmy Van Heusen (Siracusa, Nueva York, Estados Unidos, 26 de enero de 1913-6 de febrero de 1990). Reproducimos su letra traducida.
Todo el día mañana
All day tomorrow
Estaré susurrando tu nombre
I’ll be whispering your name
Y el día después para siempre
And the day after forever
sé que haré lo mismo
I know I’ll do the same
Tiempo de mayo o invierno.
May time or winter
No te perderé de vista
I won’t let you out of sight
Y el día después para siempre
And the day after forever
hablaremos de esta noche
We’ll talk about tonightTu risa es una melodía
Your laughter is a melody
que recordaré por mucho tiempo
That I’ll remember long
Juega con las fibras de mi corazón
It plays upon my heartstrings
Es mi canción favorita
It’s my favorite song
A lo largo de toda la vida
All through a lifetime
Te estaré amando y luego
I’ll be loving you and then
En el día después para siempre
On the day after forever
Empezaré de nuevo
I’ll just begin again



