Apología de la vida privada y de la mujer
en My Son John (1952) de Leo McCarey

Resumen:
En esta quinta contribución dedicada a My Son John (Mi hijo John, 1952) de Leo McCarey arrancamos, en continuidad con la contribución anterior, con el planteamiento de la necesaria relación entre vida privada y vida personal, y la ineludible crítica al secuestro de la vida privada con categorías individualista y economicista. Lo hacemos siguiendo la obra de Emmanuel Mounier, Manifiesto en defensa del personalismo. Y ponemos de manifiesto aspectos del personaje de Lucille Jefferson (Helen Hayes) en My Son John.
En segundo lugar, continuamos esta indagación con la guía de Mounier y nos preguntamos por la necesidad de reconocer el papel destacado de las mujeres en la protección de la vida privada, lo que está directamente vinculado con su propio desarrollo y misión como mujer.
En tercer lugar, continuamos con el texto filosófico fílmico y abordamos en primer lugar los primeros roces entre John Jefferson (Robert Walker) y su padre Dan (Dean Jagger), por dejar vía libre a su enfrentamiento ideológico. Frente a ello el papel de Lucille Jefferson representa un intento de mediación desde sus papeles de esposa y de madre.
En cuarto lugar, el texto filosófico fílmico presenta la reflexión sobre la aproximación afectuosa de Lucille hacia su hijo John, en un intento fallido de recuperar la intimidad familiar que ella resuelve con humor.
En quinto lugar, culminamos el texto filosófico fílmico de esta contribución con la escena en la que el agente del FBI Stedman (Van Heflin) se inmiscuye en la intimidad de la familia Jefferson propiciando una falsa confianza que al final propiciará la propia destrucción.
En la conclusión insistimos en que el revés de My Son John es considerar que la recuperación de la intimidad en la familia, que tratamos en la contribución anterior tiene la piedra de toque más estratégica en la consideración que se tenga de la mujer. Siguiendo a la Dra. Carola Minguet reconocemos que la complementariedad “no se refiere a la relación amorosa, sino que tiene que ver con que a cualquier persona le hace falta el resto de la realidad”. En definitiva, que “hombres y mujeres somos maravillosamente diferentes y, por eso, ineludiblemente complementarios”.
Palabras clave:
Emmanuel Mounier, mujer, mujeres, vida personal, vida privada, mujer como persona.
Abstract:
In this fifth contribution dedicated to Leo McCarey’s My Son John (1952), ee begin, continuing on from the previous contribution, with the necessary relationship between private life and personal life, and the inevitable criticism of the hijacking of private life by individualistic and economic categories. We do so by following the work of Emmanuel Mounier, Manifesto in Defense of Personalism. And we highlight aspects of the character of Lucille Jefferson (Helen Hayes) in My Son John.
Secondly, we continue this inquiry with Mounier’s guidance and ask ourselves about the need to recognize the prominent role of women in protecting privacy, which is directly linked to their own development and mission as women.
Thirdly, we continue with the philosophical film text and first address the initial friction between John Jefferson (Robert Walker) and his father Dan (Dean Jagger), which paves the way for their ideological confrontation. In contrast, Lucille Jefferson’s role represents an attempt at mediation from her roles as wife and mother.
Fourthly, the philosophical film text presents a reflection on Lucille’s affectionate approach to her son John, in a failed attempt to regain family intimacy, which she resolves with humor.
Fifthly, we conclude the philosophical film text of this contribution with the scene in which FBI agent Stedman (Van Heflin) intrudes on the Jefferson family’s privacy, fostering a false sense of trust that ultimately leads to their own destruction.
In conclusion, we insist that the other side of My Son John is to consider that the recovery of intimacy in the family, which we discussed in the previous contribution, has its most strategic touchstone in the consideration given to women. Following Dra. Carola Minguet, we recognize that complementarity “does not refer to a romantic relationship, but rather to the fact that every person needs the rest of reality”. In short, “men and women are wonderfully different and, therefore, inevitably complementary”.
Keywords:
Emmanuel Mounier, woman, women, personal life, private life, woman as person.
1. LA NECESARIA RELACIÓN ENTRE VIDA PRIVADA Y VIDA PERSONAL Y LA INDELUDIBLE CRÍTICA AL SECUESTRO DE LA VIDA PRIVADA SEGÚN EMMANUEL MOUNIER
El lenguaje identifica frecuentemente vida personal con vida interior. La expresión es ambigua
En nuestra contribución anterior[1] señalábamos que la deriva totalitaria de ciertos sectores de la sociedad estadounidense y con ello de la occidental redundaba en un deterioro de la vida íntima, d la vida familiar. El personalismo filosófico ha sido capaz de detectarlo con una precisión que probablemente haya sido mayor que la de otras coordenadas intelectuales. Ahora vamos a abundar en un aspecto que ya dejábamos apuntado en esa contribución, y lo vamos a hacer de la mano de algunos pasajes de la obra de Emmanuel Mounier, Manifiesto al servicio del personalismo (Mounier, 1976).
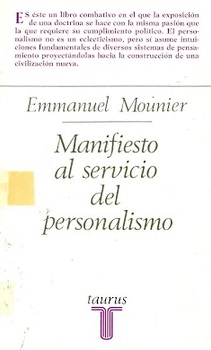
El lenguaje identifica frecuentemente vida personal con vida interior. La expresión es ambigua. Dice claramente que la persona tiene necesidad de un retiro, de meditación; que la espiritualización de la acción se acomoda mal con una preponderancia dada a la sensación, a la diversión, a la agitación, al suceso visible. Pero puede dar a entender que la vida normal de la persona se define mediante cierto aislamiento orgulloso o cierta complacencia egoísta. Ahora bien, hemos visto que la persona se encuentra al entregarse mediante el aprendizaje de la comunidad.
Pero también sabemos que esta comunidad no es alcanzada por la persona al primer impulso, ni nunca perfectamente. A fin de prevenirse contra la ilusión, bueno es que lo aprenda en su entorno, con un rigor exigente, sobre relaciones próximas y limitadas. Al par que la preparan a la vida colectiva, estas tentativas modestas contribuirán a formarla para un conocimiento directo del hombre y de sí mismo, sin intermediarios ni sucedáneos. La vida privada recubre exactamente esta zona de ensayo de la persona, en la confluencia de la vida interior de la vida colectiva, la zona confusa pero vital donde una y otra hunden sus raíces. (Mounier, 1976: 103).
El marxismo ha estigmatizado a la vida privada como fortaleza central de la vida burguesa, que es imprescindible desmantelar para establecer la sociedad socialista, de igual forma que los baluartes del dinero
La dimensión intrínsecamente comunitaria de la persona humana reclama una dimensión de retiro y de espiritualidad. Eso es cierto. Pero Mounier advierte del riesgo de que convoque a un cierto aislamiento orgulloso o a una disimulada complacencia egoísta. Sin embargo este peligro no exime del aprendizaje de la dimensión comunitaria de la vida. No se puede pasar de la persona a la comunidad de un golpe. Se requiere una educación de ese tránsito. La vida privada hace posible que la persona se eduque allí en la dimensión interior de la vida colectiva, que les corresponde a las relaciones familiares[2]. Sin embargo, señala Mounier el marxismo ha sabido dar la vuelta a ese riesgo y considerarlo ineludible. Y de ello da cuenta My Son John con el personaje de John Jefferson, el hijo John. Mounier lo explica con precisión.
Más de una vez en su historia, el marxismo ha estigmatizado a la vida privada como fortaleza central de la vida burguesa, que es imprescindible desmantelar para establecer la sociedad socialista, de igual forma que los baluartes del dinero. La presenta entonces como una vida de círculo estrecho y de estilo mediocre, vinculada a la economía pasada de moda del artesanado profesional o doméstico. Ve en ella además la resistencia del empirismo a la racionalización social, del individuo a la penetración del Estado, el refugio envenenado de las influencias reaccionarias, una organización celular de resistencia a la revolución colectivista. (Mounier, 1976: 103-104).
Hoy no es posible defenderla honradamente sin haber decidido de antemano desinfectarla de toda esta pestilencia
Gran parte de los comentaristas de la película que se central desde el primer momento en la figura de John Jefferson como el héroe auténtico en contraposición de un padre un tanto cerril, Dan Jefferson (Dean Jagger) participan del prestigio mediático de una crítica así. El propio Mounier no duda en conceder la parte de justicia que le correspondería a esta sospecha marxista frente a la intimidad.
Nos adheriríamos de todo corazón a una parte importante de esta crítica si se contentase con descubrir este foco de podredumbre y de fariseísmo que recubre frecuentemente el honrado ropaje de la vida privada. Que en la zona corrompida por la decadencia burguesa los niños, empleando los términos del Manifiesto comunista, se conviertan en «simples objetos de comercio» o en «simples instrumentos de trabajo»; que la mujer no tenga en ella otra función que la de ser también «un instrumento de producción»; que, en un cierto mundo, «el matrimonio burgués sea, en realidad, la comunidad de mujeres casadas», todo esto ofrece poca duda. Por debajo de esta podredumbre elegante se encharca aún de forma más triste el pantano pequeño burgués, mundo sin amor, incapaz tanto de la dicha como de la desesperación, con su avaricia sórdida y su lamentable indiferencia. Pero éstas no son más que contaminaciones de la vida privada por la mediocridad del hombre y la descomposición del régimen seca por dentro debido a la indigencia del alma burguesa, recibe desde fuera las aguas sucias del régimen, la corrupción del dinero, el egoísmo de las castas. Hoy no es posible defenderla honradamente sin haber decidido de antemano desinfectarla de toda esta pestilencia. (Mounier, 1976: 104).
Que Lucille Jefferson llegue al quebrantamiento de su psicología muestra de hasta qué punto la invasión de la vida privada hace imposible la primacía del amor con la que ella ha construido su familia
McCarey comparte este diagnóstico en My Son John y nos parece que no han sido muchos los que parecen haber reparado suficientemente en esta consideración. El personaje de Lucille Jefferson, gracias a la magistral interpretación de Helen Hayes recopila gran parte de los personajes con gran carta expresiva propios de la filmografía del director. James Morrison lo ha justificado espléndidamente en el apartado de su monografía titulado sugestivamente como “Perfomance and gesture as text” (Morrison 2018: 127-132). Y así nos hace ver en sus reacciones que el ideal educativo que ha querido llevar adelante con su familia ha sido, al menos en un primer momento, ridiculizado por John, incomprendido por Dan y finalmente desmontado para los fines de la defensa nacional por Stedman (Van Heflin).
Que Lucille Jefferson llegue al quebrantamiento de su psicología y dé por bueno el final de su hijo John es muestra de hasta qué punto la invasión de la vida privada hace imposible la primacía del amor con la que ella ha construido su familia.
Si no fuese más que la pestilencia, muchos sentirían ante la crítica una conciencia feliz
Hemos de reconocer que el tono que emplea Mounier para descalificar la deformación de la vida privada secuestrada por los ideales burgueses resulta dura y tajante. Y al mismo tiempo consideramos que el tono gris con que McCarey rueda My Son John guarda perfecta ecuación con esa crítica. Son los gestos de humor llevados a cabo por Lucille Jefferson los que consiguen en su marido Dan, en su hijo John o incluso en el policía Stedman reacciones espontáneas de risa, de alegría. Son pistas para considerar que las cosas hubiesen podido ser de otra manera si hubiesen hecho caso de la guía amorosa de la madre de familia. Recojamos las expresiones tajantes de Mounier contra la pestilencia que se ha apropiado de la vida privada o personal en la sociedad burguesa.
Si no fuese más que la pestilencia, muchos sentirían ante la crítica una conciencia feliz. Es preciso perseguir la decadencia del heroísmo y de la santidad hasta este círculo encantado de dulzura e intimidad donde están situados, con sus miedos y sus niñerías, todos los que no conocen ni el hambre, ni la sed, ni la inquietud, todos los que están sin agonías, los ungidos, los protegidos, los separados. La mortal seducción del alma burguesa les ha cazado al reclamo de algunos pseudo valores: mesura, paz, retiro, intimidad, pureza; unos pintores sensibles, unos poetas delicados, algunos filósofos de salón, la han dotado de amaneradas gracias; se ha fabricado incluso una religión para andar por casa, bonachona e indulgente, una religión de los domingos, una teología de las familias (Ibidem).
Este rigor debe proceder de un sentido más exigente de la auténtica vida privada, no de una insensibilidad a los valores privados
Pero la pretensión de McCarey como la de Mounier no se sitúa en quedarse felizmente instalados en la crítica. Es precisamente el espectáculo de esta destrucción de la familia el que está llamando a reaccionar ante los callejones sin salida a los que llevan las mentalidades burguesas (Mounier, 1976: 19-28), las críticas totalitarias, (29-40), o el hombre nuevo marxista (41-56).
Es justamente en estos cálidos refugios donde debemos perseguir el mundo privado burgués si queremos desintoxicar de él a sus mejores víctimas: allí es donde la ternura mata al amor, donde el deleite del vivir ahoga el sentido de la vida.
Pero este rigor debe proceder de un sentido más exigente de la auténtica vida privada, no de una insensibilidad a los valores privados. Nuestra crítica, incluso cuando denuncia los mismos males, continúa estando a cien leguas de ese racionalismo afectado para el cual la vida privada, al mismo tiempo que la vida interior, es una supervivencia reaccionaria o, como dicen nuestros pedantes, una forma de onanismo místico. (Mounier, 1976: 104-105).
La vida privada es también indispensable, tanto para la formación del hombre como para la solidez de la ciudad. No se opone ni a la vida interior ni a la vida pública, prepara a una y otra a comunicarse sus virtudes
¿Por qué iba a presentar McCarey, ajeno al cine ideológico, una película como My Son John? En la pantalla el personaje de Lucille Jefferson es la respuesta: porque ese cine de comedia y ternura, de melodrama y lágrimas de conversión, es muestra de un modo de sociedad en donde se deja al amor que se encargue de la búsqueda de felicidad de las personas. Ese es el papel propio e indelegable de una vida privada que construye la comunidad (Cavell 1981).
Por su corto radio, que la expone al particularismo y a la mediocridad, y la mantiene bajo la dominación directa de los egoísmos individuales, la vida privada ciertamente está siempre amenazada de intoxicación. No vale más que por la cualidad de la vida interior y la vitalidad del medio. En no menor medida es el campo de ensayo de nuestra libertad, la zona de prueba en la que cualquier convicción, cualquier ideología, cualquier pretensión, debe atravesar la experiencia de la debilidad y despojarse de la mentira, el verdadero lugar en que se forja, en las comunidades elementales, el sentido de la responsabilidad. En eso ella es también indispensable, tanto para la formación del hombre como para la solidez de la ciudad. No se opone ni a la vida interior ni a la vida pública, prepara a una y otra a comunicarse sus virtudes. (Mounier, 1976: 105).
2. LA NECESIDAD DE RECONOCER EL PAPEL DESTACADO DE LAS MUJERES COMO PERSONAS EN LA PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA Y EN SU PROPIO DESARROLLO
La mujer también es una persona pero forma parte de un proletariado espiritual al margen de la historia
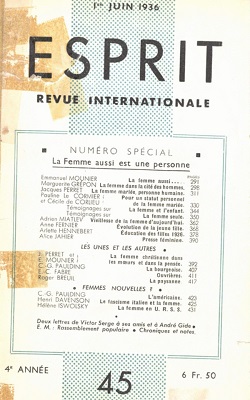
Un título que afirma que “La mujer también es una persona” resulta impactante, y viene a mostrar hasta qué punto el personalismo no se entiende como propuesta si no se abunda en la dualidad del ser personal como varón y como mujer. Es de un apartado de Manifiesto al servicio del personalismo y originalmente apareció en un número especial de la revista Esprit, de junio de 1936 (Mounier, 1976: 105 n. 21). Allí Mounier afirmaba con elocuente contundencia la injusticia del olvido de la mujer.
La deformación política que subyuga nuestra época no ha desvalorizado únicamente los problemas de la vida privada, sino que ha falseado todas sus perspectivas. La opinión pública no parece plantearse más que problemas de hombres, en los que sólo los hombres tienen la palabra. Unos centenares de miles de obreros en cada país trastornan el sentido de la historia porque han tomado conciencia de su opresión. Un proletariado espiritual cien veces más numeroso, el de la mujer, continúa, sin que ello produzca asombro, fuera de la historia. Su situación moral no es, sin embargo, mucho más envidiable, pese a las más brillantes apariencias. (Mounier 1976: 105-106).
Se las ha instalado en la sumisión: no la que puede coronar el más allá de la persona, el don de sí mismo hecho por un ser libre, sino la que es, por debajo de la persona, renuncia anticipada a su vocación espiritual
Mounier explica con claridad aquello en lo que consiste la analogía del proletariado espiritual de la mujer con respecto al proletariado obrero. Nos parece que resulta una presentación muy penetrante de aquello en lo que consiste la marginación de la mujer y que se concentra en el sintagma “imposibilidad para la persona de nacer a su propia vida”.
Esta imposibilidad para la persona de nacer a su vida propia, que, según nosotros, define el proletariado más esencialmente aún que la miseria material, es la suerte de casi todas las mujeres, ricas y pobres, burguesas, obreras, campesinas. De niñas, se les ha poblado su mundo de misterios, de temores, de tabús reservados para ellas. Después, sobre este universo angustioso que nunca las abandonará, se ha corrido de una vez para siempre el telón frágil, la prisión florida, pero cerrada; de la falsa feminidad. La mayoría no encontrará nunca la salida. Desde ese momento viven en la imaginación, no como los muchachos, una vida de conquista, una vida abierta, sino un destino de vencidas, un destino cerrado, fuera del juego. Se las ha instalado en la sumisión: no la que puede coronar el más allá de la persona, el don de sí mismo hecho por un ser libre, sino la que es, por debajo de la persona, renuncia anticipada a su vocación espiritual. (Mounier, 1976: 106).
Algunas, privilegiadas o más audaces, llegan a escaparse en el momento preciso hacia un destino personal elegido y amado. La masa de las demás se aglomera en la madeja oscura y amorfa de la feminidad
Conviene subrayar la acertadísima matización de Mounier. Lo que supone la imposibilidad de la mujer de nacer a la vida propia es que se las instala en unas funcionalidades sociales en las que no emerge en modo alguno “el don de sí mismo hecho por un ser libre” sino la “renuncia anticipada a su vocación espiritual”. Es decir, que el ejemplo que para un cristiano supone la sumisión de Jesucristo en su pasión y cruz es expresión del “más allá de la persona”, de su capacidad de trascenderse. En cambio lo que se pretende con la mujer es una sumisión que desconozca su íntima libertad personal.
Quince años, veinte años: un milagro las invade; durante dos, o tres, o cinco años, su plenitud les da una especie de autoridad recobrada, a no ser que, insuficientemente preparadas para dirigir su llama, tengan miedo de ella y la ahoguen. Algunas, privilegiadas o más audaces, llegan a escaparse en el momento preciso hacia un destino personal elegido y amado. La masa de las demás se aglomera en la madeja oscura y amorfa de la feminidad. Su pobre vida apenas se distingue como un hilo que cuelga y flota sin uso. Los hombres saben lo que se les va a pedir en la vida: ser buenos técnicos de algo, y buenos ciudadanos. Los que no piensan o no pueden pensar en su persona, al menos tienen desde la adolescencia algunos puntales en que asentar las líneas generales de su porvenir. Siglos de experiencia y de endurecimiento en los puestos de mando han determinado el tipo viril. ¿Quién habla de misterio masculino?. (Ibidem).
He aquí una reserva de amor capaz de hacer estallar la ciudad de los hombres, la ciudad dura, egoísta, avara y embustera de los hombres
Se trata de una descripción de la vida de muchas jóvenes que resulta escalofriante exacta y no parece resuelta ni siquiera en nuestros días, aunque no se deban negar los avances conseguidos gracias al compromiso feminista. Frente a la condición bien delimitada del varón, las mujeres parecen condenadas a la desubicación en un mundo trazado con esas premisas.
Ellas, ellas son las errantes. Errantes en sí mismas, a la busca de una desconocida naturaleza. Giran en torno a la ciudad cuyas puertas les están cerradas. Seres perpetuamente a la espera, desorientados. He aquí aquéllas cuya vida se teje alrededor de una aguja, de los bordados (dieciocho años), a las ropas de recién nacido (treinta años) y a los zurcidos (sesenta años). He aquí a las que, carentes del poder de constituirse en persona, se dan esta ilusión exasperando una feminidad vengadora, y corren en pos de la belleza como en pos de Dios. He aquí estas máquinas limpias y perfectas que han dado su alma a las cosas y entregado la mitad de la humanidad. al triunfo titánico sobre el polvo, a la creación del buen comer. He aquí el ejército de desequilibradas arrastradas por doble vértigo de su vientre vacío y de su cabeza vacía. He aquí la fila muy olvidada, muy sin trabajo, de las solitarias. Y a través de este caos de destinos hundidos, de vidas en la vejez, de fuerzas perdidas, la reserva más rica de la humanidad sin duda, una reserva de amor capaz de hacer estallar la ciudad de los hombres, la ciudad dura, egoísta, avara y embustera de los hombres. (Mounier 1976: 106-107).
¿Qué necesitan para convertirse en personas? Quererlo y recibir un estatuto de vida que se lo permita. ¿Ellas no lo desean? ¿No es este precisamente el síntoma del mal?
McCarey encarna de manera ejemplar “una reserva de amor capaz de hacer estallar la ciudad de los hombres, la ciudad dura, egoísta, avara y embustera de los hombres” en la figura de Lucille Jefferson. Continuamente asistimos al pulso entre la lógica “dura, egoísta, avara y embustera de los hombres”, y su propuesta de hacer circular el amor. Incluso a su hijo John, con quien compartirá sus ideales más secretos, se alejará de esa reserva de amor que contempla en su madre, cuando es capaz de ironizar sobre ella. Mounier muestra su fe en esa potencialidad ignorada de las mujeres.
Fuerza aún casi intacta. Se yerra menos de lo que se cree cuando se habla de disipación. De este milagro del amor que tiene su sede en la mujer, en lugar de desarrollarlo, de realizarlo en cada una para que ella pueda a continuación darlo a la comunidad, se ha hecho una mercancía cualquiera, una fuerza cualquiera en el juego de las mercancías y de las fuerzas. Mercancía para el reposo o para el ornato del guerrero. Mercancía para el desarrollo de los asuntos familiares. Objeto (como se dice exactamente) de placer y de intercambio.
¿Qué necesitan para convertirse en personas[3]? Quererlo y recibir un estatuto de vida que se lo permita. ¿Ellas no lo desean? ¿No es este precisamente el síntoma del mal? (Mounier 1976: 107).
¿Cómo discernir lo que es naturaleza, lo que es artificio, ahogo o desviación por la historia?
No podemos olvidar la potencialidad que tuvo el cine para el nacimiento de la nueva mujer. Lo escritos de Cavell (1981; 1996) han puesto de relieve la contribución de ciertos géneros, como la comedia de renovación matrimonial. También Julián Marías (Gómez Álvarez, 2023) y Pablo Echart (2005) han profundizado en esta consideración. Quizás de haber reparado Mounier en estas realidades hubiese podido completar su impresión sobre la fuerza inercial que impide a las mujeres desear vivir como personas.
Esta inercia de las interesadas no es, por otra parte, la principal dificultad. Sobre la naturaleza de la persona femenina sabemos bastante poco: el eterno femenino, las labores propias de su sexo, temas salidos del egoísmo y la sentimentalidad masculinas. En una rama humana que durante milenios ha sido apartada de la vida pública, de la creación intelectual y muy a menudo de la vida simplemente, que se ha acostumbrado en su relegación a la oscuridad, a la timidez, en un sentimiento tenaz y paralizador de su inferioridad, en una rama donde de madre a hija ciertos elementos esenciales del organismo espiritual humano han sido dejados en baldío, han podido atrofiarse durante siglos, ¿cómo discernir lo que es naturaleza, lo que es artificio, ahogo o desviación por la historia? Nosotros sabemos que la mujer está fuertemente marcada, en su equilibrio psicológico y espiritual, por una función, la concepción, y por una vocación, la maternidad. Esto es todo. El resto de nuestras afirmaciones es una mezcla de ignorancia desordenada de mucha presunción. (Mounier, 1976: 107-108).
La persona de la mujer no está ciertamente separada de sus funciones, pero la persona se constituye siempre más allá de los datos funcionales, y a menudo en lucha con ellos
El planteamiento de Mounier busca que se reconozca a la mujer como persona, y no se representen diferencias que hagan fácil su caricaturización. Sin desconocer las diferencias entre la mujer y el hombre, lo que él buscaba sentenciar era esa igualdad en la condición personal.
La persona de la mujer no está ciertamente separada de sus funciones, pero la persona se constituye siempre más allá de los datos funcionales, y a menudo en lucha con ellos. Si bien existe en el universo humano un principio femenino, complementario o antagónico de un principio masculino, es necesaria aún una larga experiencia para librarle de sus superestructuras históricas y apenas comienza. Serán precisas generaciones: habrá necesidad de tantear, de alternar la audacia, sin la cual la prueba se retrasaría, con la prudencia, que exige que las personas no se sacrifiquen a unos ensayos de laboratorio; será preciso algunas veces hacer como que apostamos contra lo que se llama «la naturaleza», para ver dónde se detiene la verdadera naturaleza. (Mounier, 1976: 108).
Al hombre satisfecho con un fácil racionalismo, ella le enseñará quizá que el misterio femenino es más exigente que esta imagen complaciente que él se ha formado y le empujará a su propio misterio
La caracterización del personaje de Lucille Jefferson, gracias a la interpretación de Helen Hayes, suministra datos que impiden que se la considere un mujer inercial, despreocupada por su propia felicidad. Y como venimos señalando no se trata de una excepción dentro del cine, sino algo que con frecuencia se reitera. La pantalla ha podido contribuir a ese inconformismo necesario para no reducir a las mujeres a los clichés habituales.
Entonces, poco a poco, sin duda, la feminidad se separará del artificio, se colocará en caminos que no sospechamos, abandonará los caminos que creíamos trazados para la eternidad. Al encontrarse, se perderá: queremos decir que no se constituirá ya, como hoy, en un mundo cerrado, artificial en gran parte, falsamente místico por su reclusión. Deslastrada de fáciles misterios equívocos, quizá llegue la mujer a alcanzar algunos grandes misterios metafísicos, desde donde comunicará con toda la humanidad, en lugar de ser una digresión en toda la historia de la humanidad. Al hombre satisfecho con un fácil racionalismo, ella le enseñará quizá que el misterio femenino es más exigente que esta imagen complaciente que él se ha formado y le empujará a su propio misterio. (Mounier, 1976: 108-109).
La mujer, entonces, no sólo habrá conquistado su parte en la vida pública, sino que habrá desinfectado su vida privada, y elevado a millones de seres desorientados a la dignidad de personas
Como se deduce con facilidad de estas palabras de Mounier la esperanza del personalismo con respecto a la mujer es máxima. Mounier ha señalado que “quizá llegue la mujer a alcanzar algunos grandes misterios metafísicos, desde donde comunicará con toda la humanidad, en lugar de ser una digresión en toda la historia de la humanidad”. Que la mujer ocupe el lugar que le corresponde ese esencial para la integridad de la comunidad humana, en todas sus dimensiones.
De paso, habrá roto el círculo encantado de este mundo artificial y aún turbio, extraño a la ciudad de los hombres, donde el hombre la mantiene contra sus instintos. Puede romperlo por el lado de la suficiencia viril, de su corto racionalismo, de su sequedad de corazón y de su brutalidad de estilo: ha estado tentada de hacerla, y no parece que haya tenido éxito. Pero ella puede también atravesarlo por esa inmensa zona que el hombre moderno ha desdeñado, y de la cual el amor es el centro. Si se atreviese a hacerla, sería ella quien hoy trastornarse la historia y el destino del hombre. Soñamos en la ciudad donde la mujer colaboraría con la riqueza de una fuerza sin emplear. Se trata de la papeleta de voto y de ciertas reivindicaciones pretenciosas a unos despojos que el mismo hombre ya no quiere. La mujer, entonces, no sólo habrá conquistado su parte en la vida pública, sino que habrá desinfectado su vida privada, y elevado a millones de seres desorientados a la dignidad de personas; asegurando, quizá, el relevo del hombre desfalleciente habrá vuelto a encontrar en sí misma los valores primeros de un humanismo integral. (Mounier, 1976: 109).
La familia está encarnada como la persona: en una función biológica, en unos marcos sociales, en una ciudad. No es, pues, únicamente un grupo accidental de individuos, o incluso de personas
Tras reflexionar sobre el deseable paso de la familia de su consideración como celular a su valoración como comunitaria (Mounier 1976: 109- 114). Unas reflexiones muy penetrantes en las que no podemos detenernos detalladamente para conservar el rumbo de nuestra investigación, pero que tampoco queremos dejar de reseñar. Ciertamente creemos que siguen siendo criterios de plena vigencia considerar a la familia como lugar de encarnación y como comunidad al servicio de la vocación de las personas. Con respecto a la encarnación Mounier señala claramente este principio realista.
La familia está encarnada como la persona: en una función biológica, en unos marcos sociales, en una ciudad. No es, pues, únicamente un grupo accidental de individuos, o incluso de personas. Por su carne, ella es una realidad cierta, por tanto, cierta aventura que se ofrece, cierto servicio encomendado, ciertas limitaciones también pedidas a estas personas. Los individuos tienen que sacrificarle su particularismo, como ella tiene que sacrificar el suyo en aras del bien de un mayor número. (Mounier, 1976: 114).
Esta comunidad de personas no es automática ni infalible. Es un riesgo que hay que correr, un compromiso que hay que fecundar. Pero únicamente a condición de tender a ella con todo el esfuerzo, de irradiar ya su gracia, es como la familia puede ser llamada sociedad espiritual
Y en segundo lugar, este carácter encarnado de la familia se encuentra lejos de cualquier expresión de absolutismo, sino que se encuentra al servicio de las personas que la componen. Por eso el sacrificio por la familia es expresión no de la anulación de la libertad de las familias, sino de su completa capacidad de donación el libertad.
Pero una frontera continúa intangible: la de las personas y de su vocación. Lejos de tener que sometérselas, la familia es, por el contrario, un instrumento a su servicio, y deroga si las detiene, las desvía o las hace marchar más despacio en el camino que ellas tienen que descubrir. La autoridad incluso, que le es orgánicamente necesaria como a toda sociedad, sigue siendo allí un servicio más que una relación de estricto derecho. Función biológica y función social la enraízan en una materia, viva o muerta, según el vigor de su alma. Y esta alma se revela en la libre búsqueda, por dos personas en primer lugar, por varias luego a medida que la persona de los hijos se constituye, de una comunidad dirigida hacia la realización mutua de cada uno. Esta comunidad de personas no es automática ni infalible. Es un riesgo que hay que correr, un compromiso que hay que fecundar. Pero únicamente a condición de tender a ella con todo el esfuerzo, de irradiar ya su gracia, es como la familia puede ser llamada sociedad espiritual. (Ibidem).
Llamada a su misión de persona, la mujer casada no puede ser ya en la familia el simple instrumento o el reflejo pasivo de su marido
Después de estas consideraciones Mounier dedica un apartado a “La persona de la mujer casada”. Y nuevamente marca un necesario contrapunto crítico con respecto a la visión marxista.
Llamada a su misión de persona, la mujer casada no puede ser ya en la familia el simple instrumento o el reflejo pasivo de su marido. Nosotros no pensamos que su «liberación» tenga «como primera condición la entrada de todo el sexo femenino en la industria pública» (Engels), ni que las tareas del hogar estén afectadas de no sé qué coeficiente especial de indignidad. Es incluso ridículo en una unión sellada por el amor el ver cierta dependencia intolerable en el hecho de que la mujer viva, si es necesario, del salario de su marido.
Pero el amor no está siempre ahí, ni lo resuelve todo. Si tantos matrimonios, de la pequeña y de la gran burguesía, se anudan con una precipitación desconsiderada para acabar en tantos fracasos lamentables, es en parte debido al hecho de que las jóvenes, en lugar de ser educadas para sí mismas, están condenadas por la educación burguesa a alcanzar en el matrimonio tanto su subsistencia material como la espiritual. Alentada por la institución bárbara de la dote, un cálculo inevitable viene a desviar por ello la libertad de elección. (Mounier, 1976: 115).
Una condición primaria para que en cualquier hipótesis esté asegurada la independencia de esta elección respecto de las presiones económicas, es la adquisición por toda muchacha de un saber eventualmente remunerador
De una manera clara Mounier aboga por que el matrimonio no agote las posibilidades de desarrollo de la mujer. En My Son John, como ya hemos tenido ocasión de anticipar, Lucille Jefferson proyecta en su hijo las aspiraciones que ella no pudo mantener por sus obligaciones de mujer casada que atiende a su hogar. Mounier pone de relieve lo arriesgado de este planteamiento que en la película queda manifiesto por la propia fragilidad de Lucille para enfrentarse al mundo en el que vive.
Una condición primaria para que en cualquier hipótesis esté asegurada la independencia de esta elección respecto de las presiones económicas, es la adquisición por toda muchacha de un saber eventualmente remunerador. Con lo cual no ganará únicamente la autonomía material. Si el trabajo es una disciplina indispensable para la formación y el equilibrio de la persona; si la ociosidad es, como se dice, la madre de todos los vicios, no se ve la razón de que la mujer se libre de esta ley común. El mal de la mayoría de las mujeres ha fermentado en primer término en la desocupación: lenta tentación que, tras el miedo a la vida solitaria, el desconcierto del celibato lleva a la apatía lenta en las tareas materiales o en la diversión mundana. (Ibidem).
Las mujeres con perfiles socioeconómicos humildes en Mounier y en la pantalla del Hollywood clásico
Una de las dificultades que algunos pueden presentar las películas para que sus propuestas de liberación de las mujeres casadas sean viables consiste en presentar personas protagonistas con una desahogada posición económica. No es algo que sea generalizado. Hemos visto relatos que podemos considerar más sociales en el propio cine de Hollywood, por el perfil socioeconómico. Por ejemplo en Make Way for Tomorrow[4] o en Love Affair[5] del propio McCarey. O en otros autores como Frank Capra (Peris-Cancio J.-A. , 2018); Frank Borzage (Peris-Cancio, Marco, & Sanmartín Esplugues, 2024: 19-47); (Ballesteros & Peris-Cancio, 2021); Mitchell Leisen (Sanmartín Esplugues & Peris-Cancio, 2019c), Henry Koster (Peris-Cancio J. A., 2012a)… A todas ellas no resultarían ajenas estas apreciaciones de Mounier. Por un lado no faltan perfiles en todas ellas de mujeres que se han preparado laboralmente.
El ejercicio de un oficio por la mujer casada se presenta bajo aspectos mucho más complejos que su aprendizaje por la jovencita. Hasta la maternidad podrá serie un excelente antídoto contra el egoísmo de la pareja y la sentimentalidad confinada del aislamiento. Si generalmente el hijo motiva que el pleno ejercicio sea imposible, es conveniente que la mujer guarde el contacto con el exterior mediante un oficio de mitad o de un cuarto de jornada (a los que la legislación y la organización profesional deberán tomar en cuenta) o, si se quiere, mediante una ocupación benévola. (Mounier, 1976: 115-116).
El natalismo y al antinatalismo coinciden en los mismos errores: ver a los hijos como números y al matrimonio como producción y no poner el acento en la libertad y la responsabilidad de los esposos para abrirse libre y generosamente al don sagrado que cada hijo es y supone
Por otro, Mounier considera que una dedicación laboral de la mujer es más deseable que “una vuelta al hogar” que impidiera a la mujer desarrollar verdaderamente su libertad. No aboga con ello Mounier por un antinatalismo, sino por un respeto de las mujeres en el ejercicio de lo que hoy consideramos como paternidad/maternidad responsables, y que incluye de manera primordial las familias numerosas en las que ambos cónyuges se abren generosamente a la vida. El natalismo y al antinatalismo coinciden en los mismos errores: ver a los hijos como números y al matrimonio como producción y no poner el acento en la libertad y la responsabilidad de los esposos para abrirse libre y generosamente al don sagrado que cada hijo es y supone.
La inhumanidad del régimen actual, que obliga a la mujer pobre al trabajo forzado, y la arranca de su hogar, y los excesos de cierta concepción marxista, no justifican en absoluto la reacción idiota de una vuelta al hogar materialmente concebida y sistemáticamente aplicada, que apartaría más completamente aún a la mujer del mundo; esto sacrificaría la adaptación viva de la mujer a su marido y con sus hijos a la ilusión de una promiscuidad material aumentada. La presencia física de la mujer en el hogar, ¿no se aliviaría considerablemente si se hiciese un esfuerzo para propagar los aparatos domésticos, si un reparto más equitativo de las cargas materiales fuese aceptado por el marido, si se concediese menos importancia a los refinamientos de cierto confort burgués y se difundiese más la concepción de la necesidad, por el bien de la pareja como por el de los hijos, de no confundir la intimidad con la promiscuidad permanente? (Mounier, 1976: 116)
El autoritarismo masculino que rige aún nuestra vida familiar sufrirá quizá con ello, pero no la verdadera autoridad; y la familia esencial, comunidad de personas, comenzará a surgir únicamente entonces
El planteamiento de Mounier marcará una línea de coherencia que en la película de My Son John se ve reflejado de modo indirecto. Si el personaje de Lucille Jefferson se ve abocado al desequilibrio psicológico ante las contradicciones que está viviendo, hacia lo que se está abogando es hacia un mundo en el que la dignidad de las mujeres casadas vaya dando mayores y más decisivos pasos de reconocimiento.
En cualquier hipótesis, la mujer casada debe gozar plenamente de los ingresos de su trabajo, en igualdad de derechos y cargas con su marido. […] A partir de estas garantías mínimas, sancionadas por la legislación, la mujer cesará de tener un destino a merced de su poder de compra, y su vinculación a su hogar dejará de significar para ella la renuncia a cualquier vida personal, el repliegue sobre la actividad doméstica. El autoritarismo masculino que rige aún nuestra vida familiar sufrirá quizá con ello, pero no la verdadera autoridad; y la familia esencial, comunidad de personas, comenzará a surgir únicamente entonces, para el mayor número de las formas inferiores de asociación. (Ibidem).
3. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (V)[6]: LOS PRIMEROS ROCES ENTRE JOHN JEFFERSON (ROBERT WALKER) Y SU PADRE (DEAN JAGGER) Y EL PAPEL DE MEDIACIÓN DE LUCILLE JEFFERSON COMO ESPOSA Y MADRE
“¡Oh, madre! No deberías haberme esperado levantada… Quería hacerlo… Padre también te ha esperado”

Vemos en un primer plano a John Jefferson (Robert Walker), y vemos en su rostro que aprieta los labios como señal de estar algo contrariado. La cámara lo enfoca de medio lado, de modo bastante oscuro —es ya de noche—, mientras espera que le abran la puerta de su casa, numerada con el 331. Se proyecta la sombra de las ramas de los árboles contra las puertas. Se abre la puerta y aparece Lucille Jefferson (Helen Hayes), sonriente, vestida ya para irse a descansar con una bata. Pone las manos en los bolsillos.
John Jefferson (En adelante JJ, se da la vuelta al escuchar que se abre la puerta): “¡Oh, madre!. No deberías haberme esperado levantada”. (Se acerca poniéndose a su lado, con un plano en profundidad de la casa al fondo de los dos).
Lucille Jefferson (En adelante LJ, con alegre determinación): “Quería hacerlo”.
JJ (Rodea a su madre con una media vuelta, levantando la mano como para exculparse, mientras aparece el padre, Dan —Dean Jagger—, fumando en pipa por detrás de John sin que lo vea): “Le dije específicamente a padre que te dijera que…”.
LJ (Señalando a Dan): “Él también te ha esperado”. (Dan sonríe, con las manos a la espalda).
JJ (Se da media vuelta hacia su padre y baja la cabeza): “”¡Oh!. Como en los viejos tiempos. (Y entrega a su padre el sombrero y el abrigo para que le ayude a colgarlos). Esperándome levantados a que llegara, ¿no?”. (Se da la vuelta y mira sonriendo a su madre).
“¡Siento muchísimo lo de la cena. Pero cuando el profesor y yo nos juntamos, ya sabes. No le he visto en un año…”
La escena tiene algo de tensión latente. John no ha ido a cenar y le han estado esperando. No se sabe si va a dominar el reproche o la alegría en el caso de Dan, porque Lucille se muestra desde el primer momento con gesto de felicidad.
Dan Jefferson (En adelante DJ, de espaldas, mientras cuelga las prendas): “De todos modos, tenía algunas cosas que hacer. (Mientras le hace gestos para que pasen a un pequeño salón). Venga pasa, pasa. Pasa hijo. (Señalando a un asiento). Aquí tienes tu viejo sillón. (Es un pequeño mueble confortable, con brazos y junto a él una lámpara para la lectura. Dan indica a John que se siente, mientras él camina hacia una estantería con libros que hay en el fondo del salón). Siéntate, siéntate. Ponte cómodo”. (John se aposenta, cruza las piernas. Su madre va hacia Dan que la recoge con el brazo, mientras señala con la pipa a John, satisfecho de tenerlo en casa).
LJ (Su voz, con John en el plano): “¿Recuerdas como solías pasarte leyendo toda la noche aquí… y cuando bajaba te encontraba dormido? (John la mira de reojo con cierta contención expectante, sin franqueza al escuchar sus palabras). Algunos de tus viejos libros están aquí”.
JJ (Mira con ese gesto receloso, con las manos cruzadas y cierta afectación): “¡Oh, madre! Siento muchísimo lo de la cena. Pero cuando el profesor y yo nos juntamos, ya sabes. No le he visto en un año…”.
DJ (Con gesto de reproche, que contrasta con el de Lucille que sonríe, mientras Dan la recoge con el brazo): “Tampoco nos has visto a nosotros”.
“Lo que quiere decir es que también deseamos hablar contigo… ¿Por qué no charlas con tu padre un rato?… Volveré en un momento”
Dan acaba de lanzar el primer lamento, la primera señal de distancia con respecto a su hijo. Vemos en el plano a John que no dice nada. Lucille va a actuar por primera vez como buscando terciar y expresar del modo más amable posible lo que su marido ha expresado. La madre comienza a mostrarse como garante de la defensa de la paz familiar.
LJ (Con Dan en el plano a quien señala, intentando suavizar la expresión abrupta de su marido): “Lo que quiere decir es que también deseamos hablar contigo… (Se acaricia el cuello y cambia de conversación mientras mira a su hijo y señala a Dan). ¿Por qué no charlas con tu padre un rato? (Se mueve y sale dl encuadre, aunque se sigue escuchando su voz). Volveré en un momento”. (John la sigue con la mirada y ella vuelve a aparecer en escena, camino de las habitaciones del fondo).
JJ (Reconociendo su labor pacificadora): “Eres maravillosa, madre”.
DJ (En el plano, fumando en pipa. Plano de John que se le queda mirando, congelando la sonrisa que le había dirigido a su madre. Otra vez el padre recurre al reproche). Lástima que no estuvieras aquí el pasado domingo para despedir a Chuck y a Ben”. (Da media vuelta y se sienta en una mesa pequeña que hay también en el salón, frente al sillón en el que está sentado su hijo).
JJ (En el plano, en el que ha encendido un cigarrillo, mientras juega con el encendedor, en señal de cierto nerviosismo, Habla con referencia a sus hermanos): “Estos dos son estupendos”.
“Sí, ya me lo contó todo esto madre por carta… Ocho páginas, por las dos caras”
Ante estas nueva petición de cuentas por parte de, la figura de la madre aparece como mediadora. Su carta ha puesto al tanto de todo a John para que pudiera revivirlo. Ha intentado mantener con él la calidez del hogar, la intimidad de la familia.
JJ (Con la cámara desde el otro lado, con John en primer término y su padre en el fondo): “Sí, ya me lo contó todo esto madre por carta”.
DJ (Mientras apoya los codos en la mesa en la que se ha sentado): “Te lo contó, ¿eh?. ¿Y te contó lo de Chuck?”.
JJ (En primer plano, extendiendo el brazo izquierdo hacia su padre): “Ocho páginas, por las dos caras”. (Sonríe forzado, mira el cigarro y se lo lleva a la boca. En ese momento el padre intenta mejorar la comunicación. Nota algo anómalo en el modo de hablar de su hijo. Busca aclararlo).
DJ (Dejando la pipa sobre la mesa, hablando suave, casi como en un susurro): “¿Qué te pasa, hijo? Parece que estás nervioso por algo. ¿Hay algo que te preocupa?”.
JJ (En el plano, fumando): “”Estoy bien, quizás un poco cansado”.
DJ (En el plano, frunciendo las cejas y cruzando los brazos sobre la mesa): “¿Por qué no subes arriba a la cama ahora y te vas a dormir? (Con John en el plano). Podemos charlar en cualquier momento”.
JJ (En el plano): “Hablemos. Tenía ganas de hablar contigo, padre. (Y le extiende la mano con cariño para luego recogerla). Hablemos, hablemos”.
“Tú me conoces, John. Todo lo que sé es lo que leo en los periódicos…. En los periódicos locales, ¿eh?… Bueno, nuestro periódico local no es tan malo. Nuestro editor hace muchas bromas ingeniosas”
Habitualmente los comentaristas ven en Dan un hombre tosco, cuyo fanatismo anticomunista expresa una notoria limitación intelectual. En lo que no se repara tan fácilmente es en que Dan es un hombre humilde, que reconoce que sus fuentes de información son limitadas, especialmente en comparación con las de su propio hijo. De algún modo desearía que su hijo le enriqueciese con su punto de vista. Pero la rigidez con la que ambos exhiben su antagonismo lo hace imposible. No hay en ellos huellas de la expresión amorosa que desarrolla Lucille.
DJ (En el plano desde detrás de John, con la pipa en los labios, en tono humilde): “Tú me conoces, John. Todo lo que sé es lo que leo en los periódicos”.
JJ (De espaldas, fumando): “En los periódicos locales, ¿eh?”.
DJ (Arqueando las cejas): “Bueno, nuestro periódico local no es tan malo. Nuestro editor hace muchas bromas ingeniosas”. (Se sonríe a continuación).
JJ (En primer plano): “Seguro, padre. ¿Piensas en alguna?”.
DJ (Levantándose mientras se ríe). “Sí. Tuvo… Tuvo una buena idea ayer. (Se sienta en el borde de la mesa frente a John). Es sobre un ladrón que roba en una oficina de propaganda comunista. Y roba… (Se ríe)… roba los resultados de las elecciones del año próximo. (Se ríe. Plano de John que también se ríe). Sabes, cada día pone uno de esos en una caja pequeña…”.
JJ (En el plano, extendiendo la mano): “En una caja pequeña…”.
“Oh, madre! Padre todavía tiene su sentido del humor… ¿Todavía en enseñas en la Pequeña Escuela Roja? Aún le enseño los mismos fundamentos, con los pies en la tierra…”
Se ríen los dos, aunque con la impresión de que no lo hacen de la misma manera, porque a continuación John mira hacia arriba como en un gesto de paciencia. Aparece Lucille al fondo del plano. Se acerca sonriendo y pregunta mirando a su hijo.
LJ (Contenta de que se estén riendo: “¿Me perdí algo?”.
JJ (Riendo): “Oh, madre!. Padre todavía tiene su sentido del humor. (Plano de Lucille y de John mirando a Dan, mientras se siguen con la hilaridad. John se gira del sillón, su madre sale del plano y el joven pregunta a su padre). ¿Todavía en enseñas en la Pequeña Escuela Roja?”.
DJ (Su voz): “¡Oh, sí! Aún le enseño los mismos, con los pies en la tierra..”.
JJ (Adelantándose): “Fundamentos…”.
DJ (Su voz): “Exactamente”.
LJ (Su voz): “Dan ha estado trabajando en su discurso para la Legión…”. (Se sigue viendo a John con la palma de la mano en la mejilla).
LJ (Sentada en un sillón pone la mano junto a la boca simulando que está contando un secreto) Está compitiendo para comandante del puesto. (Plano de Dan que está delante de la mesa, con las gafas puestas y mira a Lucille para hacerle un gesto de negación con la cabeza y que no siga contando. Toma unas páginas y avanza unos pasos. Plano de Dan de pie frente a la chimenea y en una lado a la izquierda su hijo John sentado en el sillón).
LJ (Su voz): “A lo mejor podrías ayudarle, ¿eh?”.
DJ (Sobresaltado): “¿Quién?”.
LJ (En el plano a la derecha con Dan en el centro y John a la izquierda que alarga la manos para recibir las hojas).
JJ: “Me encantarías, padre”.
“¿Cuál es tu tesis, padre? … ¿Hacia dónde nos llevan?… Todo está aquí. Es pura dinamita”
La preparación del discurso de Dan va a servir para que la escalada de tensión entre padre e hijo se haga más manifiesta. Lo que Lucille proponía como una ocasión de acercamiento entre ambos, devendría en abierta hostilidad.
LJ (Intentando armonizar): “Ya sabes, puede añadir algunos retoques… Adornarlo un poco”.
DJ (Esquivo): “¿Por qué iba a querer adornarlo?”.
JJ (Defendiendo a hora lo que su madre ha intentado expresar): “¡Oh, padre! Ella no quiso decir eso. Creo que lo que madre quiso decir es que te aproveches de tu inversión en mí. (Pausa). ¿Cuál es tu tesis, padre?”.
DJ (En el centro, quitándose las gafas): “Mi tesis, eh, mi tesis: ¿Hacia dónde nos llevan?”.
JJ (De espaldas): “Hmm, bien. (Y comienza una labor dialéctica que acabará descolocando a su padre). ¿Hacia dónde nos llevan, padre?”.
DJ (Señalando con la pipa): “Eso es lo que me gustaría saber, hijo”.
JJ (Irónico, y no queriendo empatizar con que el padre sólo quiere plantear esa inquietud): “Bien, ¿cómo puedes decaerles lo que a ti tes gustaría saber?”.
DJ (Que comienza a sentirse acorralado, se defiende señalando las páginas): “Lo tengo aquí”.
JJ (Sin esforzarse por entenderlo): “¿Tienes qué?”.
DJ (Ya aturdido): “¿Qué quieres decir?”.
JJ (Con superioridad): “Eso es lo que me gustaría saber, lo que tú quieres decir, padre. ¿Hacia dónde nos llevan?”.
DJ (Sincerándose): “Yo sé hacia dónde nos llevan”.
JJ (Distante y judicativo): “Muy bien, pero aún no has dicho nada que te vaya a conseguir algún voto”.
DJ (Muy molesto, señalando los papeles que lleva en la mano): “No te preocupes, lo tengo. Todo está aquí. Es pura dinamita”.
Si no te gusta tu tío Sammy… Vuelve a tu casa más allá del mar… A la tierra de dónde vienes
En realidad no había diálogo sino una simulación. Sólo Lucille esperaba que pudiera haber entre ellos una amor que iluminara sus inteligencias. Pero no cabe tal. Dan y John están polarizados, y no buscan sino adhesiones a sus posturas. No confían en la fuerza del diálogo o de la conversación, algo que en el cine de McCarey es sinónimo de inhumanidad.
JJ (Con respecto a que sea pura dinamita). “Suena estridente”.
DJ (Reforzándose en su postura, hasta cada vez parecer más ridículo a los ojos de su hijos… y del espectador): “Puede parecer estridente, sí. Deberías venir, te hará bien. Aquí tenemos una canción que hacemos al final, con la que me encantaría entrar en una reunión comunista con trescientos tipos duros y echarles a patadas. (Mueve los brazos nerviosos y comienza a cantar). Si no te gusta tu tío Sammy.//Vuelve a tu casa más allá del mar.//A la tierra de dónde vienes. (Con John que asiente confirmando sus prejuicios contra su padre). Como quiera que se llame.// Pero no seas ingrato conmigo// (Se pone el dedo en la boca. Plano de Lucille que le sigue con gesto contenido , leyendo la reacción de John). Si no te gustan las estrellas en la bandera.// Si no te gusta la roja, blanca y azul.//Entonces no hagas como el perro del cuento.//Mordiendo la mano que te da de comer. (Plano de Lucille que sigue atenta al gesto de John).
“¡Una letra emocionante!… ¡Oh, Dios!, tengo que aprenderme esto!… La cantaremos juntos”
La decantación de intenciones tan plana y sin matices aboca a John a adoptar un tono irónico y burlesco. No hay ningún registro empático ni deliberativo, algo que sonara a “padre, pero no os planteáis que haya gente que tenga otra visión de las cosas”, o “¿no crees que las cosas hay que resolverlas hablando?”. Parece que uno y otro se encuentran ya completamente al margen de los ideales de una asamblea deliberativa como se establece en la Declaración de Independencia. Dan apela a la fuerza. John a la superioridad intelectual que no espera nada del otro.
JJ (Rayando el cinismo): “¡Oh, padre! ¡Una letra emocionante! (Se levanta y se pone en el plano de pie a la izquierda con su madre que permanece sentada al lado). Estupendo, padre. (Le arrebata los papeles del discurso). Leeré tu discurso. (Se ríe). ¡Oh, Dios!, tengo que aprenderme esto! (Da media vuelta, sale de la pantalla y se le escucha tararear). La cantaremos juntos. (Plano de Dan contrariado y de Lucille con cara de sufrimiento. Plano de John que sube las escaleras con ritmo y burlón imita a su padre: Si no te gusta tu tío Sammy// Plano de Dan con enfado contenido y de Lucille con asombro por la falta de respeto a su padre). Vuelve a tu casa o más allá del mar// Ni siquiera sé tu nombre//. (John llega al piso de arriba y Dan y Lucille se quedan mirando hacia allí con gesto de indignación, mientras se le sigue escuchando que canta). Vuelve de dónde vienes// Y no seas ingrato conmigo”.
4. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (VI): LA APROXIMACIÓN AFECTUOSA DE LUCILLE JEFFERSON A SU HIJO JOHN EN UN INTENTO DE RECUPERAR LA MUTUA INTIMIDAD
“Quería hablar contigo. Háblame de ti mismo. Cuéntame todo. Hablemos, eh, como antes, aunque sólo sea un poco”
Tras el fundido encadenado se ve a John en bata, sentado en una mesa de su habitación, mientras lee unos papeles y los revisa con un lápiz. Suponemos que son los del discurso de su padre. En la mesa hay un flexo. La escena sigue siendo oscura. Mete las hojas de delante detrás de las otras y comienza a tachar con ímpetu. A continuación escribe algo. Se oye llamar a la puerta. Aparece Lucille con una bandeja, en la que sobresale un vaso de leche. Suena una música tenue y melancólica. John se gira. Entre él y su madre hay una cama y sobre ella una maleta abierta llena de papeles. Al fondo una estantería. Entra la madre con la bandeja en la que también se observa un sándwich”.

JJ (Conmovido): “¡Madre!”.
LJ (Cariñosa). “Pensé que quizás te podría gustar un pequeño refrigerio”.
JJ (Apurado por tanta generosidad después de que él haya desatendido su cena): “No era necesario”.
LJ (Justificándose de un modo muy cálido): “Creí que podrías tener hambre, forastero. (Se acerca donde él). Porque todavía comes, ¿verdad? (Mira hacia los papeles). ¿Estás trabajando en el discurso de tu padre?”.
JJ (Con el cigarro en la mano, acariciándose los labios): “Hmm… Haciendo alguna sugerencia”.
LJ (Con la cámara detrás de ella, de espaldas por tanto y con John de frente): Quería hablar contigo. Háblame de ti mismo. (John se gira hacia la mesa y mira de reojo). Cuéntame todo. (John sigue de perfil como apagando el cigarrillo). Hablemos, eh, como antes, aunque sólo sea un poco”.
“No lo sé, pero tengo la impresión de que ahora ya no estamos tan unidos como antes siempre estábamos. ¿Qué ha pasado con mi chico?”
Lucille ha venido observando en John una distancia relacional que ahora quiere aclarar. Cree en que pude recuperar la confianza que en su momento tuvo con su hijo. No cree que la barrera que observa entre él y sus padres sea definitiva. Al menos no quiere dejar de intentar derribarla.
JJ (Se gira y se poya en el respaldo de su silla, intentando complacerla de manera educada): “Por supuesto, madre. ¿Por qué no?”.
LJ (En el plano, también vestida con la bata, entono confidente): “No lo sé, pero tengo la impresión (Mueve de modo muy singular las manos que tiene entrelazadas por los dedos) de que ahora ya no estamos tan unidos como antes siempre estábamos. ¿Qué ha pasado con mi chico?”.
JJ (Arqueando la cejas): “Que ha crecido, madre. (Condescendiente). Los chicos crecen, ¿sabes, madre? (Plano de Lucille asintiendo). Eres consciente de que el cordón umbilical debe cortarse, ¿sabes?”.
LJ (Con un punto de ironía): “Sí, yo estaba allí cuando ocurrió. (Sonriendo). ¡Oh, John! Deja que tú y yo hablemos con sensatez. ‘Cordón umbilical…’, ¡Tonterías! No quiero ser entrometida, pero no tenemos que tratarnos como extraños”.
JJ (De espaldas a la cámara, asintiendo): “¡Oh, no, madre!”.
LJ (Hablando ya de manera directa): “Estruendo entonces. (La cámara enfoca a John). ¿Tienes novia?”.
JJ (Girando la cara y contestando como si estuviera en una clase): “Bueno. Poner sentimientos a un instinto biológico… (Se da media vuelta y extiende la mano)… no garantiza la felicidad humana”.
“¡Oh, no! Conozco la expresión de tu rostro, John. Son demasiados años observándolo como para no darme cuenta. Conozco cada rasgo, cada curva de tu boca”
Es frecuente entre algunos analistas de la película ver en esta respuesta un rasgo de homosexualidad en el personaje de John. Con frecuencia lo hacen asociándolo con el personaje que Robert Walker interpretó en su película inmediatamente anterior Strangers on a Train (Extraños en un tren, 1951) de Alfred Hitchcock. Aquí Walker interpreta a Bruno Anthony, un psicópata muy inteligentes, que adora a su madre y quiere matar a su padre. Sin embargo, ni en uno ni en otro personaje la pantalla da pruebas de que ellos hayan elegido vivir así. Resulta prudente no sacar del armario tampoco a los personajes de ficción, salvo que sus hechos lo decanten en la pantalla. Aquí Robert Walker más bien lo que hace es protegerse de tener que confesar a su madre nada de su vida más personal. Todo lo demás son especulaciones, algunas no exentas de falta de respeto a la orientación sexual de las personas.
LJ (Desconcertada con la respuesta, sólo su voz): “¡Ah! Ya me has confundido como hiciste con tu padre… (Plano de Lucille). ¡Oh! A propósito, esta noche has sido muy grosero, John, con tu padre”.
JJ (En el plano, con las manos en las rodillas): “No, creo que te equivocas”.
LJ (De espaldas, negando con la cabeza): “¡Oh, no! Conozco la expresión de tu rostro, John. Son demasiados años observándolo como para no darme cuenta. (Con énfasis). Conozco cada rasgo. (Se levanta y lo señala). Cada curva de tu boca”.
Cuando todos pensaban que estabas tan enfermo que no ibas al colegio… yo sabía lo que te estaba sucediendo… Te traje a esta habitación, ¿verdad? Y te dije: ‘Está bien, John, lo estaba ahorrando para ti de todas formas. Y entonces esos dos ojos se llenaron de lágrimas. Y de repente dejaste de estar enfermo”
Pero más que a la fisonomía solamente, Lucille va a recurrir a un argumento biográfico, prácticamente idéntico al de la película de Mitchell Leisen Remember the Night (Recuerdo de una noche, 19409, con guion de Preston Sturges. Aquí el perdón de una madre ante un hurto del hijo encauza su vida moral por medio del afecto y la misericordia (Peris-Cancio, 2017: 289-305). Lucille busca remover algo así en el corazón de su hijo.
LJ (Con intención): “¿Has robado algunos peniques últimamente?”.
JJ (En un plano con la cámara desde detrás e la madre, sonriendo): “No vuelvas con eso ahora, ¿eh, mamá?”
LJ (Acercándose a él y poniendo las manos en sus hombros, satisfecha de su estrategia): “¡No lo has olvidado! (Se ríe y le sacude los hombros. John se sonríe). ¡Oh!. Cuando todos pensaban que estabas tan enfermo que no ibas al colegio… (Plano de Lucille de frente y de John a su lado)… yo sabía lo que te estaba sucediendo… (Y se señala la cabeza. La cámara se mueve y toma a ella de espaldas y a John de medio lado). Te traje a esta habitación, ¿verdad? Y te dije: ‘Está bien, John, lo estaba ahorrando para ti de todas formas. (Plano de los dos de perfil, con Lucille señalándole). Y entonces esos dos ojos se llenaron de lágrimas. Y de repente dejaste de estar enfermo”. (Abre las manos).
“Eras el niño más quejica. Te ponía en mis rodillas y te levantaba arriba y abajo; arriba y abajo: “Mi hijo John se acostó con los calcetines//Un zapato sí; un zapato no.// Mi hijo John se acostó…”
Pero el resultado no es el esperado. A diferencia de la película de Leisen y de Sturges, aquí el personaje de John no se conmueve ni se abre a una reacción de gratitud. Más bien le parece un gesto de infantilismo.
JJ (Se levanta, toma la mano de su madre y ambos se sientan en la cama, uno al lado del otro): “Tienes que empezar a asumir el hecho de que ya no soy un niño. Debes hacerte a la idea”.
LJ (Riéndose mientras le interrumpe, y sigue con su estrategia de suscitar recuerdos en John): “Eras el niño más quejica”.
JJ (Acariciándose la rodilla): “Ya estás otra vez”.
LJ (Riéndose): “Te ponía en mis rodillas y te levantaba arriba y abajo. (Hace el gesto dando saltitos en la cama). Arriba y abajo. (Canturrea): “Mi hijo John se acostó con los calcetines//Un zapato sí; un zapato no.// Mi hijo John se acostó… Y me decías: ‘Otra vez, mamá.’ (Y lo repite de nuevo dando saltitos en la cama). Mi hijo John se acostó… (Se para). Me cansaba con esta rodilla, te lo hacía con la otra… (Y cambia a su rodilla izquierda). Mi hijo John se acostó con los calcetines…Terminaba agotada”.
JJ (Que la ha venido mirando con un gesto de sonrisa irónica): “¡Hazlo otra vez, madre.!”.
“Es la misma mirada que tenías cuando estabas hablando con tu padre. Conmigo no. Soy yo, me recuerdas. Cuando se llega al punto de burlarse del amor de una madre”
Después de esta afirmación del personaje de Robert Walker, la cámara se acerca y la música se para en seco. Es muestra de McCarey de que la reacción de Lucille ante la ironía altiva de su hijo es tajante. Más allá de un problema ideológico entre John y sus padres, existe una actitud de superioridad difícilmente homologable con las virtudes cristianas que se le han querido transmitir en su educación.
LJ: “Me tomas el pelo”.
JJ (En el plano, ahora con gesto grave): “¡No!”.
LJ (Señalándole con el dedo): “Lo haces”.
JJ (Intentando justificarse): “¡Oh! Puedo…”.
LJ (Implacable): “Es la misma mirada que tenías cuando estabas hablando con tu padre”.
JJ (Lamentándose): “¡Oh, no!”.
LJ (Llevándose la mano a la cara): “No lo entiendo. (Se levanta y la sigue de espaldas. Se da la vuelta y se pone la mano en el pecho, como vemos que ha hecho otras veces). John, conmigo no. Soy yo, me recuerdas. (Va hacia el fondo de la habitación y pone la mano en la estantería). Cuando se llega al punto de burlarse del amor de una madre”.
JJ (Su voz): “Oh no, madre”.
LJ (Dando media vuelta y avanzando hacia el frente): “Creo que soy exactamente igual que las otras madres. (Se acerca a John y quedan los dos en el plano). No puedo soportarlo. Burlarte de mi nana. (Hace el gesto de mecer con los brazos). Echando a perder mis recuerdos”. (Hace un gesto de amenazarle con un azote).
JJ (Excusándose sin éxito): “Oh, pero yo no quería decir eso, madre”.
LJ: “Sí lo era”.
JJ: “De verdad que no, con todo el corazón”.
“Te estás riendo. Lo he conseguido. Todavía puedo hacerlo. Si mis lágrimas consiguen hacerte reír… es que todo está bien”
En ese punto el amor de Lucille va a ser capaz de dar un giro a la situación, algo de momento poco imaginable en las confrontaciones entre John y su padre. Y de nuevo es a través del sentido del humor, tan importante en la familia (Mares-Navarro & Miriam, 2025)[7].
LJ (En primer plano): “Pues entonces no hagas como el perro del cuento”. (Y mueve la cabeza de lado a lado como antes Dan. John se ríe a gusto ante la salida de su madre. Y sigue canturreando: No muerdas la mano que te da de comer. Y le da el sándwich que se le ha traído, mientras las carcajadas de John aumentan. Se tumba en la cama de risa y su madre también se inclina de hilaridad. Lucille señala a John). Te estás riendo . Lo he conseguido. (Se sienta en la cama contenta). Todavía puedo hacerlo. Si mis lágrimas consiguen hacerte reír… es que todo está bien”.
5. EL TEXTO FILOSÓFICO FÍLMICO (VII): LA VISITA DEL AGENTE DEL FBI STEADMAN (VAN HEFLIN) COMO CLAVE PARA DESTRUCCIÓN DE LA FAMILIA JEFFERSON
La aproximación de Stedman a la familia Jefferson estaba programada y llevada a cabo con todo método y frialdad
En este apartado vamos a comprobar que la aproximación de Stedman a la familia Jefferson estaba programada y llevada a cabo con todo método y frialdad. La caballerosidad del policía no es sino una estrategia persuasiva. Podemos reparar en los siguientes datos. Con seguridad fue él quien provocó el choque frenando cuando no tocaba. La prueba es que no llegaron a hacer los papeles de denuncia, pero sabe dónde es la dirección de los Jefferson. Además acude cuando sabe que no está Dan para ganarse la voluntad de Lucille, más dulce y apacible que su marido, y, sobre todo, más confiada.
“Estaba jugando a indios y vaqueros con el hijo del vecino e intentaba hacer mi trabajo a la vez”
Tras el fundido vemos a Stedman (Van Heflin) que camina por el lado de una fachada de la casa. Lleva sombrero y abrigo, y las manos en los bolsillos de los pantalones. Su gesto indica reserva y planificación. Sigue avanzando y llega a la parte de la casa, que pronto veremos que es la de los Jefferson. Lucille está tendiendo la ropa en una cuerda. Stedman se acerca y vemos el rostro de Lucille entre dos prendas. Baja la cuerda del tendido y aparece llevando un tocado de plumas de indios en la cabeza.
LJ (Sonriendo a Stedman): “Bueno, si no es el joven tan simpático del parachoques abollado…”.
Stedman (En adelante ST, quitándose el sombrero mientras sonríe ampliamente): “Exactamente”.
LJ (Desenfadada): “¿Ha venido a reírse de lo que pasó?”.
ST (Apurado): “Bueno, yo». (Ve que Lucille pasa por debajo de la cuerda de la ropa tendida, y casi se le cae el tocado, que lo sujeta con las manos. Se ríe un poco).
LJ (Dándose cuenta de su reacción, mientras se quita el sombrero de indio): “Estaba jugando a indios y vaqueros con el hijo del vecino e intentaba hacer mi trabajo a la vez”. (Se atusa el cabello). ¿Qué desea?”.
ST (Expresándose con timidez, mientras se suelta los botones del abrigo): “¡Oh! Se trata… Se trata del parachoques abollado… Sabe (Saca una factura y Lucille se le queda mirando muy seria). Es más de lo que parecía. Han sido unos dieciocho dólares”. (Tose y se tapa la boca).
LJ (Seria e irónica): “No se ahogue por eso”.
ST (Aparentando apuro): “No, no… y setenta centavos”.
LJ (Seria): “Ya veo. Esto es por lo que está aquí”.
“Ha venido cuando mi marido no está aquí. ¿Qué le hace pensar que la culpa fue nuestra?”
Hay un claro contraste entre la inocencia infantil de Lucille, acentuada por estar vestida con ropa de juego de niños, y la acción meditada de Stedman. Es cierto que el espectador que vea la película por primera vez difícilmente reparará en ello. Pero los datos que hemos dado parecen determinantes. Lucille da por supuesto que viene porque sabe la dirección de la casa de Dan. No estaba fuera para percibir que no se habían intercambiado escritos de denuncia… por iniciativa de Stedman, que cuida una imagen benéfica.
ST (Justificándose): “Bueno, ya sabe. Dieciocho dólares son dieciocho dólares”.
LJ (Con cierta empatía): “Ya lo sé, ya lo sé. Con los impuesto como están”.
ST (Casi cruzando sus palabras con las de Lucille): “Si, uno tiene que hacer un poco más…”.
LJ (Seria): “Bueno. (Camina unos pasos con los brazos cruzados en dirección a la vivienda con el tocado en la mano. De repente se detiene y se gira). Bueno, su actitud es un poco diferente a la que era ayer”. (Sigue caminando).
ST (Siguiéndola): “Bueno, ayer, yo no…”.
LJ (Interrumpiéndole): “Ayer decía exactamente: ‘Olvidemos todo esto.’ (Ya hace un gesto por encima de su cabeza con el tocado indio. Stedman va unos pasos detrás de Lucille cuando casi han llegado a la vivienda). Ha venido cuando mi marido no está aquí. (Se sienta en un banco junto a la puerta trasera de la casa. Le pregunta apuntándole con las plumas del juguete). ¿Qué le hace pensar que la culpa fue nuestra?”.
ST (De pie delante de Lucille, con las facturas en la mano): “Bueno, pienso que es una presunción bastante natural”.
LJ (Atacándole un poco): “Oh, un cristiano algo hipócrita[8]”.
Bueno, quiero decir que estaba conduciendo tan tranquilo con mis asuntos, cuando escuché un bum. Era un golpe. Miré atrás. Y eran ustedes. ¿De quién cree que fue la culpa?… ¿Y por qué no miraba por dónde iba?”
Stedman está interpretando bien su papel de hombre tímido y ahorrador ante el cual Lucille no se siente en inferioridad. Así, poco a poco se va ganando su confianza.
ST (Aparentando que encaja el golpe): “Bueno, quiero decir que estaba conduciendo tan tranquilo con mis asuntos, cuando escuché un bum. Era un golpe. Miré atrás. (Se gira). Y eran ustedes. ¿De quién cree que fue la culpa?”.
LJ (Manteniendo su posición): “¿Y por qué no miraba por dónde iba?”.
ST (Un poco exasperado): “¿Que mirara? Me dieron un golpe por detrás. No tengo ojos en la espalda, después de todo”.
LJ (Con algo de socarronería): “¿No?”.
ST (Haciendo como se contiene): “Ya sabe, ya sabe que no puedo ver lo que está detrás de mí”.
LJ (Siguiendo con la ironía): “Eso pensaba que quería decir. Aunque hoy en día una se encuentra con gente bastante rara. Se da tanta importancia a las tonterías. ¿No cree?”.
ST (Insistiendo): “Señora , dieciocho dólares no son una tontería”.
LJ (Manteniendo su postura): “Son los setenta centavos los que… (Se encoge de hombros. Suena un timbre). ¿Quién será? (Con ironía). No recuerdo que hayamos chocado con nadie más». (Lo va diciendo mientras abre la puerta trasera. Entra en la casa y Stedman se sienta en el banco donde estaba ella . Casi lo hace sobre el tocado y lo mira).
“Ha llegado un regalo de mis dos hijos. Se han alistado. Estuvieron aquí la semana pasada … Parece una insignificancia discutir por una factura cuando muchachos como los suyos están…”
Sucede a continuación una de esas escenas tan del gusto de McCarey porque se conducen sin palabras. Plano de Lucille dentro de la vivienda. Ha recogido un paquete. Entra en la cocina y busca unas tijeras en un cajón. Rompe con ellas los cordeles que sujetaban el envoltorio. Desenvuelve el papel y abre la caja. Lee una tarjeta y sonríe con emoción. Sigue quitando papeles y aparece un kimono. Lo extiende. Vuelve a leer la nota. Se ríe. Da un beso a la tarjeta. Aprieta los labios. Con el kimono en el brazo, mira a la puerta de atrás. Deja sobre la caja la prenda japonesa y la tarjeta. Camina por el pasillo de la casa en dirección hacia la puerta de atrás.
ST (Voz): “Espero que no haya tenido ningún problema en la puerta principal”.
LJ (Ya en el plano con Stedman): “No. Es que ha llegado un regalo de mis dos hijos. Se han alistado. Estuvieron aquí la semana pasada y tuvimos una especie de… cena de despedida”. (Lo dice con los brazos cruzados).
ST (Toqueteando la factura): “Bueno yo..”.
LJ (Con ironía de nuevo): “Perdóneme. Usted quiere seguir con su batalla de los dieciocho setenta… ¿no?”.
ST (Que va sin sombrero desde que saludó a Lucille): “Parece una insignificancia discutir por una factura cuando muchachos como los suyos están…”.
LJ (Interrumpiéndole): “Tiene otra cara, sí. (Señalando hacia dentro de la vivienda). A lo mejor quiere discutir mientras se toma un café”.
ST (Asintiendo): “Sí, me gustaría”.
LJ (Mientras abre la puerta): “Pase dentro… Traiga la factura”.
ST (La levanta): “Aquí la tengo”.
“Me muero de ganas por probármelo… ¿Por qué no lo hace?… ¿Qué pasa? Usted se ha puesto tan triste como Madame Butterfly”
Fundido encadenado. Se ve a Lucille Jefferson que, de pie, sirve una taza de café a Stedman. Están en la cocina junto a la mesa en la que ella ha dejado el regalo de sus hijos.
LJ (Señalando el kimono): “Este es el regalo que mis hijos me han enviado”.
DT (Acercándose con la taza en las manos): “Sí, es muy bonito”.
LJ (Poniéndose las manos en el pecho): “Me muero de ganas por probármelo. (Stedman bebe de la taza de café, sujetando la taza entre las manos). ¿Por qué no lo hace?». (Ella da unos pasos, abre otra puerta que conduce hacia la puerta principal y va hacia la parte de delante de la casa, al fondo de la imagen. Se detiene ante un espejo y Stedman se aproxima a la puerta para mirar cómo se lo prueba. Lucille se pone el kimono por encima de la ropa que lleva).
ST (A Lucille): “Es muy bonito. (Ella pone los dedos hacia arriba simulando un paso de baile Nipón). Madame Butterfly. (A continuación Lucille remeda el gesto de abanicarse y se acerca a Stedman. Pero se para con gesto triste).
LJ: “¡Maldita sea!”.
ST (Junto a ella): “¿Qué pasa? Usted se ha puesto tan triste como Madame Butterfly”. (Ella camina hacia la mesa de la cocina y él la sigue).
LJ (Explicándose): “Es sólo que esto viene de San Francisco. ¿No hay allí un puerto donde zarpan los barcos?”.
ST (Dejando la taza sobre la mesa con el plato): “Sí”.
“Sí. Él no está aquí ahora… Por favor, ¿quién le llama?… ¿No cree usted que la gente debería dar su nombre?”

Suena el timbre del teléfono. McCarey de nuevo dosifica nuevamente el impacto emocional de la película. Ante el lamento de Lucille introduce un cambio en la escena, cuya oportunidad recoge de nuevo el personaje.
LJ: “Bueno. (Mientras se quita el kimono). Eso es una interrupción bienvenida. (Vuelve a sonar el teléfono y ella camina hacia allí para contestar. Abre la puerta hacia el interior de antes y luego la deja entornada). ¿Sí? (Vemos que Stedman se acerca para escuchar de espaldas a la cámara. Se oye a continuación el ruido de la puerta de atrás).
Lavandero (Voz): “¡Lavandería!”.
ST: “Sí, aquí es”. (Se ve a un hombre con chaqueta y abrigo que lleva un traje en una percha).
Lavandero: “¿Dónde esta Mrs. Jefferson?”.
ST (Señalando detrás de la puerta, pues la voz de Lucille se escucha). «Está al teléfono. Yo lo cogeré». (Lo hace. El hombre de la lavandería se retira y Stedman da unos pasos).
LJ (Sólo la voz): “Sí. Él no está aquí ahora. (Ya en la pantalla). Por favor, ¿quién le llama?. (Mientras Stedman de nuevo en el plano cuelga el traje en una percha que hay detrás de otra puerta, y cuando acaba se mete la mano en los bolsillos. Voz de Lucille). ¿No cree usted que la gente debería dar su nombre?”.
“¡Oh! Tenemos otro hijo, John. Él es el más brillante de la familia. Tiene más grados que un termómetro. Va a dar el discurso de apertura en su Universidad”
Lucille regresa a la cocina con un marco de fotografía en las manos y se lo enseña a Stedman, que gustoso se acerca a mirarlo. No escatima gestos para ganarse la confianza de Lucille y sacar información sobre la familia, y pronto sobre John, verdadero objeto de sus pesquisas.
LJ: “Estos son mis dos muchachos. Los que…”. (Y señala el kimono).
ST: “Oh, sí. (La cámara se acerca a la fotografía). Parecen un estupendo par de centrocampistas”.
LJ(Con la foto de sus hijos como jugadores de fútbol americano): “Sí este (por la foto de Chuck) solía pasar a este otro (por la de Ben) mientras retrocedía…”.
ST (Continuando la expresión): “… para darle la oportunidad de atravesar el campo”.
LJ (Asiente y traza un semicírculo con el dedo): “Y entonces marcaba”.
ST (Se ríe): “Esta claro que tiene dos hijos estupendos”.
LJ (De espaldas a Stedman, ambos en primer plano): “¡Oh!. Tenemos otro hijo, John. (La cámara se desplaza para tomar a Lucille de perfil y a Stedman del mismo modo delante de ella). Él es el más brillante de la familia. Tiene más grados que un termómetro. (Stedman bebe despacio y se la queda mirando). Siempre digo que sólo hay un intelectual en la familia. Él es muy brillante de verdad. (La cámara la toma a ella de espaldas en primer plano y a Stedman que sonríe con la taza en las manos). Va a dar el discurso de apertura en su Universidad”.
Parece que tiene usted tres hijos fantásticos, Mrs. Jefferson… Dios ha sido buen conmigo… No sé. Pienso que también ha sido bueno con ellos por tener una madre tan maravillosa
Stedman todavía va a dar un paso más de cercanía. Se reconoce antiguo alumnos de esa misma Universidad, que no se menciona, razón por la cual exhibe saber el nombre de John Jefferson.
ST (Con admiración): “¡Ese es John Jefferson! ¡Oh! Él es…”.
LJ (Orgullosa de su hijo): “Sí, es muy famoso, eso es todo. Él no lo sabe, pero su padre y yo vamos a ir a escucharle”.
ST (Muy halagador y cercano). “Eso es maravilloso. Puede que yo mismo esté allí. Es mi Alma mater también”.
LJ: “Oooh”.
ST (Siguiendo con sus preguntas, nada inocentes): “Bueno, hmm, él no vive ahora con ustedes aquí”.
LJ (Transparente): “No, está solo de visita. Vive en Washington. (Señala con el dedo). La llamada de antes era para él”.
ST (Disimulando su interés): “Oh”.
LJ (Dando las explicaciones): “Era de larga distancia desde Washington. Tiene una gran carrera por delante”.
ST (La cámara vuelve a recoger a ambos de perfil): “Parece que tiene usted tres hijos fantásticos, Mrs. Jefferson”.
LJ (Baja la cabeza humilde): “Dios ha sido buen conmigo”.
ST (Afectuoso): “No sé. Pienso que también ha sido bueno con ellos por tener una madre tan maravillosa”.
LJ (Se le queda mirando y le pregunta): “¿Vive todavía su madre?”.
ST (Por vez primera al parecer sincero): “Sí, yo también tengo una madre maravillosa”.
LJ (Convencida): “Nada de tonterías sobre ella. (Él la mira, saca la factura y la rompe). ¡Oh!. No debería haber hecho eso. (Él se ríe). Aunque creo que nunca loa hubiese cobrado”. (Se ríen ambos).
6. BREVE CONCLUSIÓN
La recuperación de la intimidad en la familia, que tratamos en la contribución anterior tiene la piedra de toque más estratégica en la consideración que se tenga de la mujer
Hemos repasado textos de Mounier que han reavivado nuestra convicción de que la recuperación de la intimidad en la familia, que tratamos en la contribución anterior tiene la piedra de toque más estratégica en la consideración que se tenga de la mujer. Sólo cuando se deje que la mujer ocupe el espacio que le corresponde como persona estaremos en condiciones de renovar nuestro mundo desde el amor. Y como lógica inversa, cada vez que nos alejamos de ese lugar que le corresponde a la mujer, a las mujeres concretas de carne y hueso, se cierne una mayor oscuridad para el futuro de nuestra convivencia. McCarey estaba denunciando contenidos muy semejantes a los de Mounier. Por eso My Son John es una película oscura, porque los destellos de luz y de alegría que proceden de Lucille pronto se ven sofocados por la ideología (en el caso de su hijo John), por el interés estratégico de seguridad (lo que representa el agente del FBI Stedman) o por un secuestro de la propia familia por consignas reaccionarias (el caso de su esposo, Dan).
Hombres y mujeres somos maravillosamente diferentes y, por eso, ineludiblemente complementarios
Con respecto a la conmemoración del día de la mujer de 2023, la Dra. Carola Minguet Civera escribió con acierto por donde viene esa la luz que tanto Mounier como McCarey echaban de menos.
Quizás, lo que falta proclamar en un día como éste es que hombres y mujeres somos maravillosamente diferentes y, por eso, ineludiblemente complementarios. Lo que ayuda a una mujer a descubrirse como tal es un hombre. Y viceversa. La complementariedad, por tanto, no se refiere a la relación amorosa, sino que tiene que ver con que a cualquier persona le hace falta el resto de la realidad. Es decir, no se aplica a un estado civil, sino a no vivir aislados, a reconocer que la propia existencia tiene sentido en medio del mundo.
Cuando Adán despertó de su sueño vio a Eva. Al contemplarla, descubrió que era carne de su carne y hueso de sus huesos, una carne y unos huesos distintos al resto de los seres vivos. Y se maravilló de la imagen de la mujer, que no sólo le reveló su identidad, sino que le evocó otra Imagen a la medida de la cual ambos habían sido creados. (Minguet Civera, 2025: 86-87).[9]
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aglan, A. (2024). Introduction. En M. Picard, L’homme du néant (págs. 7-18). Chêne-Bourg, Suisse: La Baconnière.
Archambault, P. (1950). La Famille oeuvre d’amour. Paris: Éditions Familiales de France.
Arendt, H. (2004). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Taurus, 2004.
Arendt, H. (2024) Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. Barcelona: Penguin.
Ballesteros, J. (1994). Sobre el sentido del derecho. Madrid: Tecnos.
Ballesteros, J. (2018). Derechos sociales y deuda. Entre capitalismo y economía de mercado. Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho (37), 1-21.
Ballesteros, J. (2021). Domeñar las finanzas, cuidar la naturaleza. Valencia: Tirant Humanidades.
Bauman, Z. (2016). Extraños llamando a la puerta. Barcelona: Paidós.
Bergson, H. (2020). Las dos fuentes de la moral y de la religión. (J. De Salas, & J. Atencia, Trads.). Madrid: Trotta.
Blake, Richard A. «The Sins of Leo McCarey» Journal of Religion & Film: Vol. 17: Iss. 1, Article 38., 2013: 1-30.
Bogdanovich, P. (1998). Who the Devil Made It? Conversations with Legendary Film Directors. New York: Ballantine Brooks.
Bogdanovich, P. (2008). Leo McCarey. 3 de octubre de 1898-5 de julio de 1969. En P. Bogdanovich, El Director es la estrella. Volumen II. Madrid: T&B EDITORES.
Buber, M. (2017). Yo y tú. (C. Díaz Hernández, Trad.). Barcelona: Herder.
Buber, M. (2020). El principio dialógico. (J.-R. Hernández Arias, Trad.). Madrid: Hermida Editores.
Burgos, J. M. (2012). Introducción al personalismo. Madrid: Palabra.
Burgos, J. M. (2015). La experiencia integral. Un método para el personalismo. Madrid: Palabra.
Burgos, J. M. (2017). Antropología: una guía para la existencia. Madrid: Palabra.
Burgos, J. M. (2018). La vía de la experiencia o la salida del laberinto. Madrid: Rialp.
Burgos, J. M. (2021). Personalismo y metafísica. ¿Es el personalismo una filosofía primera? Madrid: Ediciones Universidad de San Dámaso.
Burgos, J. M. (2023). La fuente originaria. Una teoría del conocimiento. Granada: Comares.
Carroll, S. (1943). Everything Happens to McCarey. Esquire, 57. 01 de mayo.
Cava, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2013). Neuronas Espejo: Empatía y Aprendizaje. Web del Máster de Resolución de Conflictos en el Aula. Obtenido de https://online.ucv.es/resolucion/neuronas-espejo/.
Cavell, S. (1979a). The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality and Tragedy. New York: Oxford University Press. [Cavell, S. (2003). Reivindicaciones de la razón. Madrid: Síntesis].
Cavell, S. (1979b). The World Viewed. Reflections on the Ontology of Film. Enlarged edition. Cambridge, Massachusetts / London, England: Harvard University Press. [Cavell, S. (2017). El mundo visto. Reflexiones sobre la ontología del cine. (A. Fernández Díez, Trad.). Córdoba: Universidad de Córdoba].
Cavell, S. (1981). Pursuits of Happiness. The Hollywood Comedy of Remarriage. Cambridge MA: Harvard University Press. [Cavell, S. (1999). La búsqueda de la felicidad. La comedia de enredo matrimonial en Hollywood. (E. Iriarte, & J. Cerdán, Trads.). Barcelona: Paidós-Ibérica].
Cavell, S. (1988). In Quest of the Ordinary. Lines of Scepticism and Romanticism. Chicago: The University of Chicago Press. [Cavell, S. (2002a). En busca de lo ordinario. Líneas del escepticismo y romanticismo. Madrid: Ediciones Cátedra].
Cavell, S. (1990). Conditions Handsome and Unhandsome. The Constitution of Emersonian Perfectionism. The Carus Lectures, 1988. Chicago & London: The University of Chicago Press.
Cavell, S. (1992). The Senses of Walden. Chicago: Chicago University Press. [Cavell, S. (2011). Los sentidos de Walden. (A. Lastra, Trad.). Valencia: Pre-Textos].
Cavell, S. (1996a). Contesting Tears. The Hollywood Melodrama of the Unknown Woman. Chicago: The University of Chicago Press. [Cavell, S. (2009). Más allá de las lágrimas. (D. Pérez Chico, Trad.). Boadilla del Monte, Madrid: Machadolibros].
Cavell, S. (1996b). A Pitch of Filosophy. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. [Cavell, S. (2002b). Un tono de filosofía. Ejercicios autobiográficos. Madrid: A. Machado Libros, S.A.].
Cavell, S. (2000d). The Good of Film. En W. Rothman, Cavell on Film (págs. 333-348). Albany, New York: State University of New York Press. [Cavell, S. (2008c). Lo que el cine sabe del bien. En S. Cavell, El cine, ¿puede hacernos mejores? (págs. 89-128). Madrid: Katz].
Cavell, S. (2002c). Must We Mean What We Say? Cambridge, New York: Cambridge University Press. [Cavell, S. (2017). ¿Debemos querer decir lo que decimos? Zaragoza: Universidad de Zaragoza].
Cavell, S. (2003). Emerson´s Transcendental Etudes. Standford: Stanford University Press. [Cavell, S. (2024). Estudios trascendentales de Emerson. (R. Bonet, Trad.). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza].
Cavell, S. (2004). Cities of Words: Pedagogical Letters on a Register of the Moral Life. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press. [Cavell, S. (2007). Ciudades de palabras. Cartas pedagógicas sobre un registro de la vida moral. Valencia (J. Alcoriza & A. Lastra, Trads.). PRE-TEXTOS].
Cavell, S. (2005a). Philosophy the Day after Tomorrow. Harvard MA: The Belknap Press of Harvard University Press. [Cavell, S. (2014). La filosofía pasado el mañana. Barcelona: Ediciones Alpha Decay].
Cavell, S. (2005b). The Thought of Movies. En W. Rothman, Cavell On Film (págs. 87-106). Albany NY: State University of New York Press. [Cavell, S. (2008b). El pensamiento del cine. En S. Cavell, El cine, ¿puede hacernos mejores?. (págs. 19-20). Madrid: Katz].
Cavell, S. (2010). Le cinéma, nous rend-il meilleurs? Textes rassembles par Élise Domenach et traduits de l’anglais par Christian Fournier et Élise Domenach. Paris: Bayard. [Cavell, S. (2008a). El cine, ¿puede hacernos mejores? Buenos Aires: Katz ediciones].
Cavell, S. (2013). This New Yet Unapproachable America: Lectures after Emerson after Wittgenstein. Chicago: University of Chicago Press [Cavell, S. (2021). Esta nueva y aún inaccesible América. (D. Pérez-Chico, Trad.). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza].
Corliss, R. (1975). Talking Pictures: Screenwriters in the American Cinema. London: Penguin.
Coursodon, J., & Tavernier, B. (2006). McCarey Leo. 1898-1969. En J. Coursodon, & B. Tavernier, 50 años de cine norteamericano. Tomo II (F. Díaz del Corral, & M. Muñoz Marinero, Trads. 2ª ed., págs. 815-820). Madrid: Akal.
Crespo, M. (2016). El perdón. Una investigación filosófica. Madrid: Encuentro.
Daney, S., & Noames, J. (1965). Leo et les aléas: entretien avec Leo McCarey. Cahiers du cinema, 163, 10-20.
Depraz, N. (2023). Fenomenología de la sorpresa: un sujeto cardial. Buenos Aires: Sb editorial.
Díaz, Carlos. Contra Prometeo (Una contraposición entre ética autocéntrica y ética de la gratuidad). Madrid: Encuentro, 1980.
Dicasterio-para-la-doctrina-de-la-fe. (2024). Declaración Dignitas infinita sobre la dignidad humana. El Vaticano: Vatican.va. Obtenido de https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20240402_dignitas-infinita_sp.html.
Dobre, C. E. (2020). Max Picard. La filosofía como renacer espiritual. Ciudad de México: 2020.
Echart, P. (2005). La comedia romántica del Hollywood de los años 30 y 40. Madrid: Cátedra.
Egger, J.-L. (2021). Introduzione al pensiero di Max Picard. New Press Edizioni.
Emerson, R. W. (2010a). El escritor estadounidense. En R. Emerson, Obra ensayística (págs. 115-146). Valencia: Artemisa Ediciones.
Emerson, R. W. (2010b). El trascendentalista. En R. Emerson, Obra ensayística (págs. 147-172). Valencia: Artemisa Ediciones.
Emerson, R. W. (2010c). La confianza en uno mismo. En R. Emerson, Obra ensayística (págs. 175-214). Valencia: Artemisa Ediciones.
Emerson, R. W. (2015). Ensayo sobre la naturaleza. Tenerife: Baile del Sol.
Emerson, R. (2021a). Ensayos (5ª ed.). Madrid: Cátedra.
Emerson, R. W. (2021b). Experiencia. En R. W. Emerson, Ensayos (5ª ed). (págs. 323-351). Madrid: Cátedra.
Esquirol, J. M. (2017). Uno mismo y los otros. De las experiencias existenciales a la interculturalidad. Barcelona: Herder.
Esquirol, J. M. (2018). La penúltima bondad. Ensayo sobre la vida humana. Barcelona: Acantilado.
Esquirol, J. M. (2019). La resistencia íntima. Ensayo de una filosofía de la proximidad. Barcelona: Acantilado.
Esquirol, J. M. (2021). Humano, más humano. Una antropología de la herida infinita. Barcelona: Acantilado.
Esquirol, J. M. (2023). El respeto o la mirada atenta. Barcelona: Gedisa.
Esquirol, J. M. (2024). La escuela del alma. De la forma de educar a la manera de vivir. Barcelona: Acantilado.
Fazio, M. (2007). Una propuesta cristiana del período de entreguerras: révolution personaliste et communautaire (1935), de Emmanuel Mounier. Acta Philosophica, II (16), 327-346.
Finnis, J., Boyle, J., & Grisez, G. (1987). Nuclear Deterrence, Morality and Realism. Oxford: Clarendon Press.
Gallagher, T. (1998). Going My Way. En J. P. Garcia, Leo McCarey. Le burlesques des sentiments. (págs. 24-37). Milano, Paris: Edizioni Gabriele Mazzotta, Cinémathèque française.
Gallagher, T. John Ford. El hombre y su cine. Madrid: Ediciones Akal, 2009.
Gallagher, T. (2015). Make Way for Tomorrow: Make Way for Lucy . . . The Criterion Collection. Essays On Film, 1-11. 11 05. Recuperado el 07 de 01 de 2020, de https://www.criterion.com/current/posts/1377-make-way-for-tomorrow-make-way-for-lucy.
Gehring, W. D. (1980). Leo McCarey and the comic anti-hero in American Film. New York: Arno Press.
Gehring, W. D. (1986). Screwball Comedy. A Genre of Madcap Romance. New York-Westport Conneticut-London: Greenwood Press.
Gehring, W. D. (2002). Romantic vs Screwball Comedy. Charting the Difference. Lanham, Maryland: Scarecrow Press.
Gehring, W. D. (2005). Leo McCarey. From Marx to McCarthy. Lanham, Maryland – Toronto – Washington: The Scarecrow Press, inc.
Gehring, W. D. (2006). Irene Dunne. First Lady of Hollywood. Filmmakers Series Nº 104. Manham, Maryland and Oxford, Inc.: The Scarecrow Press.
Gómez Álvarez, N. (2023). Mujer: persona femenina. Un acercamiento mediante la obra de Julián Marías. Pamplona: Eunsa.
Han, B.-C. (2024). La tonalidad del pensamiento. (L. Cortés Fernández, Trad.). Barcelona: Paidós.
Hartman, R. S. (1947). Introduction. En M. Picard, Hitler In Our Selves (págs. 11-23). Hinsdale, Illinois: Henry Regnery Company.
Harril, P. (2002). McCarey, Leo. Obtenido de Senses of cinema. December. Great Directors: http://sensesofcinema.com/2002/great-directors/mccarey/.
Harvey, J. (1998). Romantic Comedy in Hollywood from Lubitsch to Sturges. New York: Da Capro.
Henry, M. (1996). La Barbarie. (T. Domingo Moratalla, Trad.). Madrid: Caparrós.
Henry, M. (2001a). Yo soy la verdad. Para una filosofía del cristianismo. (J. T. Lafuente, Trad.). Salamanca.
Henry, M. (2001b). Encarnación. Una filosofía de la carne. (J. Teira, G. Fernández, & R. Ranz, Trads.). Salamanca: Sígueme.
Henry, M. (2015). La esencia de la manifestación. (M. García-Baró, & M. Huarte, Trads.). Salamanca: Sígueme.
Jefferson, T. (1987). Autobiografía y otros escritos. (A. Escohotado, & M. Saénz de Heredia, Trads.). Madrid: Tecnos.
Jonas, H. (1994). El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para una civilización tecnológica. (J. M. Fernández Retenaga, Trad.). Barcelona: Círculo de Lectores.
Kant, I. (2003). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Madrid: Encuentro.
Karnick, K. B., & Jenkins, H. (1995). Classical Hollywood Comedy. New York: Routledge.
Keller, J. (1948). You Can Change the World! The Christopher Approach. Garden City, New York: Halcyon House.
Kendall, E. (1990). The Runaway Bride. Hollywood Romantic Comedy of the 1930s. New York, Toronto: Alfred A. Knopf; Random House of Canada Limited.
Kierkegaard, S. (2006). Las obras del amor. Meditaciones cristianas en forma de discursos. (D. G. Rivero, & V. Alonso, Trad.). Salamanca: Sígueme.
Lacroix, J. (1993). Fuerza y debilidades de la familia. Madrid: Acción Cultural Cristiana.
Lastra, A. (2010). El cine nos hace mejores. Una respuesta a Stanley Cavell. En A. Lastra, Stanley Cavell, mundos vistos y ciudades de palabras (págs. 105-117). Madrid, México: Plaza y Valdés.
Lastra, A., & Peris-Cancio, J.-A. (2019). Lecturas políticas de Stanley Cavell: la reivindicación de la alegría. Análisis. Revista de investigación filosófica, 2, 197-214.
Levinas, E. (1993). El Tiempo y el Otro. (J. L. Pardo Torío, Trad.). Barcelona: Paidós Ibérica.
Levinas, E. (2002). Fuera del sujeto. (R. Ranz Torrejón, & C. Jarillot Rodal, Trad). Madrid: Caparrós Editores.
Losilla, C. (2003). La invención de Hollywood. O como olvidarse de una vez por todas del cine clásico. Barcelona: Paidós.
Lourcelles, J. (1992a). Dictionnaire du Cinéma. Les films. Paris: Robert Laffont.
Lourcelles, J. (1998). McCarey, l’unique. En J. P. Garcia, & D. Païni, Leo McCarey. Le burlesque des sentiments (págs. 9-18). Milano, Paris: Edizioni Gabriele Mazzotta-Cinémathèque française.
Madinier, G. (1961). Nature et mystere de la famille. Tournai: Casterman.
Marcel, G. (1961). La dignité humaine. Paris: Aubier-Editions Montaigne.
Marcel, G. (1987). Aproximación al misterio del Ser. (J.-L. Cañas-Fernández, Trad.). Madrid: Encuentro.
Marcel, G. (1998). Homo viator. Prolégomènes à une metaphisique de l’espérance. Paris: Association Présence de Gabriel Marcel.
Marcel, G. (2001). Los hombres contra lo humano. (J.-M. Ayuso-Díez, Trad.). Madrid: Caparrós.
Marcel, G.; Picard, M. (2006). Correspondance 1947-1965. Paris: L’Harmmattan, 2006.
Marcel, G. (2022a). Homo viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza. (M. J. Torres, Trad.). Salamanca: Sígueme.
Marcel, G. (2022b). Yo y el otro. En G. Marcel, Homo viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza (M. J. de Torres, Trad., págs. 25-40). Salamanca: Sígueme.
Marcel, G. (2022c). Esbozo de una fenomenología y una metafísica de la esperanza. En G. Marcel, Homo Viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza (págs. 41-79). Salamanca: Sígueme.
Marcel, G. (2022d). El misterio familiar. En G. Marcel, Homo viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza (págs. 81-108). Salamanca: Sígueme.
Marcel, G. (2023e). Situación peligrosa de los valores éticos. En G. Marcel, Homo viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza (págs. 167-176). Salamanca: Sígueme.
Mares-Navarro, A. y Martínez Mares, M. (2025). El sentido del humor y la familia. Pamplona: EUNSA.
Marías, J. (1955). La imagen de la vida humana. Buenos Aires: Emecé Editores.
Marías, J. (1970). Antropología metafísica. La estructura empírica de la vida humana. Madrid: Ediciones de la Revista de Occidente.
Marías, J. (1971). La imagen de la vida humana y dos ejemplos literarios: Cervantes, Valle-Inclán. Madrid: Revista de Occidente.
Marías, J. (1982). La mujer en el siglo XX. Barcelona: Círculo de Lectores.
Marías, J. (1984). Breve tratado de la ilusión. Madrid: Alianza.
Marías, J. (1992). La educación sentimental. Madrid: Círculo de Lectores.
Marías, J. (1994). La inocencia del director. En F. Alonso, El cine de Julián Marías (págs. 24-26). Barcelona: Royal Books.
Marías, J. (1996). Persona. Madrid: Alianza Editorial.
Marías, J. (1998). La mujer y su sombra. Madrid: Alianza Editorial.
Marías, J. (2005). Mapa del mundo personal. Madrid: Alianza Editorial.
Marías, J. (2017). Discurso del Académico electo D. Julián Marías, leído en el acto de su recepción pública el día 16 de diciembre de 1990 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Scio. Revista de Filosofía(13), 257-268.
Marías, M. (1998). Leo McCarey. Sonrisas y lágrimas. Madrid: Nickel Odeon. [Nueva edición: Marías, M. (2023). Leo McCarey. Sonrisas y lágrimas. Sevilla: Athenaica].
Marías, M. (2018). Leo McCarey ou l’essentiel suffit. En F. Ganzo, Leo McCarey (págs. 44-55). Nantes: Caprici-Cinemathèque suisse.
Marías, M. (2019). Sobre la dificultad de apreciar el cine de Leo McCarey. la furia umana (13), 1-5. Obtenido de http://www.lafuriaumana.it/index.php/archives/32-lfu-13/218-miguel-marias-sobrea-la-dificultad-de-apreciar-el-cine-de-leo-mccarey.
Marion, J.-L. (1993). Prolegómenos a la caridad. (C. Díaz, Trad.). Madrid: Caparrós Editores.
Marion, J.-L. (1999). El ídolo y la distancia. (S. M. Pascual, & N. Latrille, Trad.). Salamanca: Sígueme.
Marion, J.-L. (2005). El fenómeno erótico. Seis meditaciones. (S. Mattoni, Trad.). Buenos Aires: el cuenco de plata-ediciones literales.
Marion, J.-L. (2008). Siendo dado. Ensayo para una fenomenología de la donación. (J. Bassas-Vila, Trad.). Madrid: Síntesis.
Marion, J.-L. (2010). Dios sin el ser. (J. B. Vila, Ed., D. B. González, J. B. Vila, & C. E. Restrepo, Trad.). Vilaboa (Pontevedra): Ellago Ediciones.
Marion, J.-L. (2020). La banalidad de la saturación. En J. L. Roggero, El fenómeno saturado. La excedencia de la donación en la fenomenología de Jean-Luc Marion (págs. 13-47). Buenos Aires: sb.
Maritain, J. (1944/1945). Principes d’une Politique Humaniste. New York/Paris: Éditions de la Maison Française/Paul Hartmann. [Maritain, J. (1969). Principios de una política humanista. Buenos Aires: Difusión].
Maritain, J. (1968). La persona y el bien común. Buenos Aires: Círculo de Lectores.
Martin, P. (30 de 11 de 1946). Going His Way. Saturday Evening Post, 60-70.
McCarey, L. (1935). Mae West Can Play Anything. Photoplay, 30-31, June.
McCarey, L. (1948). God and Road to the Peace. Photoplay, 33, September.
McKeever, J. M. (2000). The McCarey Touch: The Life and Times of Leo McCarey. Case: Case Western Reserve University: PhD dissertation.
Minguet Civera, C. (2024a). El pontificado de Benedicto XVI a través del relato periodístico. Valencia: Tirant lo Blanch.
Minguet Civera, C. (2024b). ¿Nos ha revelado algo la riada? Religión Confidencial, https://religion.elconfidencialdigital.com/opinion/carola-minguet-civera/nos-ha-revelado-algo-riada/20241105052543050738.html.
Minguet Civera, C. (2024c). Reacciones ante la Dana. Religión Confidencial, https://www.elconfidencialdigital.com/religion/opinion/carola-minguet-civera/reacciones-dana/20241112025747050813.html.
Minguet Civera, C. (2025a). ¿Y si la mirada fuera otra? Tribunas periodísticas para trascender la actualidad. Valencia: Tiran lo Blanch.
Minguet Civera, C. (2025b). Funeral planner. Religión Confidencial. https://religion.elconfidencialdigital.com/opinion/carola-minguet-civera/funeral-planner/20250304043410051857.html.
Minguet Civera, C. (2025c). Paternidad ignorante. Religión Confidencial, https://www.elconfidencialdigital.com/religion/opinion/carola-minguet-civera/paternidad-ignorante/20250325050506052056.html.
Minguet Civera, C. (2025d) «Tiro al fascista.» Religión Confidencial, 2025: https://www.elconfidencialdigital.com/religion/opinion/carola-minguet-civera/tiro-al-rascista/20250520054052052598.html
Minguet Civera, C. (2025e). Políticos con toga candida. Religión confidencial, https://www.elconfidencialdigital.com/religion/opinion/carola-minguet-civera/politicos-toga-candida/20250624033907052980.html.
Morrison, J. (2018). Auteur Theory and My Son John. New York, London, Oxford, New Delhi, Sydney: Bloomsbury Academic.
Mounier, E. (1976). Manifiesto al servicio del personalismo. Personalismo y cristianismo. Madrid: Taurus Ediciones.
Mounier, E. (1992). Revolución personalista y comunitaria. En E. Mounier, Obras Completas, Tomo I (1931-1939) (págs. 159-500). Salamanca: Sígueme.
Nussbaum, M. (2013). Creating Capabilities. The Human Development Approach. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press. [Nussbaum, M. (2015). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Barcelona: Paidós].
Oesterreicher, J. M. (2004). Max Picard. Les visages de l’Amour. Genève: Ad Solem.
O.N.U. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. New York. Obtenido de https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights.
Païni, D. (1990). Good Leo ou ce bon vieux McCarey. En J. P. Garcia, & D. Païni, Leo McCarey. Le burlesque des sentiments (págs. 14-18). Milano-Paris: Edizioni Gabriele Mazzotta-Cinémathèque française.
Panofsky, E. (1959). Style and Medium in the Moving Pictures. En D. Talbot, Film (págs. 15-32). New York: Simon & Schuster.
Peris-Cancio, J. A. (2012). La gratitud del exiliado: reflexiones antropológicas y estéticas sobre la filmografía de Henry Koster en sus primeros años en Hollywood. SCIO. Revista de Filosofía (8), 25-75.
Peris-Cancio, J.-A. (2013). Fundamentación filosófica de las conversaciones cavellianas sobre la filmografía de Mitchell Leisen. SCIO. Revista de Filosofía(9), 55-84.
Peris-Cancio, J.-A. (2015). A propósito de la filosofía del cine como educación de adultos: la lógica del matrimonio frente al absurdo en la filmografía de Gregory La Cava hasta 1933. Edetania (48), 217-238.
Peris-Cancio, J.-A. (2016a). «Part Time Wife» (Esposa a medias) (1930) de Leo McCarey: Una película precursora de las comedias de rematrimonio de Hollywood. SCIO. Revista de Filosofía(12), 247-287.
Peris-Cancio, J.-A. (2016b). ¿Por qué puede alegrarnos la voz que nos invita a la misericordia? En M. Díaz del Rey, A. Esteve Martín, & J. A. Peris Cancio, Reflexiones Filosóficas sobre Compasión y Misericordia (págs. 155-175). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Peris-Cancio, J.-A. (2017). La filosofía de la maternidad en la filmografía de Mitchell Leisen. En J. Ibáñez-Martín, & J. Fuentes, Educación y capacidades: hacia un nuevo enfoque del desarrollo humano (págs. 289-305). Madrid: Dykinson.
Peris-Cancio, J.-A. (2023). «La vida es así», y su contribución a la bioética. Observatorio de Bioética. Instituto de Ciencias de la Vida. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, https://www.observatoriobioetica.org/2023/10/la-vida-es-asi-y-su-contribucion-a-la-bioetica/42569.
Peris-Cancio, J.-A. (2024). Perros y yeguas como personajes en el personalismo fílmico de Leo McCarey. En A. Esteve Martín, El reconocimiento del otro en el cine de John Ford, de Roberto Rossellini y en algunas expresiones del cine actual (págs. 219-242). Madrid: Dykinson.
Peris-Cancio, J.-A., & Sanmartín Esplugues, J. (2013). Nota crítica: Pursuits of Happiness: The Hollywood of Remarriage. SCIO. Revista de Filosofía(13), 237-251.
Peris-Cancio, J.-A., & Sanmartín-Esplugues, J. (2018). Cuando el cine se compromete con la dignidad de la persona, entretiene mejor. (J. S. Esplugues, Ed).. Red de Investigaciones Filosóficas Scio. Obtenido de https://www.proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/compromete-del-cine-con-la-dignidad-de-la-persona/.
Peris-Cancio, J.-A., & Sanmartín Esplugues, J. (2020). La aparición de W.C. Fields y su actuación providencial en Six of a Kind (1934). Red de Investigaciones Filosóficas José Sanmartín Esplugues. Obtenido de https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/la-aparicion-de-w-c-fields-y-su-actuacion-providencial-en-six-of-a-kind-1934/.
Peris-Cancio, J.-A., & Marco, G. (2022). Cinema and human dignity: Pope Francis’s cinematic proposal and its relationship with filmic personalism. Church, Communication ad Culture, 314-339.
Peris-Cancio, J.-A., & Marco Perles, G. (2024a). El personalismo fílmico como filosofía cinemática: fundamentos, autores, escenarios y cuestiones disputadas. En A. Esteve Martín, El reconocimiento del otro en el cine de John Ford, de Roberto Rossellini y en algunas expresiones del cine actual (págs. 19-42). Madrid: Dykinson.
Peris-Cancio, J.-A., & Marco, G. (2024b). La filosofía de la familia de Francesco D’Agostino y su influencia en el personalismo fílmico. PERSONA Y DERECHO, 91(2024/2), 239-266. doi:10.15581/011.91.012.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2022a). El personalismo fílmico en las primeras películas de Leo McCarey: aspectos metodológicos y filosóficos. Peris-Cancio, J.-A., Marco, G.; Sanmartín Esplugues, J. (2021) Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo I: Fundamentos y primeros pasos hasta The Kid from Spain (1932) (págs. 31-46). Valencia: Tirant Humanidades.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2022b). La filosofía del cine que sostiene el personalismo fílmico: la centralidad de la experiencia y el análisis filosófico-fílmico. Ayllu-Siaf, 4 (1, Enero-Junio (2022)), 47-76. doi:10.52016.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2023a). Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo II: El personalismo fílmico de Leo McCarey con los hermanos Marx, W.C. Fields y Mae West. Valencia: Tirant lo Blanch.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2023b). Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo III: El personalismo fílmico de Leo McCarey con Charles Laughton en Ruggles of Red Gap (1935) y con Harold Lloyd en The Milky Way (1936), Valencia: Tirant lo Blanch.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2024). Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo IV: Dos cumbres del personalismo fílmico de Leo McCarey en 1937: Make Way for Tomorrow y The Awful Truth. Valencia: Tirant lo Blanch.
Peris-Cancio, J.-A., Marco, G., & Sanmartín Esplugues, J. (2025). Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo V: La relacionalidad en Love Affair (1939) y la colaboración con Garson Kanin en My Favorite Wife (1940). Valencia: Tirant lo Blanch.
Peris-Cancio, J.-A. (2023c). ”Adelante mi amor. La unificación de vida como verdadero combustible de la bioética”. Observatorio de Bioética. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, https://www.observatoriobioetica.org/2023/10/adelante-mi-amor-la-unificacion-de-vida-como-verdadero-combustible-de-la-bioetica/42676.
Poague, L. (1980). Billy Wilder & Leo McCarey. The Hollywood Professionals, Vol. 7. San Diego, Cal.: A.S. Barnes.
Picard, M. (1921), Der letze Mensch. Leipizig: E.T. Talc & Co, 1921. [Picard, M. (2023), L’ultimo uomo. Traducido por Gabriele Picard. Milano: Servitium Editrice].
Picard, M. (1929). Dans Menschen Gesicht. Munchen: Delphin-Velag. [Picard, M. (1931). The Human Face. London: Cassell and Company Limited].
Picard, M. (1934) Die Fluch von Gott. Erlenbach bei Zürich: Eugen Rentsch Verlag, 1934. [Picard, M. (1962a). La huida de Dios. (N. Sánchez Cortés, Trad.). Madrid: Ediciones Guadarrama].
Picard, M. (1942) Die unerschütterliche Ehe. Erlenbach bei Zürich: Eugen Rentsch Verlag.
Picard, M (1946). Hitler in selbst. Erlenbach bei Zürich: Eugen Rentsch Verlag. [Picard, M. (1947a). Hitler In Our Selves. (H. Hauser, Trad).. Hinsdale, Illinois: Henry Regnery Company; Picard, M. (1947b), Hitler in noi stessi. Traducido por Ervino Pocar. Milano-Roma: Rizzoli; Picard, M. (2024). L’homme du néant. (J. Rousset, Trad.). Chêne-Bourg, Suisse: La Baconnière].
Picard. M. (1951), Zerstore und unzerstörbare Welt. Erlenbach bei Zürich: Eugen Rentsch Verlag [Picard, M. (2020), Mondo distrutto, mondo indistruttibile. Bologna: Centro editoriale dehoniano Marietti 1820, 2020].
Picard, M. (1958). Die Atomisierung der Person. Hamburg: im Furche Verlag [Picard, M. (2011). L’atomizzazione della persona. En S. Zucal, & D. Vinci, Come all’inizio del mondo. Il pensiero di Max Picard, con l’inedito L’atomizzazione della persona (F. Ghia, Trad., págs. 185-200). Trapani: Il Pozzo di Giacobe].
Picard, M. (1960). «Wo stehen wir heute?» En Wo steht heute der Mensch?, de Hans Bähr, 95-106. Güsterloh: Bertelsmann Verlag [Picard, M. (1962b). ¿Dónde está el hombre? En VV.AA., ¿Dónde estamos hoy? (págs. 153-170). Madrid: Revista de Occidente].
Picard, M. (2004) Il rilievo delle cose: pensiere e aforisme. A cura di Jean-Luc Egger. Soto il Monte (BG): Servitium editrice.
Pontificio-Consejo-para-la-familia. (1983). Carta de los derechos de la familia presentada por la Santa Sede a todas las personas, instituciones y autoridades interesadas en la misión de la familia en el mundo contemporáneo. Ciudad del Vaticano: Vatican.va. Obtenido de https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html.
Porte, J., & Emerson, R. (1982). Emerson in His Journals. Harvard: The Belknap Press of Harvard University Press.
Prats-Arolas, G. (2024). Ejemplares morales en el cine de Capra. El papel de la mujer en It´s a Wonderful Life. En S. Martínez Mares, & J. L. Fuentes, Tras las huellas de Sócrates: reflexiones sobre la ejemplaridad y educación del carácter (págs. 211-226). Madrid: Dykinson.
Prats-Arolas, G. (2025). La misión de la mujer —esposa— con respecto al varón —esposo— desde una antropología personalista. Un análisis de It´s a Wonderful Life (Capra, 1946) y Good Sam (McCarey, 1948). En A. Esteve Martín (coordinador), La relacionalidad en el cine a propósito de Ich un Du (Yo y Tú) de Martin Buber (págs. 137-178). Madrid: Dykinson.
Richards, J. (1973). Visions of Yesterday. London: Routledge.
Ricoeur, P., & Aranzueque Sahuquillo, G. (1997). Poder, fragilidad y responsabilidad. Cuaderno Gris. Época III, 02, 75-77.
Ricoeur, P. (2006). Sí mismo como otro. México, Buenos Aires, Madrid: Siglo XXI.
Roggero, J. L. (2022). El rigor del corazón. La afectividad en la obra de Jean-Luc Marion. Buenos Aires: sb.
Rosenzweig, F. (2014). El país de los dos ríos. El Judaísmo más allá del tiempo y de la historia. Madrid: Encuentro.
Rutherdord, J. (2007). After Identity. London: Laurence and Wishart.
Sanguineti, J. J. (2009). Aspectos antropológicos de las relaciones familiares. Seminario Instituto de la Familia. Universidad Austral (págs. 1-25). Pilar: Instituto de la Familia.
Sanmartín Esplugues, J. (2015). Bancarrota moral: violencia político-financiera y resiliencia ciudadana. Barcelona: Sello.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2017a). Cuadernos de Filosofía y Cine 01. Leo McCarey y Gregory La Cava. Valencia: Universidad Católica de Valencia.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2017b). Cuadernos de Filosofía y Cine 02. Los principios personalistas en la filmografía de Frank Capra. Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2017c). El personalismo fílmico en las primeras películas de Leo McCarey: aspectos metodológicos y filosóficos. Quién. Revista de Filosofía Personalista(6), 81-99.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2019a). Cuadernos de Filosofía y Cine 03. La plenitud del personalismo fílmico en la filmografía de Frank Capra (I). De Mr. Deeds Goes to Town (1936) a Mr. Smith Goes to Washington (1939). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2019b). Cuadernos de Filosofía y Cine 04. La plenitud del personalismo fílmico en la filmografía de Frank Capra (II). De Meet John Doe (1941) a It´s a Wonderful Life (1946). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2019c). Cuadernos de Filosofía y Cine 05. Elementos personalistas y comunitarios en la filmografía de Mitchell Leisen desde sus inicios hasta «Midnight» (1939). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2019d). ¿Qué tipo de cine nos ayuda al reconocimiento del otro? Del personalismo fílmico del Hollywood clásico al realismo ético de los hermanos Dardenne. En L. Casilaya, J. Choza, P. Delgado, & A. Gutiérrez, Afectividad y subjetividad (págs. 185-213). Sevilla: Thémata.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020a). Cuadernos de Filosofía y Cine 06: Plenitud, resistencia y culminación del personalismo fílmico de Frank Capra. De State of the Union (1948) a Pocketful of Miracles (1961). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020b). Cuadernos de Filosofía y Cine 07: El personalismo fílmico de Leo McCarey en The Kid from Spain (1932) con Eddie Cantor y en Duck Soup (1932) con los hermanos Marx y otros estudios transversales. Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020c). La dignidad de la persona y su desarrollo en la comunicación audiovisual desde la perspectiva del personalismo fílmico. En A. Esteve Martín, Estudios Filosóficos y Culturales sobre mitología en el cine (págs. 19-50). Madrid: Dykinson.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020d). Las interpelaciones cinematográficas sobre el bien común. Reflexiones de filosofía del cine en torno a las aportaciones de Frank Capra, John Ford, Leo McCarey, Mitchell Leisen, los hermanos Dardenne y Aki Kaurismäki. En Y. Ruiz Ordóñez, Pacto educativo y ciudadanía global: Bases antropológicas del Bien Común (págs. 141-156). Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2020e). Personalismo Integral y Personalismo Fílmico, una filosofía cinemática para el análisis antropológico del cine. Quién. Revista de Filosofía Personalista(12), 177-198.
Sanmartín Esplugues, J., & Peris-Cancio, J.-A. (2021). Cuadernos de Filosofía y Cine 01 (Edición revisada). Leo McCarey y Gregory La Cava. La presencia del personalismo fílmico en su cine. Valencia: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
Sarmiento, A. (1999). El «nosotros» del matrimonio. Una lectura personalista del matrimonio como «comunidad de vida y amor». Scripta Theologica, 31(1), 71-102.
Scheler, M. (1996). Ordo amoris. Madrid: Caparrós.
Sikov, E. (1989). Screwball. Hollywood’s Madcap Romantic Comedies. New York: Crown Publishers.
Silver, C. (1973). Leo McCarey From Marx to McCarthy. Film Comment, 8-11.
Smith, A. B. (2010). The Look of Catholics: Portrayals in Popular Culture from the Great Depression to the Cold War. Lawrence, Kansas: University Press of Kansas. (2015). Ingrid Bergman. Biografía. Madrid: T&B Editores.
Soloviov, V. (2012). La justificación del bien. Ensayo de filosofía moral. (C. H. Martín, Trad.). Salamanca: Sígueme.
Soloviov, V. (2021a). Tres discursos en memoria de Dostoievski. En V. Soloviov, La trasfiguración de la belleza. Escritos de estética (M. Fernández Calzada, Trad., págs. 21-58). Salamanca: Sígueme.
Soloviov, V. (2021b). Tres discursos en memoria de Dostoievski. (N. Smirnova, Trad.). Salamanca: Taugenit.
Steinbock, A. J. (2007). Phenomenology and Mysticism. The Verticality of Religious experience. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
Steinbock, A. J. (2014). Moral Emotions: Reclaiming the Evidence of the Heart. Evanston, Illinois: Northwestern University Press. [Steinbock, A. J. (2022). Emociones morales. El clamor de la evidencia desde el corazón. (I. Quepons, Trad). Barcelona: Herder].
Steinbock, A. J. (2016). I Wake Up Screaming: Far from “Kansas”. Film International, November. Obtenido de https://filmint.nu/i-wake-up-screaming-anthony-j-steinbock/. [Steinbock, A. J. (2023). Me despierto gritando. Lejos de Kansas. La Torre del Virrey, 34(2), 1-15. Obtenido de https://revista.latorredelvirrey.es/LTV/article/view/1445/1268].
Steinbock, A. J. (2017). La sorpresa como moción: entre el sobresalto y la humildad. Acta Mexicana de Fenomenología. Revista de Investigación Filosófica y Científica(2), 13-30.
Steinbock, A. J. (2018). It´s Not about The Gift. From Givennes to Loving. London, New York: Rowman & Littlefield International. [Steinbock, A. J. (2023). No se trata del don. De la donación al amor. (H. G.-Inverso, Trad). Salamanca: Sígueme].
Steinbock, A. J. (2021). Knowing by Heart. Loving as Participation and Critique. Evanston, Illinois: Northwestern University Press.
Steinbock, A. J. (2022b). Mundo familiar y mundo ajeno. La fenomenología generativa tras Husserl. (R. Garcés-Ferrer, & A. Alonso-Martos, Trad.). Salamanca: Sígueme.
Stenico, M. (2024). Fuggire da Dio. Max Picard, un autore per il nostro tempo. Lecce: Youcanprint, 2024.
Tavernier, B., & Coursodon, J.-P. (2006). 50 años de cine norteamericano. (E. editorial, Trad.). Madrid: Akal.
Trías, E. (2013). De cine. Aventuras y extravíos. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
Von Hildebrand, D. (1983). Ética. Madrid: Encuentro.
Von Hildebrand, D. (1996a). El corazón. Madrid: Palabra.
Von Hildebrand, D. (1996b). Las formas espirituales de la afectividad. Madrid: Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense.
Von Hildebrand, D. (2007). The Heart. An analysis of Human and Divine Affectivity. South Bend, Indiana: St. Augustine Press.
Von Hildebrand, D. (2016). Mi lucha contra Hitler. Madrid: Rialp.
Wartenberg, Th. E, & Curran, A. The Philosophy of Film. Introductory Text and Readings. Malden MA: Blackwell Publishing, 2005.
Weil, S. (1949). L’enraciment. Prélude à une déclaration des devoirs envers l´être humain. Paris: Les Éditions Gallimard. [Weil, S. (2014a). Echar raíces (2ª ed.). (J. C. González-Pont, & J. R. Capella, Trad.). Madrid: Trotta].
Weil, S. (2000). La persona y lo sagrado. En S. Weil, Escritos de Londres y últimas cartas (págs. 17-116). Madrid: Trotta.
Weil, S. (2014b). La condición obrera. Madrid: Trotta.
Weil, S. (2018). Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social. Madrid: Trotta.
Wenders, W., & Zournazi, M. (2013). Inventing Peace: A Dialogue on Perception. London: I.B. Tauris.
Wittgenstein, L. (1999). Investigaciones Filosóficas. Barcelona: Altaya.
Wojtyla, K. (2016). Amor y responsabilidad. (Jonio González y Dorota Szmidt, Trad.). Madrid: Palabra.
Wood, R. (1976). Democracy and Shpontanuity. Leo McCarey and the Hollywood Tradition. Film Comment, 7-16.
Wood, R. (1998). Sexual Politics and Narrative Films. Hollywood and Beyond. New York: Columbia University Press.
NOTAS
[1] “Fuerza y debilidades de la familia Jefferson en My Son John (1952) de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/fuerza-y-debilidades-de-la-familia-jefferson-en-my-son-john-1952-de-leo-mccarey/.
[2] Así lo explica con acierto Juan José Sanguineti,
la familia es algo más que una forma entre otras de la sociabilidad humana. Si hoy insistimos en que el hombre no debe considerarse aislado, sino en unión con los demás (intersubjetividad), de manera que el hombre solo “no existe”, sino que más bien co-existe con otros, parece que este punto debería decirse máximamente de los vínculos familiares. (Sanguineti, 2009: 1).
[3] En el sentido de más conscientemente personas, no en el de un cambio ontológico. Es lo que se permite deducir del conjunto del texto, obviamente.
[4] La hemos estudiado por extenso en el Cuarto Cuaderno de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Peris-Cancio, Marco, & Sanmartín Esplugues, 2024: 95-292). Una primera versión fue presentada en esta misma web en las siguientes contribuciones, “Las dificultades del diálogo entre generaciones en Make Way for Tomorrow, de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/dificultades-del-dialogo-entre-generaciones-en-make-way-for-tomorrow-de-mccarey/; “El reconocimiento de los mayores en Make Way for Tomorrow (1937) de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/el-reconocimiento-de-los-mayores-en-make-way-for-tomorrow-de-mccarey/; “Sabiduría y debilidad en el personaje de Lucy en Make Way for Tomorrow (1937) de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/sabiduria-y-debilidad-en-el-personaje-de-lucy-en-make-way-for-tomorrow-1937-de-leo-mccarey/; “Las conversaciones del personaje de Bark en Make Way for Tomorrow (1937) de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/conversaciones-de-bark-en-make-way-for-tomorrow-de-mccarey/; “Los episodios de la cultura del descarte en Make Way for Tomorrow (1937), de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/los-episodios-de-la-cultura-del-descarte-en-make-way-for-tomorrow-1937-mccarey/; “Revisión, renovación y ratificación del matrimonio en Make Way for Tomorrow (1937) de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/revision-renovacion-ratificacion-del-matrimonio-en-make-way-for-tomorrow-1937-mccarey/.
[5] Cfr. Cuadernos de Filosofía y Cine sobre el personalismo fílmico de Leo McCarey. Tomo V: La relacionalidad en Love Affair (1939) y la colaboración con Garson Kanin en My Favorite Wife (1940) (Peris-Cancio, Marco, & Sanmartín Esplugues, 2025: 21-279). Previamente fueron publicadas en esta web, en las siguientes ocho contribuciones: “El Yo y Tú de Martin Buber y el Tú y yo de Leo McCarey en Love Affair (1939)”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/el-yo-y-tu-de-martin-buber-y-el-tu-y-yo-de-leo-mccarey-en-love-affair-1939/; “La invitación a considerar que ‘toda vida verdadera es encuentro’ en Love Affair (1939) de Leo McCarey, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/la-invitacion-a-considerar-que-toda-vida-verdadera-es-encuentro-en-love-affair-1939-de-leo-mccarey/; “La presentación de Terry (Irene Dunne) y Michel (Charles Boyer) en Love Affair (1939) de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/la-presentacion-de-terry-irene-dunne-y-michel-charles-boyer-en-love-affair-1939-de-mccarey/; “Los momentos trascendentales desde la relacionalidad propia del personalismo fílmico en Love Affair (1939) de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/los-momentos-trascendentales-desde-la-relacionalidad-propia-del-personalismo-filmico-en-love-affair-1939-de-leo-mccarey/; “La integración de la persona como respuesta a su vocación en Love Affair (1939) de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/la-integracion-de-la-persona-como-respuesta-a-su-vocacion-en-love-affair-1939-de-leo-mccarey/; “Compromiso, doble prueba y purificación en Love Affair (1939) de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/compromiso-doble-prueba-y-purificacion-en-love-affair-1939-de-leo-mccarey/; “Los caminos hacia el reencuentro en Love Affair (1939) de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/los-caminos-hacia-el-reencuentro-en-love-affair-1939-de-leo-mccarey/; “El reencuentro más pleno en la debilidad en Love Affair (1939) de Leo McCarey”, https://proyectoscio.ucv.es/filosofia-y-cine/el-reencuentro-mas-pleno-en-la-debilidad-en-love-affair-1939-de-leo-mccarey/.
[6] Seguimos la numeración del texto filosófico-fílmico allí donde la dejamos en la contribución anterior.
[7] Allí señalan Amparo Mares y Miriam Martínez Mares:
… podemos decir, sobre el sentido del humor, que es una disposición del alma con carácter estable que facilita una mirada clarividente, realista y humilde de la vida. Comprende profundamente la debilidad de la condición humana y acoge, con simpatía, sus limitaciones. Reconoce la paradoja entre las aspiraciones humanas y las condiciones de la propia existencia, las encara y acepta con sencillez. Otorga la capacidad de tomar distancia de la situación concreta para interpretar lo que acontece de forma holística y sin desfigurar la realidad. Más aún, y esto es la originalidad de quien tiene sentido del humor, despierta la capacidad de reírse de uno mismo, porque la humildad que lo caracteriza hace posible desenredar a la persona de las trampas de su propio ‘yo’. (p. 221).
[8] La expresión literal del guion es “un cristiano de Domingo”, que también se entiende en nuestros idioma con facilidad.
[9] También accesible en el periódico digital en el que fue originalmente publicada, “¿Hace falta un Día de la Mujer?”, https://www.elconfidencialdigital.com/religion/opinion/carola-minguet-civera/hace-falta-dia-mujer/20230307010302045652.html#comentarios-45652.



